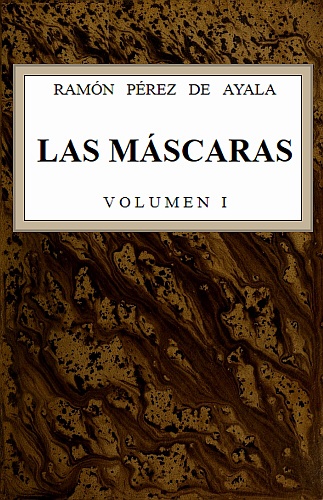
Title: Las máscaras, vol. 1/2
Author: Ramón Pérez de Ayala
Release date: July 10, 2015 [eBook #49417]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: Spanish
Credits: Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
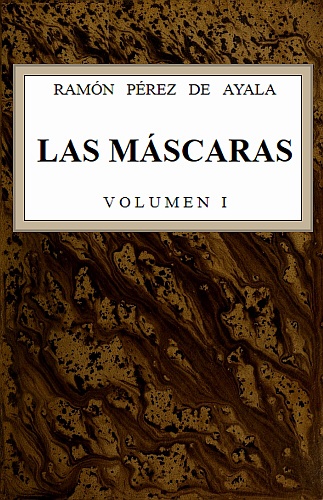
OBRAS DE R. PÉREZ DE AYALA
Tinieblas en las Cumbres. Novela. Publicada con el seudónimo «Plotino Cuevas».
A. M. D. G. La vida en un colegio de jesuitas. Novela.
La pata de la raposa. Novela.
Troteras y Danzaderas. Novela.
La Paz del Sendero. El Sendero innumerable. Poemas.
Prometeo. Luz de domingo. La caída de los limones. Tres novelas poemáticas.
Herman, encadenado. Notas de un viaje al frente de guerra italiano.
Política y Toros. Ensayos.
RAMÓN PÉREZ DE AYALA
V O L U M E N I
GALDÓS, BENAVENTE, LINARES
RIVAS, VILLAESPESA, MORANO

MCMXIX
EDITORIAL “SATURNINO CALLEJA” S. A.
CASA FUNDADA EL AÑO 1876
MADRID
PROPIEDAD
DERECHOS RESERVADOS
PARA TODOS LOS PAÍSES
———
COPYRIGHT 1919 BY
RAMÓN PÉREZ DE AYALA
Imprenta Clásica Española.—Madrid.
LAS MÁSCARAS
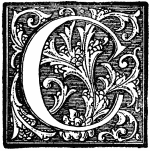 ONSIDERO que el presente volumen necesita de un breve preámbulo
explanatorio.
ONSIDERO que el presente volumen necesita de un breve preámbulo
explanatorio.
Compónese el volumen de varios ensayos sobre crítica teatral, aparecidos aquí y acullá, en publicaciones de naturaleza y orientación nada semejantes, con intersticios de tiempo, en alguna ocasión, de varios años. Dada la diversidad de circunstancias y épocas en que fueron escritos, pudiera presumirse que los ensayos carecen de criterio constante y preciso. Sin embargo, ya ensamblados, y en conjunto, fácil es echar de ver que se acomodan a la exigencia de la unidad, condición primera para que un volumen, esto es, un mero agregado de páginas impresas, se trasmute en una realidad superior del espíritu, en un libro.
Hay tantas obras excelentes, y el azacaneo de la vida moderna consiente tan corto vado en que leer las antiguas y consagradas, que reputo gran alarde e impertinencia salir a la plaza pública con un nuevo libro, si no se acompaña de justificación, o, cuando menos, excusa. Está excusado el autor de un libro cuando, a falta de nuevos asuntos, ha enriquecido un asunto tradicional con algunas ideas originales, fruto de la meditación. Justificación no hay otra que la novedad del asunto. Un asunto nuevo pide un libro nuevo.
Schopenhauer clasificaba a los escritores en tres categorías: los que han meditado antes de ponerse a escribir, los que van meditando al tiempo que escriben, y los que escriben sin detenerse a meditar. No he de disimular, por falsa modestia, que la unidad de estos ensayos, tal vez su cualidad única, demuestra que el autor había meditado sobre el asunto, antes de aventurarse a esclarecerlo con algunas ideas originales. Por ideas originales mías entiendo, en un sentido estricto, ideas que han tenido origen en la espontaneidad de mi espíritu, y que luego han adquirido expresión concreta, mediante el esfuerzo metódico de mi inteligencia. En tal sentido, nada daña a la originalidad de mis ideas el que se le hayan ocurrido a otros antes que a mí, como es probable que suceda con la mayor parte de ellas. Esto, en cuanto a la excusa con que va acompañado el presente libro.
No satisfecho con excusarlo, aspiro, por añadidura, a justificarlo en alguna medida.
A primera vista, el teatro se nos presenta como uno de los asuntos de especulación literaria más viejos y agotados; pero, si bien se mira, el teatro es un asunto estético nuevo. Los géneros literarios, tal cual hoy existen, han cristalizado en formas definitivas. No se vislumbra que evolucionen hacia otras normas, distintas de las clásicas. Sólo hay una excepción: el teatro. Que el teatro se halla en un período de transición fuera de España, es evidente. No falta quien preconice ese presunto tipo de teatro, que aun está en gestación, como el género literario por excelencia de un futuro próximo. Consecuentemente están en alguna manera justificadas cuantas contribuciones, serias en la intención, se enderecen al estudio de la literatura dramática y del arte escénico, que tal es el propósito del presente libro.
El sucinto ensayo sobre Casandra, de Galdós, que va el primero en este libro, es también la primera crítica teatral que he escrito en mi vida. Casandra se estrenó en la temporada teatral 1909-1910. Mi artículo de crítica apareció en la revista Europa, dirigida por don Luis Bello, y fué reproducido en algunos periódicos y revistas. Todas mis ideas y orientaciones sobre la naturaleza del arte dramático se contienen en este primer ensayo. Mi segunda crítica de teatros, por orden cronológico, fué sobre El collar de estrellas, de don Jacinto Benavente, recogida en este libro. De una a otra corrió un intervalo de cinco años. Cuando apareció en la revista España mi crítica sobre El collar de estrellas, algún escritor malicioso la atribuyó a animadversión que yo sentía contra el señor Benavente, por no sé qué fútiles motivos del momento. El lector cotejará mis dos primeras críticas, en donde hallará las mismas ideas esenciales, sintéticamente apuntadas en la una, ya que a la sazón eran ideas nacientes, más afirmativas y desarrolladas en la otra, como ideas maduras y firmes que son. La coincidencia no obedece a que en el punto de escribir sobre El collar de estrellas tuviera presente aquel breve ensayo sobre Casandra, sino que en el entretiempo había consagrado no pocos afanes y diligencia a ahondar en el problema del arte dramático, habiendo logrado coordinar un esbozo de teoría, basada en la interpretación y análisis del Otelo, de Shakespeare, la cual forma parte de mi novela Troteras y danzaderas, publicada dos años antes del estreno de El collar de estrellas. En un libro que ha sido escrito con perfecta honradez, como lo ha sido éste que ahora tienes ante ti, lector, y cuantos anteriormente he dado a la estampa, debiera holgar toda alusión a nonadas y pequeñeces, propias de gente ociosa y mordaz; pero lo menguado de nuestro mundillo de las letras me obliga, aunque con repugnancia, a entrar en estas explicaciones.
Una última advertencia: los estudios sobre Galdós y Benavente, que forman este libro, son simplemente ensayos fragmentarios sobre una obra particular o tanteos de interpretación de la obra general de aquellos autores. Este libro es el primero de una serie dedicada al teatro y a los autores teatrales. Mucho se me ha quedado por decir, así de Galdós, como de Benavente, que diré en volúmenes venideros.
Entre los ensayos que ahora publico, hay dos (coloquio con ocasión de La leona de Castilla y La maja de Goya, dramas poéticos del señor Villaespesa), harto ligeros y palmariamente escritos en chanza. Los he puesto, a manera de interludio y de fin de fiesta, para divertir al lector del curso de tantas disquisiciones, acaso demasiadamente trascendentales, con el contraste y respiro
de un tema cómico, como
lo es siempre un drama
poético del señor
Villaespesa.
![]()
 N EL TEATRO Español se ha estrenado un drama; su
título, Casandra; su autor, don Benito Pérez Galdós.
N EL TEATRO Español se ha estrenado un drama; su
título, Casandra; su autor, don Benito Pérez Galdós.
Muchas de las personas que asistieron al estreno, señaladamente los escritores profesionales y los críticos de oficio, los plumíferos, no se han enterado. No parece sino que lo específico en las tales personas (la pluma) posee la virtud de la impermeabilidad.
La pluma de los gansos, y, en general, la de los palmípedos, disfruta de la propia virtud.
Defectos que apuntó la crítica en el drama «Casandra»: Lo primero, hay una rara unanimidad en calificarlo de pesado. El concepto de la pesadez literaria es harto subjetivo, de relatividad suma. No existe una escala de pesos específicos para las obras del espíritu, como la hay para los cuerpos físicos. La llamada pesadez depende del interés, y éste de la comprensibilidad del público. Toda obra literaria será interesante en la medida que encaje dentro de las categorías intelectuales y sentimentales de los espectadores. Lo no comprendido, o no sentido, es lo no interesante. ¿Cómo ha de asombrarnos que Casandra parezca pesada a varios críticos?
Oyendo Casandra advertimos que sobre nosotros gravita la sensación de una gigantesca majestad y magnífica grandeza; mas nada tiene esto de común con ese reconcomio hostil o despectivo a que la pesadez literaria nos mueve.
Otro punto en que hay unanimidad crítica: los herederos de doña Juana, con la codicia por todo móvil volitivo, son antipáticos; doña Juana, contrariamente, es una figura que, equivocada o no en sus ideas, por su entereza moral, merece nuestra simpatía. Así es: los unos resultan antipáticos; simpática, en cierto modo, la otra.
La producción normal artística puede clasificarse en tres linajes: soslayada, sentimentalista e intelectualista (Azorín y Baroja, verbigracia); semirrealista, rápidamente intuitiva (de intuere, ver), en un abrir y cerrar de ojos, pudiéramos decir (Blasco Ibáñez); lateral o parcial, de tesis previa (Dicenta). Los que practican la primera, suelen ver y entender; pero al hacer derivan la actividad creadora hacia el sentido personal, dando a la obra artística un contenido de emoción sentimental o de comentario, de insinuación, que no existe en la realidad externa. Son poco objetivos. Insuflan su espíritu en las cosas ambientes, y de aquí que cuanto producen sea—más o menos expresivo—un índice autobiográfico. Otros ven de las cosas no más que lo plástico y superficial, la sucesión aleatoria de líneas, masas y colores, sin adivinar el ritmo interno ni oprimir la carne del mundo. Son objetivos en demasía. Por último, hay quienes, por mala fe o por temperamento apasionado, no ven sino un costado de lo existente. Escribirán obras tendenciosas y sectarias. Uno de estos últimos os hubiera presentado a los herederos de doña Juana llenos de cualidades atractivas y heroicas, y a la tía como nauseabundo basilisco, o viceversa, según lo que se hubiera propuesto demostrar. ¿Hubiera estado bien?
Por encima de la producción normal está la supernormal, la genial. En el alma del creador de genio muévense con igual desembarazo las criaturas reputadas de malas y las que consideramos buenas, obedeciendo a la ley de su desarrollo lógico, no a una tiranía externa y caprichosa; de manera que, entre todas, componen una armonía natural y profunda. Hijas son todas del mismo padre, el cual, así como ajenado de la conducta de sus criaturas, una vez que las formó, permanece con un noble gesto de serena eternidad. ¿Podéis decirme si en Shakespeare o en Galdós existe alguna vez el propósito previo de hacer odioso a tal personaje o amable a tal otro? Yago y doña Juana Samaniego son microcosmos, pequeños universos morales, representan un sentido de la vida, y son de tan bien urdida hilaza que nos fuerzan a considerarlos y admirarlos según su valor. Dentro del creador de genio observaremos siempre absoluta impersonalidad y un a modo de respeto divino a la norma fatal que seres y cosas llevan dentro de sí. Tal es el eterno problema de la vida. ¿Por qué hemos de pedirle a Pérez Galdós que nos plantee en sus dramas nuevos problemas? Equivaldría a solicitar de él que rompiese el equilibrio de la vida humana poniendo su corazón como en un platillo de balanza. No. Presentemos la realidad tal cual es, si bien con luz más viva, luz que mana de la síntesis artística. Y que el espectador sesudo y atento desentrañe el problema.
Por lo que atañe a Casandra, el problema se muestra transparente, claro. Los sobrinos de doña Juana representan dos órdenes de actividad económica: agricultura e industria. Son laboriosos, inteligentes, cultos. Tienen ambiciones: hoy por hoy, la ambición es el estimulante del trabajo. Doña Juana encarna la vida contemplativa. He aquí el problema de los problemas. La vida contemplativa es el polo negativo, es la anulación de la especie, es reducir el universo a la incógnita de salvar la propia alma individual, es tomar la existencia terrenal como tránsito efímero y senda pedregosa que conduce a la inmarcesible ventura. La vida activa es el polo positivo, es la consagración del esfuerzo, es poner el último fin del perfeccionamiento individual en el perfeccionamiento y futuro bienestar de la especie, y es trasplantar los árboles que dan tibia sombra en los edenes del Eterno a los pegujares del hombre de buena voluntad que trabaja aquí abajo. ¿Que el agricultor y el industrial son codiciosos? Bien. ¿Hemos de amarles menos por eso? ¿No les basta, como títulos que reclaman nuestro amor, la voluntad de crear nuevos bienes? De otro lado, ¿que doña Juana es desprendida y es abnegada en cuanto se le toca a salvar su alma? Bien. ¿Hemos de amarla más por eso? ¿No es bastante, para que la repudiemos, el que nos induce a la negación de la vida? Claro que doña Juana se nos muestra con una perfección moral propia, si se la coteja con sus sobrinos. Pero es una perfección aparente tan sólo, y, desde luego, es una corrupción social y un morbo de tal índole que daría al traste muy presto con el organismo colectivo más recio. Imaginad una sociedad en donde todos los elementos capitalistas tengan los ojos en blanco por mantenerlos desleídos en el reino interior o en las sombras ultraterrenas. ¿Qué acontecería? Que la riqueza creada, sin cuyo amparo es punto menos que imposible crear otra nueva, afluiría a las manos tenebrosas de los gestores de la bienaventuranza, dejando huérfanas de toda protección a las actividades vitales, cuyo oriente es el mejoramiento humano. Agricultor e industrial, en el drama Casandra piensan en sus hijos, viéndose burlados y sin blanca por la doña Juana, la cual transmite su fortuna a ciertos ociosos institutos, compuestos por gente contemplativa. ¿Hemos de ser tan romos que entendamos los hijos de la carne? No: los hijos son los trabajadores, son los labradores, son la nación entera; son, en último extremo, los campos yermos y los talleres vacíos.
En suma: los sobrinos de doña Juana, con todos sus defectos, son la fecundidad social; doña Juana es la esterilidad social.
¿Acaso Pérez Galdós nos informa por gusto y a humo de pajas de que doña Juana fué estéril en sus entrañas? ¿No significa nada esa terrible maldición que abochornó a las mujeres en todo tiempo, y contra la cual, si no estoy mal enterado, son abogados sinnúmero de celestiales patronos; San Gil, San Renato, San Esteban y San Antonio de Padua?
Todo viene al mundo con la misión de propagarse. Cuando esta misión se frustra, a causa de la esterilidad, diríase que se rompe la congruencia y armonía cósmicas. Si el ser estéril es consciente, siéntese como enquistado e inútil entre el tejido jugoso y prolífico que le envuelve, y, por natural inclinación, desdeñando la vida finita que él no puede perpetuar, imagina un orden más alto de vida, del otro lado de los umbrales de la muerte. Esterilidad... Su agrura desentona en el concierto universal; torna
acedo el ánimo del ser estéril y le hace
de condición dañina. Es un fenómeno
que podemos observar cotidianamente
en el ganado
mular y en los
criticastros.
 ROCUREMOS precisar varios puntos. Precisarlos, nada
más, y tan brevemente como nos sea dado. Se trata de incidencias en
torno al estreno de Sor Simona, drama de don Benito Pérez Galdós.
ROCUREMOS precisar varios puntos. Precisarlos, nada
más, y tan brevemente como nos sea dado. Se trata de incidencias en
torno al estreno de Sor Simona, drama de don Benito Pérez Galdós.
Primero: un hecho y sus interpretaciones.
Al finalizar cada uno de los actos de Sor Simona el público rompió en un aplauso férvido, vehemente, desapoderado.
Permítaseme hacer, entre paréntesis, una declaración sentimental. Conozco pocos espectáculos tan patéticos como esos instantes, obligados ya, y, como quien dice, litúrgicos, de todo estreno o representación galdosiana, en que, apenas cerrada la cortina sobre la creación escénica, vuelve a alzarse ante el creador, quien, adelantándose premioso y ciego, guiado en una manera de veneración filial por sus criaturas, llega hasta el proscenio y allí permanece inmóvil y rígido, con esa su prestancia perdurable, maravillosa, a despecho de la pesadumbre de los trabajos y de los días, en tanto que del público se levanta al vuelo una bandada copiosa de corazones que va, con aletazos sonoros e impacientes, a circuirle la cana sien, como corona alada en redor de una torre. Son momentos de emoción tan profunda e inefable, que provocan las lágrimas.
El aplauso con que fué recibida Sor Simona, ¿era aplauso de entusiasmo? O ¿era aplauso de amor? Esto es: ¿se aplaudía esta obra concreta, Sor Simona? O ¿tal vez se aplaudía la larga y fecunda historia literaria del autor? En suma: ¿gustó o no gustó la obra? A juzgar por lo que, con mayor o menor sutilidad, se ha dicho en casi todas las críticas teatrales de los diarios, la obra no gustó gran cosa, y el público no aplaudía Sor Simona precisamente, sino al autor de otras hermanas mayores de esta andariega monjita. Mi sagacidad, perspicacia, clarividencia, don penetrativo, o de segunda vista, no alcanzan a obrar el milagro de sorprender los ocultos designios del público. Pero no me cabe duda que hubo personas a quienes la obra no gustó. Desde luego, la mayor parte de los críticos. Tampoco les debió de hacer mucha gracia a la llamada gente de teatro. Esto es ya una historia vieja que data de las primeras obras de don Benito Pérez Galdós, y va para largo. Después del primer acto de Sor Simona, un autor dramático me decía: «Esto no es teatro. El teatro es otra cosa.» Y pensé yo: «Si esto no es teatro, peor para el teatro.» Pero, además, sí que es teatro. Así ha sido siempre el teatro, y así seguirá siendo mientras haya teatro. Por lo que atañe a mi opinión personal, tengo a Sor Simona por tan excelente como el resto de las obras dramáticas galdosianas.
Sí, es ya historia añeja esa incompatibilidad entre don Benito Pérez Galdós y el mundillo teatral (autores y cómicos y los más de los críticos). Digamos las cosas claras. Este mundillo teatral opina que la obra dramática de don Benito Pérez Galdós es toda ella un tanto pesada, un tanto aburrida, un mucho inocente, pueril, y, por lo tanto, poco seria. A su vez, por lo que se desprende del concepto de sus obras y del prólogo con que acompañó algunas de ellas, don Benito Pérez Galdós opina que lo que el mundillo teatral entiende por arte teatral, y las leyes por que este mundillo se rige, son una balumba de artificios aburridos, inocentes, pueriles y poco serios. ¿Cuál de los dos antagonistas estará en lo cierto? Me han asegurado que cuando don Benito Pérez Galdós escribió su primera obra teatral no había asistido nunca a un teatro, y de entonces acá, rarísimas veces. Con esto se explica la incompatibilidad. Don Benito Pérez Galdós llega a un antro poblado de sombras y ficciones, desde el universo de realidades vivas que la luz acusa de bulto. El dice: «Aquí no se ve. Que abran más la puerta.» Y las de dentro dicen: «Con esa luz cruda no se ve. Que cierren la puerta.» El mismo Galdós presenta teatralmente este fenómeno en una escena de Alma y Vida, obra admirable... que no gustó a los críticos. Se trata de una fiesta en un jardín versallesco, en donde cortesanos y damas representan una pastorela a la manera pulida y remilgada de la literatura bucólica, disfrazados, con elegancia y primor sumo, de pastores y pastoras. Y acontece que llegan allí, por ventura, pastores y pastoras de verdad, los cuales no echan de ver que aquellos señores se hallaban contrahaciendo la vida pastoril, así como tampoco los cortesanos pueden creer que los pastores son tales pastores.
Conocí yo a un hombre, extraño en sus aptitudes y habilidades, que comenzó por imitar el rugido del león, y llegó a extremos de tanta pericia, que rugía mejor que los propios leones. Se entenderá esto último cuando añada que, hallándose este hombre extraño en la casa de fieras del Retiro, el león tuvo la osadía de rugir a su modo, a lo cual el hombre se encaró muy irritado con el león, y le increpó con estas palabras: «¡Muy mal! ¡Muy mal! No se ruge así. Se ruge así», y se puso el hombre a rugir como se debía rugir. El peligro de toda ficción no está tanto en fingir cuanto que a la larga se toma la ficción por realidad permanente. Y en esto consiste, sobre todo, la falta de seriedad y la puerilidad de las acciones: en tomar por realidad permanente una ficción. Otro peligro de la ficción es el contagio. Y así, ese foco de ficciones, que hemos denominado mundillo teatral—que no es que sólo exista en Madrid, sino que existe en otros lugares y ha existido en otros tiempos—, propaga su contagio al público que habitualmente asiste a las representaciones, infundiéndole una segunda naturaleza, una naturaleza teatral, en el peor sentido de la palabra. He aquí un caso muy semejante al del león, sino que acaeció en la remota antigüedad, en la época del teatro griego. Cuéntase que un actor tenía que imitar en una farsa el gruñido del cerdo; pero sus gruñidos no le daban al público impresión de tales gruñidos, y, consecuentemente, le acarreaban al farsante todos los días una tormenta de rechiflas y chacotas, acompañadas de pepinos y otras cosas arrojadizas. El actor juraba y perjuraba que aquellos gruñidos eran dechado de perfección imitativa, o mimética, como decía un crítico de entonces, Aristóteles de nombre. Y el público continuaba negando que los gruñidos del infortunado actor estuvieran tomados del natural, pues había oído gruñir a otros grandes y aplaudidos actores y sabía a qué atenerse. Mas he aquí que un día, cuando más tumultuosa era la baraúnda movida por los mal imitados gruñidos, el actor se adelantó al público, y, extrayendo de debajo del palio un lechoncito, se lo mostró, haciéndole ver que no había gruñido él, sino un cerdo de carne y hueso.
A mí me sucede también que el teatro, en general, me aburre. Voy a un teatro, y se me figura que todo aquello carece, fundamentalmente, de seriedad. (Echemos por delante que entre las excepciones en que el teatro es asunto de esencia seria y humana se cuentan todas las obras de don Benito Pérez Galdós. Digamos, de paso, que la finalidad de esta serie de ensayos no es otra que contribuir, siquiera sea en corta medida, a que el teatro se oriente en un sentido de mayor seriedad.) Bien que suene a paradoja, en el hombre la falta de seriedad suele ser casi siempre un ponerse demasiado serio, un tomar demasiado en serio lo que no es acaso bastante serio, y señaladamente, tomarse demasiado en serio a sí propio y cuanto a uno le atañe, imaginando realidades permanentes y universales aquellas circunstancias en la vida de uno mismo que, por naturaleza, son personales y efímeras. El hombre sólo puede ser tomado en serio en aquella zona de su ser que se relaciona con los demás hombres, o en donde se engendran normas aplicables a los demás hombres. En todos los otros casos de su vida y personalidad, el espectador, es decir, otro hombre, aun cuando simpatice con él, es imposible que entre en situación, como se dice en términos teatrales, ni que le tome fundamentalmente en serio. Hemos dicho, en alguna ocasión, que la seriedad no es sino un sometimiento a una ley superior a nosotros mismos, a una cierta fatalidad. Por eso el juego puede ser cosa seria. Lo que no es serio es la simulación, la ficción que se ofrece como realidad, la trampa. Y hemos advertido que el peligro de la ficción está en que se concluye tomándola, de buena fe, como realidad permanente. Toda nuestra vida sentimental está tejida con ficciones que reputamos realidad permanente y tomamos demasiado en serio. Al cabo de algún tiempo, emancipados ya de una ficción, nos maravillamos de haberla tomado tan a pecho y nos reímos, a veces con benevolencia, a veces con rubor, de nosotros mismos. Cotidianamente, en el comercio con nuestros semejantes, les vemos atosigados por conflictos y ficciones efímeras, que ellos toman por lo trágico, y suponen que es la realidad permanente, porque no se toman el trabajo de salir de sí propios a contemplarse en una relación general humana. Los niños, las mujeres, acostumbran tomarlo todo demasiado en serio, y gritan o lloran a pretexto de nonadas, que nos hacen sonreír, bien que casi siempre lo disimulemos en razón de la ternura que nos inspira su candor y la compasión con que nos mueven, viéndoles reducir el universo y el futuro al estrecho horizonte de su corazón desolado. El hombre continúa siendo niño en gran parte, y es, en parte, femenino, aun el ánimo más entero y viril; pero ha perdido el candor, y en trueque de esta grave pérdida le exigimos que el horizonte de su intelecto sea más dilatado que el de un corazón infantil o femenino. Es decir, que para que el hombre sea serio y se le tome en serio se le pide que la inclinación humana a tomar demasiado en serio y como realidad permanente y total las minucias personales y pasajeras la corrija con el sentido común, no tomando en serio sino aquello que puede ser objeto de un común sentir y convertirse en norma humana, en ley. Ante la falta de seriedad de la mayor parte de los hombres, los hombres serios han adoptado diferentes posturas, que se pueden reducir a tres. La primera, una especie de tolerancia intelectual, que proviene del comprender, y se traduce en una forma superior de la sonrisa, tan cauta, que los hombres poco serios, por exceso de seriedad, ni se percatan siquiera, y presumen que se les toma en serio. Es lo que se llama ironía. Segunda, una especie de simpatía sentimental y cordial hacia la falta de seriedad de los demás hombres, y un como deseo arrebatado de estrechar la hermandad humana, tomando en serio su falta de seriedad, y dejando de tomarse en serio a sí propio. Es lo que se llama humorismo. Tercera, una especie de vehemencia intelectual por emplear la inteligencia propia en aquello en que los demás no la usan, o sea, en corregir la falsa y vana seriedad, reduciendo la infatuación personal a su justa medida y señalando las ficciones como tales ficciones. Es lo que se llama sátira.
En la mayor parte de los casos, el autor dramático vulgar escoge, como modelo de sus obras, aquella porción de la humanidad formada por personas poco serias, por exceso de seriedad. Si hiciera esto con el fin de aplicarles, docentemente, la medicina de la ironía, del humorismo o de la sátira, escribiendo comedias del tipo clásico o farsas, bien estaría. Pero ocurre que el autor suele ser también persona poco seria, que toma en serio lo que no es serio, acepta las ficciones como realidades y pretende que los demás las aceptemos igualmente. Es ya un lugar común que no puede haber teatro sin pasión, y, viceversa, que una pasión cualquiera basta para llenar una obra dramática. Error. Para que la pasión pueda ser tomada en serio se necesita que llene una de estas dos condiciones: que su objeto sea de interés humano, o que esté sentida de una manera genéricamente humana, en cuya expresión vayan implícitas todas las maneras individuales de sentir la misma pasión. Prueba de que la pasión no es digna de que se la tome en serio, si no se somete a estas condiciones, he aquí dos que se refieren, respectivamente, a los dos extremos. Uno, la pasión de una solterona por un perro de aguas, aun cuando sea, y, a veces, lo es, tan intensa y avasalladora, como la de Julieta por Romeo. Otro, amor es la pasión más comúnmente experimentada; con todo, los gestos de amor en el prójimo, las parejitas amarteladas, los versos a ella, y mil apasionados desatinos de este jaez, no inducen a nadie a que los tome en serio y por lo dramático, a no ser en aquellos ejemplares legendarios e insólitos en que asume expresión trascendental; pero, las más de las veces, incitan a la sátira; de raro en raro, al humorismo, y, en contadas ocasiones, a la ternura irónica. Muchos que pasan por dramaturgos acostumbran elegir para tema de sus obras la pasión amorosa, en su forma más individual, más pueril, menos seria, del mismo linaje de la pasión de la solterona por un perro de aguas. El gran repertorio eterno de los temas, esencialmente humanos, no existe para esos dramaturgos. ¿Cómo hemos de tomar en serio esa dramaturgia? ¿Cómo no hemos de aburrirnos con ese teatro?
Hemos empleado la palabra humano. Antes de pasar adelante, debemos precisar las acepciones que ha recibido del uso, y en cuáles le damos validez. Primera acepción. En esta acepción, se admite el término humano, para significar en la vida del hombre todo aquello en que la naturaleza física vence a la razón; lo flaco y claudicante, el reinado oscuro y poderoso del instinto. Y así se dice, procurando abarcar este hemisferio de la vida del hombre, «flaquezas humanas». Segunda acepción. En esta acepción, vale para expresar la vida espiritual del hombre en aquella región superior, o, cuando menos, distinta del reino del instinto, en donde germinan y sazonan conceptos, ideas e ideales, lo característicamente humano con relación al resto de la naturaleza, si no ciega y sorda, en todo caso, muda. Tercera acepción. Por último, se emplea en la conversación imprecisa y mostrenca de todos los días, como sinónimo de cosa natural y frecuente, la humana tontería, que no es lo mismo que la flaqueza humana. Cuando en este ensayo estampemos la palabra humano, entiéndase que no le damos nunca el contenido de la última acepción.
No negamos que lo humano, en la primera acepción, pueda ser asunto de una obra dramática seria. La naturaleza frente a la razón, la fatalidad frente al designio humano, tal fué la génesis de la tragedia clásica. Pero los griegos comprendieron que para que los conflictos del individuo con el destino adverso fueran esencialmente serios era preciso, en primer lugar, que la fatalidad de que era víctima el personaje trágico no fuera ficción por él mismo engendrada y fácilmente corregible por su razón individual, sino realidad permanente y externa a él, para lo cual constituyeron la Fatalidad con existencia sustantiva y real; en segundo lugar, que el caso trágico fuera ejemplar y trascendental, síntesis de un sinnúmero de casos semejantes, y, por último, que si bien la razón individual podía ser vencida por la fatalidad, ésta, a su vez, ya que no por la razón individual y flaca de un hombre, debía ser sobrepujada y reducida a impotencia por la razón genérica humana, de que era voz el coro. Posteriormente, en toda obra dramática seria, cuyo conflicto es humano en aquella primera acepción, suprimidos ya el coro y la fatalidad externa, Ananké o Némesis, se ha sustituído con un personaje sapiente y sereno que representa la razón, o, si se quiere, el sentido común. Sin este contrapeso del sentido común, y sin que, al propio tiempo, el personaje rebase la mínima capacidad de caso casual para asumir la capacidad máxima de caso trascendental y genérico (en otras palabras, que el personaje sea un carácter), la pasión o los conflictos individuales es imposible que una persona seria los tome en serio. Diremos, ajustando ya más las expresiones, que lo humano, en la primera acepción, corresponde a todos aquellos agentes violentos y soterrados en la conciencia del hombre, que procuran la conservación del individuo, y por ella, de continuo, conspiran en callada actividad. Y lo humano, en su acepción segunda, en cierto modo más humana, está formado por aquel sutil sistema de móviles de naturaleza espiritual y consciente, que empujan al hombre a que defienda ante todo la conservación de la especie y el tesoro de razón y experiencia que de una en otra van legándose las generaciones. Estos móviles, de alta jerarquía, se sienten siempre actuando a través de toda la obra dramática de don Benito Pérez Galdós. Por ser obra fundamentalmente humana, es obra fundamentalmente seria.
Lo humano-instinto y lo humano-razón son en la naturaleza del hombre como la raíz y el fruto. Ni el fruto cuajaría sin raíz, ni la razón maduraría sin las gestaciones previas y sombrías del instinto. Sólo que, si bien en la naturaleza física, raíz y fruto son como madre e hija, amorosas y bien acordadas, en la naturaleza del hombre instinto y razón son como rey padre y rey hijo que pelea por derrocarle del trono. El instinto lucha por la exaltación del individuo a costa de la especie; la razón se esfuerza en mantener la especie, aun cuando sea a expensas del individuo. El instinto no admite como bueno para la especie sino aquello que redunda en beneficio del individuo. La razón no admite como bueno para el individuo sino aquello que redunda en beneficio de la especie. Según se mire, ambas causas parecen igualmente justas. Tal es la tragedia de la historia humana y de la vida del hombre: la lucha perpetua entre dos causas justas. Pudiéramos con bastante exactitud incorporar lo humano instinto en un ser de la mitología escandinava, Brunilda, armada de todas armas, vehemente y belicosa, y lo humano razón en un ser de la mitología helénica, Palas Atenea, nacida de la sien de Júpiter, armada de todas armas, fría y belicosa. Estas dos deidades se han mezclado siempre en las contiendas de los hombres. Y ¿han de estar siempre en guerra el instinto y la razón? ¿No habrá fuerza o virtud que liberte al uno y a la otra de la fatalidad que les empuja al combate? ¿No habrá en la naturaleza humana un agente superior y armónico que imponga la paz? Sí, sí; la voluntad, la buena voluntad, cuyo cuerpo o forma es el sentimiento, cuya alma o esencia es ese algo inefable y religioso que no acertamos a transmitir en palabras, y cuya manera de obrar es la libertad absoluta, la manumisión de toda fatalidad, ya sea instintiva, ya sea lógica, por medio del amor. No del amor del sexo y de concupiscencia, que es el amor del instinto, ni el amor de la seca verdad intelectual, que es el amor de la razón, sino la voluntad de amar; el amor por el amor, el amor en todas las criaturas, el amor cálido y fecundo, maternidad universal como el «soplo divino que mueve los mundos». Y ese amor, hecho carne, es Sor Simona. No es que Sor Simona venza a Brunilda y a Palas Atenea: las reconcilia, las funde en una atmósfera trascendental y celeste. Ni se crea que Sor Simona ha nacido hace ocho días. Así como Brunilda nació en Germania y Atenea en Grecia, Sor Simona nació hace veinte siglos en Judea. Simón se llamó también el primer pontífice, piedra angular de la Iglesia de Cristo. Desde hace muchos años andaba Sor Simona por las mil encrucijadas de la obra galdosiana derramando, con sus manos ungidas, bálsamo en todas las heridas de la razón y del instinto. Permanecía en la sombra. Y, como
muchos no la querían ver, su padre adoptivo,
ese anciano, lleno de amor
y de doctrina como un padre
de la Iglesia, hubo de sacarla
a la luz.
 OS RECOGEMOS un punto dentro de nosotros mismos y
hallamos que, si hemos de ser sinceros (y en nuestra balanza y sistema
de virtudes hemos experimentado y tabulado la sinceridad como la más
grave virtud humana y, por ende, la más grave virtud artística),
repetimos que, obrando con ánimo sincero, hallamos que nos ha quedado
mucho por decir sobre Sor Simona. También hallamos que el caudal de
sugestiones y emociones infundido en nuestro espíritu por la última obra
galdosiana es tan copioso, que se nos presenta como empeño no hacedero
la tarea de trasegarlo; no ya en un ensayo, ni en media docena de
ensayos. Cuvier, de un mero huesecillo de animal paleontológico, inducía
la estructura acabada y completa del animal, tal como hubo de ser; y no
solamente eso, sino su manera de vida y el medio natural en que se
movió. Dondequiera que se os dé un trozo de realidad verdadera, pensad
que propiamente se os da la realidad toda; pensad como que han colocado
en vuestra mano el centro del infinito. Recordad la famosa definición
del infinito: un círculo cuyo centro está en todas partes, y la
circunferencia en ninguna. Toda obra de arte genuino es un trozo de
realidad verdadera, en donde están resumidas totalmente, y como en
epítome, dos altas realidades: Vida y Arte. Toda obra de arte genuino es
condensación de realidades múltiples, forma somera y adamantina donde se
compendian formas innumerables. De aquí que los comentarios a una obra
de arte multiplican hasta el infinito su volumen, y aun le queda a la
obra fecundidad para nuevas multiplicaciones. El mismo autor de la obra,
si se viera obligado a explicar, no en forma estética, sino en forma
expositiva, el contenido y alcance de ella, necesitaría para el comento
más espacio que para la obra: de la propia suerte que un reloj ocupa
desarmado más lugar que armado y en movimiento. San Juan de la Cruz
quiso glosar su Cántico Espiritual, y los doscientos versos del poema
se trocaron en doscientas apretadas páginas de comentario, en las cuales
se les quedaron por decir las más de las cosas que en el poema se
contienen. Otro tanto sucedería con la glosa de Sor Simona. Sin
embargo, volvemos sobre el mismo tema de Sor Simona, a sabiendas de
que al final de este ensayo estaremos todavía en la primera jornada del
viaje.
OS RECOGEMOS un punto dentro de nosotros mismos y
hallamos que, si hemos de ser sinceros (y en nuestra balanza y sistema
de virtudes hemos experimentado y tabulado la sinceridad como la más
grave virtud humana y, por ende, la más grave virtud artística),
repetimos que, obrando con ánimo sincero, hallamos que nos ha quedado
mucho por decir sobre Sor Simona. También hallamos que el caudal de
sugestiones y emociones infundido en nuestro espíritu por la última obra
galdosiana es tan copioso, que se nos presenta como empeño no hacedero
la tarea de trasegarlo; no ya en un ensayo, ni en media docena de
ensayos. Cuvier, de un mero huesecillo de animal paleontológico, inducía
la estructura acabada y completa del animal, tal como hubo de ser; y no
solamente eso, sino su manera de vida y el medio natural en que se
movió. Dondequiera que se os dé un trozo de realidad verdadera, pensad
que propiamente se os da la realidad toda; pensad como que han colocado
en vuestra mano el centro del infinito. Recordad la famosa definición
del infinito: un círculo cuyo centro está en todas partes, y la
circunferencia en ninguna. Toda obra de arte genuino es un trozo de
realidad verdadera, en donde están resumidas totalmente, y como en
epítome, dos altas realidades: Vida y Arte. Toda obra de arte genuino es
condensación de realidades múltiples, forma somera y adamantina donde se
compendian formas innumerables. De aquí que los comentarios a una obra
de arte multiplican hasta el infinito su volumen, y aun le queda a la
obra fecundidad para nuevas multiplicaciones. El mismo autor de la obra,
si se viera obligado a explicar, no en forma estética, sino en forma
expositiva, el contenido y alcance de ella, necesitaría para el comento
más espacio que para la obra: de la propia suerte que un reloj ocupa
desarmado más lugar que armado y en movimiento. San Juan de la Cruz
quiso glosar su Cántico Espiritual, y los doscientos versos del poema
se trocaron en doscientas apretadas páginas de comentario, en las cuales
se les quedaron por decir las más de las cosas que en el poema se
contienen. Otro tanto sucedería con la glosa de Sor Simona. Sin
embargo, volvemos sobre el mismo tema de Sor Simona, a sabiendas de
que al final de este ensayo estaremos todavía en la primera jornada del
viaje.
Repitámonos sin reparo, cuando sea menester repetirse. Volvamos sobre la incidencia de la seriedad, a fin de fijar este concepto tan reciamente como podamos. Decíamos que, por regla general, las personas que se ponen muy serias, y pasan por serias, son las menos serias; y viceversa, las que pasan por poco serias, suelen ser las más serias. En otras palabras: que la seriedad sustancial nada tiene que ver con la seriedad formal. La seriedad consiste, entre otras cosas que ya hemos dicho, en el sometimiento a la ley de la propia naturaleza, esto es, en llenar la función para que uno ha sido creado, en ser útil. Un mulo tirando de un carro, es un mulo serio. Un mulo rijoso, que los hay, no es un mulo serio. La seriedad no es cualidad exclusiva de las personas. También los animales y las cosas la poseen o adolecen de ella, según se atengan o no a la ley de su naturaleza. Una silla que no sirve para sentarse, no es una silla seria. Este sentido del ridículo en las cosas por no estar incluídas dentro de su arquetipo propio es el que manifiesta el caricaturista. Lo han poseído en grado maravilloso y trascendental los mejores caricaturistas que ha habido, a saber: los primitivos de la pintura y los canteros y los tallistas de la Edad Media, cultivadores de lo grotesco. También se incurre en falta de seriedad por rebasar con superfluidades la linde del arquetipo que a cada ser y cosa les ha sido impuesto. Un camarero que baila la danza del vientre antes de descorchar una botella, no es un camarero serio. La hinchazón es siempre una falta de seriedad. Dentro de la función útil cabe la falta de seriedad a causa de las superfluidades. Un sombrero de copa, un sombrero de teja y la gorra de un obrero cumplen una misma función útil. Esto no obstante, el sombrero de copa y el de teja nos producen no sé qué impresión de falta de seriedad, a pesar de su seriedad formal. Desde luego, en un juicio de contraste, la gorra del obrero nos parece lo más serio. Cuando visitamos un museo donde se exhiben arcaicos indumentos, o vemos retratos de nuestros mayores y antepasados, los atavíos señoriles nos dan casi siempre una sensación jocosa, de ridículo; mas nunca hallamos ridículos los arreos populares. El problema primero del hombre es si ha de tomar o no la vida en serio. Un hombre poco serio por exceso de seriedad, lo resuelve en estos términos: «Sí, señor; la vida se ha de tomar en serio.» E inmediatamente se aplica a preparar unas oposiciones a la judicatura. Piensa que ha tomado la vida en serio porque se ha tomado en serio a sí propio. Y, en puridad, no la ha tomado en serio.
La seriedad se alberga con frecuencia detrás de una máscara cómica. En cambio, raras veces la encontraréis tras una carátula adusta. Cuéntase de un gran maestro que estaba divirtiéndose descuidadamente con sus discípulos, cuando de pronto interrumpió el juego, exclamando: «Pongámonos serios, hijos míos, que viene un tonto.» En nuestro idioma, ya casi tiene valor de proverbio la expresión «seriedad asnal».
Se me dirá: ¿qué tiene que ver todo esto con la obra general de don Benito, y en particular con Sor Simona? Y yo respondo que este concepto de la seriedad es uno de los ingredientes sustantíficos de la obra galdosiana. El universo de la obra artística de Galdós, a imagen del Universo en que vivimos, está poblado por un cúmulo de personas poco serias por exceso de seriedad, cuya falta de seriedad se descubre por contraste con unas pocas personas fundamentalmente serias, aunque no lo parezcan. En Sor Simona, lo mismo. En esta obra se nos presenta un medio hosco, frenético, rabioso, desatentado, a tal punto, que los hombres, en su falta de seriedad, llegan a la deformación de lo monstruoso, y se convierten en modelos a propósito para una gárgola o una ménsula de silla de coro. Son almas de piedra, talladas a lo grotesco, hacinadas en una vaga y ciega aspiración hacia la verdad, como esas catedrales que erigieron las edades bárbaras. Como tema artístico, este medio es bello, pues para el arte todo tema de realidad es belleza. Si el artista se hubiera detenido en este estadio de la obra artística se hubiera frustrado la más alta finalidad estética, ya que no nos hubiera consentido penetrar la falta de seriedad humana del medio en que nos ha sumido, la cual se nos hace patente por el claro oscuro que en el contorno ponen unas lucecitas humildes, y que sólo una pupila sagaz hubiera echado de ver, unas lucecitas que corresponden a otras tantas almas: dos viejas, un viejo, una monja y un niño, gente de traza poco seria, comparados con la seriedad terrible y la gravedad temerosa de unos hombres que van a imponer con el vigor de su brazo nada menos que los fueros de Dios, de la Patria y del Rey.
Se me dirá: «Todo eso son bernardinas. Yo voy al teatro para divertirme.» Y yo respondo que la vida sería tolerable sin sus diversiones; sin eso que llamáis diversiones.
Se me dirá: «Es probable que don Benito Pérez Galdós no haya pensado nada de eso al escribir Sor Simona.» No digo que no. Es seguro que el Espíritu Santo, al inspirar la Biblia, no pensó en los comentarios que se le habían de poner. Ahí está el mérito del Espíritu Santo (dicho sea con todos los respetos, a pesar de lo vernacular de la frase) y el mérito de la Biblia.
Es seguro que Beethoven, al componer sus sonatas y sinfonías, no pensó en lo que había de hacer sentir y pensar. Ahí está la diferencia entre la Novena y el chotis del Pompón. Después de haber oído este chotis, ¿qué vamos a decir, como no sea un «m’alegro de verte güeno?» Después de haber oído la Novena, ¡qué tumulto de ideas, qué plenitud de sustancia poemática, qué don de clarividencia no sentimos dentro de nosotros!...
Un crítico joven y de cierto talento natural advertía que Sacris era un personaje de contornos borrosos. ¿Qué borrosidad es ésta? La pintura italiana, antes de Giotto, era pintura a la manera bizantina, de contornos acusados, lineales, y figuras rígidas, hieráticas. Giotto trajo a la pintura la tercera dimensión, la corporeidad; pero con él existía aún la línea, una aprensión de línea, delimitando el cuerpo. Leonardo suprimió esta línea, e hizo el contorno esfumado, borroso; creó la atmósfera, el medio ambiente, complementando así el valor de la figura. Estas tres etapas del arte de la pintura podríamos denominarlas: arte primitivo, de idealismo ingenuo; arte realista; arte idealista, trascendiendo del realismo. Esta última manera de arte es la depuración suprema de la pintura. La correspondencia con el arte literario es obligada y justa. Este diluirse de la figura en el ambiente e infiltrarse del ambiente en la figura, al modo de osmosis y endosmosis entre el espíritu y el medio, es nota característica del arte literario moderno más original e intenso, la literatura rusa. También es carácter dominante de la literatura galdosiana en toda la segunda época o manera, ignoro si por influencia de la literatura rusa o por determinismo de la sensibilidad contemporánea. Las almas trágicas son aquellas que, con particular angustia y dolor, sienten este fenómeno de cómo el espíritu se les diluye en el medio y cómo otras veces el medio se les adentra tiránicamente en el espíritu. He aquí otra observación digna de tenerse en cuenta. En don Benito Pérez Galdós, como en Shakespeare, se ve claramente que el autor ha concebido la obra dramática como un todo, en el cual se coordinan en cada momento la acción con el lugar en donde se desarrolla, el carácter con el pergenio físico del personaje, el diálogo con la actitud y la composición, la frase con el ademán, la voz con el gesto, en suma, el elemento espiritual con el elemento plástico. Sin esta condición no hay grande obra dramática.
Una obra en la cual es indiferente que los
personajes se vistan así o asá, y se coloquen
aquí o acullá, jamás podrá
subir del nivel de lo mediocre.
Pero esta opinión, un
tanto radical, exigiría
largas explicaciones.
 ADA MÁS A propósito, nada más pertinente y justo pudo
habérsele ocurrido a la Sociedad «El Sitio» que celebrar con un festejo
en honor de don Benito Pérez Galdós, el más grande español de nuestros
días, esta fecha del 2 de mayo, precisamente el año corriente de 1916,
en que se cumple el tercer centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra, el más grande español de su tiempo. Yo no sé si en
la intención de quienes concertaron el agasajo estuvo asociar y juntar
ante la vista de la imaginación, borrando la distancia del tiempo,
aquellos dos nombres gloriosos. Las similitudes y correspondencias entre
Cervantes y Galdós son tantas y tan manifiestas que casi huelga
señalarlas. Cervantes creó el género novelesco, este modo literario
característico de la Edad Moderna; Galdós lo ha llevado al término más
cumplido de perfección y madurez. Enfrentándose con la moda de la
hipérbole, el gárrulo discreteo y la intriga inextricable que a la sazón
dominaban la escena española, Cervantes predicó una manera de teatro
llana, simple y realista. Galdós, elevándose sobre el gusto reinante,
mucho más depravado y corrompido que el de tres siglos ha, se adelanta
al tablado histriónico a imponer una dramaturgia llana, simple y
realista, con la ventaja, a favor de Galdós, de que Cervantes no llegó a
ser el primer autor dramático de su época, y Galdós lo es, sin disputa,
de la nuestra, y uno de los primeros entre los de cualesquiera época y
comarca. En cuanto al lenguaje, ambos escritores rompieron con la
afectación de tono, la rigidez y rutina de giros y la fingida nobleza de
vocablos que, al punto de comenzar ellos a escribir, la tradición exigía
en obras de fingimiento y solaz, y dieron a la circulación un nuevo
lenguaje narrativo: dócil, para expresar todo linaje de emociones; ágil,
para recorrer por entero la escala de los acentos, desde el más sublime
al más familiar; rico, con que significar toda suerte de actos, personas
y cosas; transparente, inagotable y gustoso, que al sabio embelesa, y
hasta del más lego puede ser entendido y penetrado cabalmente. En cuanto
a la vida, si andariega y azacaneada fué la de Cervantes no lo ha sido
menos la de Galdós, si bien lo que en el uno fué a veces dura necesidad,
en el otro no es sino inclinación. Y si curioso fué Cervantes y amigo
del trato con gentes de toda condición, Galdós no lo es menos. Más que
uno de tantos frutos de la historia de España en el siglo XVI, la obra
cervantina es propiamente la España toda de aquella edad, como la obra
galdosiana es toda la España del siglo XIX. Una y otra amasadas con un
fermento espiritual imperecedero. Decía Tomás Carlyle que, si le
preguntasen qué valía más para Inglaterra, si tener la India o haber
tenido a Shakespeare, él respondería determinadamente que Shakespeare,
porque la India podían perderla los ingleses, y, al fin y al cabo, la
perderían; pero Shakespeare no puede perderse. Perdióse ya para nosotros
el imperio colonial del siglo XVI, y, sin embargo, el siglo XVI español
permanece y es eterno, gracias a Cervantes. Yo no vacilo en afirmar que
la obra de Galdós, como la de Cervantes, vale más que nuestra misma
soberanía, la cual puede que lleguemos a perder, y no sería maravilla,
si no procuramos enmendar el desbarato y desidia que, poco a poco, la
van socavando y envileciendo; pero, aun cuando así acaeciese, esta
España en que ahora vivimos será inmortal gracias a Galdós. Están, pues,
Cervantes y Galdós como dos altas montañas, fronteras y mellizas,
separadas por un hueco de tres siglos. De una a otra, la tierra se abaja
y desarrolla con diversidad de accidentes panorámicos. Hay vallecicos,
hay venas de agua caudalosa, hay cerretes, lomas y collados. Hay también
montes, muy empinados y majestuosos; pero ninguno, a lo que presumo,
alcanza la altura de aquellas dos montañas, mellizas y señeras. Se me
dirá que acaso sea un error de perspectiva mío. A lo cual respondo que,
para hacer esta afirmación, no he usado solamente de mis sentidos, sino
de mi entendimiento, y que están más sujetos a engañarse los que
calculan por bajo la eminencia de esta cumbre, porque, hallándose tan en
su vecindad y raíz, no alcanzan con los ojos hasta donde se remonta la
cima, imaginando que lo es algún resalto cercano. El medir toda su
grandeza y dignidad les está reservado a quienes la contemplen en la
distancia de lo porvenir.
ADA MÁS A propósito, nada más pertinente y justo pudo
habérsele ocurrido a la Sociedad «El Sitio» que celebrar con un festejo
en honor de don Benito Pérez Galdós, el más grande español de nuestros
días, esta fecha del 2 de mayo, precisamente el año corriente de 1916,
en que se cumple el tercer centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra, el más grande español de su tiempo. Yo no sé si en
la intención de quienes concertaron el agasajo estuvo asociar y juntar
ante la vista de la imaginación, borrando la distancia del tiempo,
aquellos dos nombres gloriosos. Las similitudes y correspondencias entre
Cervantes y Galdós son tantas y tan manifiestas que casi huelga
señalarlas. Cervantes creó el género novelesco, este modo literario
característico de la Edad Moderna; Galdós lo ha llevado al término más
cumplido de perfección y madurez. Enfrentándose con la moda de la
hipérbole, el gárrulo discreteo y la intriga inextricable que a la sazón
dominaban la escena española, Cervantes predicó una manera de teatro
llana, simple y realista. Galdós, elevándose sobre el gusto reinante,
mucho más depravado y corrompido que el de tres siglos ha, se adelanta
al tablado histriónico a imponer una dramaturgia llana, simple y
realista, con la ventaja, a favor de Galdós, de que Cervantes no llegó a
ser el primer autor dramático de su época, y Galdós lo es, sin disputa,
de la nuestra, y uno de los primeros entre los de cualesquiera época y
comarca. En cuanto al lenguaje, ambos escritores rompieron con la
afectación de tono, la rigidez y rutina de giros y la fingida nobleza de
vocablos que, al punto de comenzar ellos a escribir, la tradición exigía
en obras de fingimiento y solaz, y dieron a la circulación un nuevo
lenguaje narrativo: dócil, para expresar todo linaje de emociones; ágil,
para recorrer por entero la escala de los acentos, desde el más sublime
al más familiar; rico, con que significar toda suerte de actos, personas
y cosas; transparente, inagotable y gustoso, que al sabio embelesa, y
hasta del más lego puede ser entendido y penetrado cabalmente. En cuanto
a la vida, si andariega y azacaneada fué la de Cervantes no lo ha sido
menos la de Galdós, si bien lo que en el uno fué a veces dura necesidad,
en el otro no es sino inclinación. Y si curioso fué Cervantes y amigo
del trato con gentes de toda condición, Galdós no lo es menos. Más que
uno de tantos frutos de la historia de España en el siglo XVI, la obra
cervantina es propiamente la España toda de aquella edad, como la obra
galdosiana es toda la España del siglo XIX. Una y otra amasadas con un
fermento espiritual imperecedero. Decía Tomás Carlyle que, si le
preguntasen qué valía más para Inglaterra, si tener la India o haber
tenido a Shakespeare, él respondería determinadamente que Shakespeare,
porque la India podían perderla los ingleses, y, al fin y al cabo, la
perderían; pero Shakespeare no puede perderse. Perdióse ya para nosotros
el imperio colonial del siglo XVI, y, sin embargo, el siglo XVI español
permanece y es eterno, gracias a Cervantes. Yo no vacilo en afirmar que
la obra de Galdós, como la de Cervantes, vale más que nuestra misma
soberanía, la cual puede que lleguemos a perder, y no sería maravilla,
si no procuramos enmendar el desbarato y desidia que, poco a poco, la
van socavando y envileciendo; pero, aun cuando así acaeciese, esta
España en que ahora vivimos será inmortal gracias a Galdós. Están, pues,
Cervantes y Galdós como dos altas montañas, fronteras y mellizas,
separadas por un hueco de tres siglos. De una a otra, la tierra se abaja
y desarrolla con diversidad de accidentes panorámicos. Hay vallecicos,
hay venas de agua caudalosa, hay cerretes, lomas y collados. Hay también
montes, muy empinados y majestuosos; pero ninguno, a lo que presumo,
alcanza la altura de aquellas dos montañas, mellizas y señeras. Se me
dirá que acaso sea un error de perspectiva mío. A lo cual respondo que,
para hacer esta afirmación, no he usado solamente de mis sentidos, sino
de mi entendimiento, y que están más sujetos a engañarse los que
calculan por bajo la eminencia de esta cumbre, porque, hallándose tan en
su vecindad y raíz, no alcanzan con los ojos hasta donde se remonta la
cima, imaginando que lo es algún resalto cercano. El medir toda su
grandeza y dignidad les está reservado a quienes la contemplen en la
distancia de lo porvenir.
No he de invitaros a una expedición todo en torno y hasta lo más encumbrado de la insigne montaña. La falta de tiempo no lo consiente. De otra parte, declaro no servir para guía, y es seguro que, si a tanto me comprometiera, habíamos de extraviarnos, no pocas veces, y descubrir cómo, sin acertar a explicárnoslo, a lo mejor volvíamos, fatalmente, a un mismo paraje, cuando más alejados creíamos estar de él.
Para estudiar la obra completa de don Benito Pérez Galdós en breve espacio sería menester apelar a conceptos genéricos, imprecisos y vanos, los cuales repugnan tanto a don Benito Pérez Galdós como a mí. He preferido hacer unos cuantos comentarios concretos sobre un solo concepto y una sola obra galdosiana, y he elegido La loca de la casa.
Dos motivos me han llevado a esta elección. Uno circunstancial, y es que mañana la veréis representar en escena. El otro motivo es más profundo. Se refiere a una razón de concordancia íntima entre las ideas que he de exponer y el entorno o ambiente adonde he venido a exponerlas. ¿Por qué he escogido La loca de la casa? Dice Goethe de los caracteres shakespereanos que «son a la manera de relojes que tuvieran la esfera de transparente cristal. Os señalan la hora, lo mismo que los demás relojes; pero, al propio tiempo, el mecanismo interior está también a la vista». Esta comparación puede aplicarse, con no menor exactitud, a los caracteres de la dramaturgia galdosiana. ¿Y qué hemos visto a través de la transparente esfera, dentro de los caracteres de La loca de la casa? Hemos visto, o, cuando menos, hemos creído ver, cómo funcionan ciertos escondidos resortes de eso que se llama espíritu liberal. Por eso, desentendiéndome de otras cuestiones estéticas, he escogido como tema «El liberalismo y La loca de la casa», para venir a desarrollarlo en esta villa, tan rica y liberal; no sé si rica por ser liberal, o liberal por ser rica. Y ya en la mera fórmula de este dilema está contenida la sustancia del espíritu liberal. Espíritu liberal es la fuerte aspiración hacia una colmada plenitud. ¿Y qué es esto sino riqueza, de cualquier orden que sea; que no es la abundancia económica la sola riqueza? Y ¿cómo lograremos ese estado de dominio copioso sin la perseverancia del esfuerzo, o sea trabajo? Mas el trabajo, ¿cómo ha de ofrecer su máximo rendimiento ni granjear la totalidad del fruto, si se lo estorban, si él no goza de libertad? Y si, por ventura, esfuerzo y libertad acarrean el premio merecido; si el trabajo ve rellena su troje, ¿cómo no ha de sentirse en alguna manera dadivoso del fruto, esto es, liberal? Veis, pues, que este epíteto de «liberal» tan hermanado va con la riqueza, que, por ser rico, hasta es rico en acepciones. Salud, fuerza, voluntad, tolerancia, orden, progreso, prosperidad, generosidad; todos estos y otros muchos conceptos se hallan implícitos dentro del concepto de lo «liberal».
Al tomar La loca de la casa como instrumento para una ligera exégesis del liberalismo, no hemos querido dar a entender que el resto de las obras galdosianas no estén de la propia suerte fraguadas en el seno del espíritu liberal. Lo que ocurre es que esta comedia nos abre un camino particularmente breve y derecho para llegar al cabo de nuestra intención.
En rigor, y tomando el espíritu liberal en su más extensa acepción, novela y drama son las dos maneras que tiene de manifestarse dentro del arte literario. No hay dechado, ni obra excelente, ni siquiera artística, en estos dos géneros, si no está inspirada por el espíritu liberal y en él embebida. Se achacará esta opinión mía a estrechez de miras, a sectarismo. Nada más lejos de la verdad. Procuraré explicarme.
Novela y drama son las dos únicas formas de arte que se corresponden con la vida, tomada ésta en toda su integridad. Esto es evidente, y no exige ser demostrado. En la pintura, se contiene la vida tal como se ve con los ojos; en la escultura, tal como se palpa con las manos; en la música, tal como se oye con los oídos; en la lírica, tal como se siente con el corazón. En todas estas artes, la vida está como mutilada. Pero en la novela y el drama, la vida y su marco el universo se contienen tales como son, por entero y en su armonía suprema. Y así, si hay algún arte que deba llevar el nombre de creación será la novela o el drama, porque uno y otro son como epítome y trasunto compendiado de la gran creación divina. Pero esta creación divina, ¿cómo es? Adviértase que pregunto «cómo es», y no «cómo nos gustaría y nos convendría que fuese». Si un cordero se tropieza con un lobo, sin duda que al cordero le gustaría no haberse tropezado con el lobo, y le convendría que no hubiera lobos en el mundo. Pero, de su parte, al lobo le gusta y le conviene que haya corderos, y darse de manos a boca con ellos. He aquí un conflicto dramático rudimentario. En este pequeño drama, que es, ni más ni menos que todo el drama de la historia, todo el drama de la vida y todo el drama del arte, nos es muy fácil descubrir en qué consiste el espíritu liberal. Si adoptamos un criterio de mansedumbre y adscribimos nuestra simpatía sentimental hacia el cordero, fallaremos que en este conflicto el lobo es un mal bicho y que no tiene razón ninguna de existir. Si, por el contrario, nos ponemos del lado del lobo, celebraremos que se engulla el cordero y diremos que el cordero no tiene derecho a vivir, sino que ha nacido para que se lo coma un lobo o un hombre. Nos encontramos, pues, enfrente de dos morales: la moral de los débiles y la moral de los fuertes. Bien está que en la conducta adoptemos una u otra de estas morales, según se tercie y nos convenga. Pero, en este momento, no tratamos de inquirir normas de conducta y conveniencia, sino el cómo es realmente la vida. Para el cordero, la moral lobuna es mala. Y, viceversa, para el lobo, es mala la moral corderil. Pero, si bien se mira, no son malos ni el lobo ni el cordero en este caso. Porque, ¿pueden ellos sacudir la fatalidad a que han nacido sujetos? ¿Está en su albedrío mudar de naturaleza? Tan no son malos ni el uno ni el otro, que, después de pensarlo bien, decidiremos que el mejor lobo es el más carnicero y el mejor cordero el más manso. Esto es, que los mejores—lo mismo seres que cosas—son aquellos que más lejos llevan su propia fatalidad, aquellos que más desarrollan su propia naturaleza. El mejor veneno es aquel que sobrepuja y repele toda suerte de contravenenos. El mejor contraveneno es aquel que destruye toda ponzoña. Cuando se menciona a los dos ladrones crucificados a diestra y siniestra de nuestro Redentor, se incurre, ordinariamente, en anfibología de concepto y defecto de dicción. Dimas, el que se conoce por el «buen ladrón», es precisamente el mal ladrón; por eso fue santo. Malo en cuanto ladrón, por haberse arrepentido; tan mal ladrón como mal cuchillo el que se mella, aun cuando sirva para espátula. Lo que se quiere significar es que aquel mal ladrón era un buen hombre. Pero la denominación es tan defectuosa y arbitraria como si de un remendón chabacano, por lo demás intachable en su vida privada y familiar, dijéramos «el buen zapatero».
Procuremos ahora extraer algún corolario de todos los ejemplos anteriores. Observamos que, en la creación, cada ser y cada cosa, tomados individualmente, obedece a una fatalidad que le ha sido impuesta; cada ser y cada cosa no es sino la manera aparente de obrar de un principio elemental, cuya última raíz se alimenta de la sustancia misteriosa del Creador. Pues esta conciencia de los elementales, es el espíritu liberal. El lobo es antipático a la oveja, y la oveja es antipática al lobo. Pero con perspectiva dilatada, más arriba aún de la estrella Sirio, desde el sitial de la voluntad divina que los creó a ambos, desde el manantial de origen, oveja y lobo son amables en la misma medida. Pues esta simpatía cordial con cuanto existe, es espíritu liberal. Tanto derecho tiene la oveja a no dejarse devorar, como el lobo a devorarla. Por eso dijo un filósofo, con gran penetración, que «el drama de la vida y de la historia no está planteado entre lo justo y lo injusto, sino entre dos maneras contradictorias de justicia». Pues esta creencia en la justicia que a cada cual asiste de ser como es, y el respeto a todas las maneras de ser, esto es espíritu liberal. Todo es bueno en cuanto obedece a su naturaleza y cumple el fin a que está destinado. Lo mejor es lo más eficaz, dentro de su acción, oficio o menester. Pues este buen deseo de que la infinita diversidad de actividades logren el máximo desarrollo y eficacia, es espíritu liberal. Así es la creación, así es el mundo, así es la vida, así es una buena novela, así es un buen drama.
Yo ya sé que la vida no es así en ciertas novelas y dramas; por ejemplo, las novelas de don Ricardo León y las comedias de don Jacinto Benavente. Hay autores que le enmiendan la plana al Creador y arreglan a su modo las leyes universales. En un examen superficial, pudiera parecer que si le hubieran encargado a un León o a un Benavente hacer el mundo de la nada (que es como esta clase de escritores hacen sus obras, de la nada), las cosas andarían mejor gobernadas y más en orden de lo que ahora están. No lo creáis. ¡Estaríamos apañados si la divina Providencia se abanderizase definitivamente en el partido de las ovejas o en el de los lobos! Hasta al más insignificante juez pedáneo le pedimos imparcialidad; esto es, que se ponga con la intención en el caso de cada litigante. ¡Qué grado infinito de serenidad por fuerza hemos de imaginar en el autor y juez al propio tiempo de todas las cosas!
Si la novela y el drama son las artes que más tienen de creación, el novelista y dramaturgo serán los que más se asemejen al Creador. Luego para ser propiamente creadores, la levadura de su genio ha de ser un generoso espíritu liberal. Algunos exégetas y hermeneutas de Cervantes han descifrado en sus obras no sé qué sistema sutil de ideas liberales. Si con esto se quiere afirmar que Cervantes era partidario del matrimonio civil, del sufragio universal o de la secularización de cementerios, así, expresamente, la afirmación es harto discutible. Pero que Cervantes era un espíritu liberal, en el sentido que hemos expuesto, ¿qué duda cabe? Repitamos, sin temer la saciedad, que el espíritu liberal consiste en mirar al lobo con ojos de lobo, y a la oveja con alma de oveja; a Monipodio, con criterio de Monipodio, y no con criterio de golilla; en ver en Don Quijote un cofrade de nuestra misma orden de andantesca caballería; en contemplar a Sancho con ojos de Sancho, y a Maritornes como ella se veía en el espejo; en suma: en mirarlos a todos como a nosotros mismos. Probablemente simpatizaréis más con unas que con otras de las figuras o personajes cervantinos; pero es seguro que su padre, en el momento de engendrarlas, simpatizó con todas por igual. Otro tanto diremos de los personajes galdosianos. Habréis oído alguna vez que Pantoja o doña Juana Samaniego son simpáticos, que tienen razón. ¡Naturalmente que son simpáticos y que están cargados de razón, si se pone uno en su caso! Como que en Galdós no hay monstruos, como no los hay en Cervantes, ni los hay en la creación. Porque esto de la monstruosidad es una cosa muy relativa. Figuraos que un dragón de siete cabezas y un chorlito se encuentran por primera vez. El chorlito piensa: «¡Qué monstruo! Tiene siete cabezas.» Y, de su lado, el dragón dice entre sí: «¡Qué monstruo! No tiene más que una cabeza, y esa, diminuta.» Pero el Creador juzga al dragón conforme a la ley de los dragones, y al chorlito, conforme a la ley de los chorlitos; a cada cual según su ley. En esto se asemejan el novelista y el dramaturgo a Dios. El espíritu liberal y la facultad creadora vienen a ser una cosa misma. El Creador imprime en el tuétano o más encerrada sustancia de cada criatura un anhelo simple, un elemental, una ley o arquetipo. Según se acerque más o menos a la plenitud de su arquetipo, afirmando su propia ley íntima, cada criatura es más o menos buena, sobreentendiéndose que siempre es buena en alguna proporción. Bondad vale tanto como derecho que cada cual tiene a existir tal como es. El espíritu liberal o facultad creadora procura como fin excelso y único de la vida la plena expansión de la personalidad, de cada personalidad. Y veréis cómo aspirando cada ser y cosa a esta plena expansión de la personalidad, y cómo siendo innumerables y contrarias las unas a las otras, cuanto más se acusen las diversas personalidades y con más claridad se defina la oposición, con tanta mayor naturalidad sobrevendrá la solución o el equilibrio de tendencias y leyes entre sí adversas, de donde se concierta la gran armonía universal. Si en efecto, la personalidad de la oveja es de mansedumbre y voluntad de sacrificio, realizará la plena expansión de su personalidad, con el goce o satisfacción consiguiente que esta plenitud trae aparejado, al encontrarse con el lobo. ¿Sonreís escépticamente? ¿Qué otra cosa significa el espíritu de sacrificio? ¿Qué otra cosa significa la corona triunfal del martirio? ¿Cómo se las hubiera arreglado el gran autor del drama universal, el creador del mundo, para que hubiera mártires, si al tiempo que el mártir no hubiera creado el verdugo? Suprimid a Judas, y ya no hay drama de la Pasión. Si el Supremo Hacedor, a la manera de los malos novelistas y dramaturgos, no le hubiera consentido a Judas alcanzar la plena expansión de su personalidad, deshaciéndole sus planes inicuos, a fin de que el justo triunfase, como sucede en los melodramas, se hubiera frustrado la redención del género humano. ¿Qué culpa tuvo Judas? Judas era necesario, era imprescindible, era uno de los contrarios que entraban en la combinación de la tragedia del Gólgota. Tan necesario e imprescindible como el oxígeno enfrente del hidrógeno para que haya agua, sin la cual no podríamos vivir.
Lo opuesto a la facultad creadora y espíritu liberal, es la facultad crítica y espíritu faccioso; o, con voz más amplia, espíritu conservador. El espíritu liberal sostiene que todo es bueno, puesto que todo obedece a algo y debe servir para algo. ¿Queréis un ejemplo de admirable trascendencia? Recordaréis el viejo León de Albrit, al «Abuelo» galdosiano. En su alma rinde culto al honor caballeresco y a la limpieza de sangre, como las más altas normas de vida. Sobreviene una catástrofe, que le rompe el corazón. Echa de ver, aterrado, que el honor familiar, que la fuerza de la sangre y continuidad del linaje no son nada, peor que nada. En la mente del «Abuelo» surge una comparación despectiva, repugnante. El honor es lo más bajo, es lo más vil y sucio, es... El «Abuelo» no osa pronunciar la fea palabra, busca un rodeo y dice: «El honor es una cosa que sirve para abonar las tierras.» Ya sabéis lo que es el honor en el sentir del «Abuelo». ¿Hay nada más miserable y asqueroso? ¡Ah! Pero sirve para algo. Y no así como quiera. Sirve para una de las funciones más nobles y reproductivas: para abonar las tierras. Esto es espíritu liberal. Para el espíritu liberal, lo malo es transitorio y relativo; aparece cuando las cosas son desencajadas de su fin propio, o cuando se constriñe a los seres a que desvíen el curso de su personalidad.
Por el contrario, para el espíritu faccioso y conservador, y para la facultad crítica, en el fondo de todas las criaturas yace un mal esencial. Llegan a esta afirmación por un procedimiento negativo, juzgando cada ejemplar por las leyes de su contrario: al chorlito, por las leyes del dragón, y al dragón, por las leyes del chorlito. Comparan en lugar de penetrar. Y así, motejan en la oveja la falta de independencia y de acometividad, y en el lobo la falta de mansedumbre. Y a tal punto extreman esta comezón cicatera de corregir las obras de creación que, en el conflicto entre la oveja y el lobo, desearían con toda su alma que la oveja se comiese al lobo. Con lo cual resultaría, en puridad, que la oveja era lobo, y el lobo era oveja; y todo estaba como antes, porque la naturaleza no admite enmienda.
Si a la facultad creadora y espíritu liberal los hemos simbolizado y encarnado, primeramente, en Dios, fuerza será simbolizar y encarnar el espíritu faccioso y a la facultad crítica en su contrario el Diablo. Ya en otro lugar hemos dicho que el jefe honorario de todos los partidos conservadores del mundo es el Diablo. Entiendan los conservadores que me leen que esto se dice únicamente en sentido alegórico.
No se me oculta que, a estas alturas de mi disertación, algún impugnador me propondrá un serio reparo. Helo aquí: «Si para el espíritu liberal todo es bueno, en cuanto es necesario, también serán para él buenos y necesarios el espíritu conservador o faccioso y la facultad crítica.» Respondo que sí. ¿Se concibe a Dios sin su viceversa, el Diablo; ni al Diablo sin su viceversa, Dios? Escuchad las últimas palabras de La loca de la casa: «Eres el mal, y si el mal no existiera, los buenos no sabríamos qué hacer... ni podríamos vivir.» Lo cual sugiere que las cosas son buenas miradas por la cara, y malas miradas por el envés, o viceversa. Por el equilibrio inestable, se produce el equilibrio estable. Todas las especies tienen los miembros pareados a derecha e izquierda. Con una sola pierna no podríamos andar sino a brincos, ni podríamos hacer alto por mucho tiempo. El brazo derecho es el órgano de la acción. ¿Para qué sirve el izquierdo? ¿Está colgado del torso por escrúpulo de simetría? El brazo izquierdo, de acuerdo con el derecho, sirve... para la consumación de la actividad y de la armonía. Sirve para abrazar. El espíritu liberal y el espíritu faccioso, Dios y el Diablo, las dos Potencias que Íñigo de Loyola se representaba plásticamente disputando el imperio de la humanidad, se darán al fin y a la postre el abrazo de Vergara. Diré aún más. En la penumbra de la conciencia del hombre se abrazan el Bien y el Mal, como la luz del día y la sombra de la noche se mezclan en el crepúsculo. Aquí está el toque que marca la diferencia entre la creación natural y la creación artística. En la creación natural, la moral es natural, o, por mejor decir, no hay moral. Los conflictos son luchas entre fuerzas materiales y ciegas. Es el reinado del liberalismo absoluto, del verdadero sufragio universal. El lobo obedece a la ley de la violencia, y el cordero a la de renunciamiento. Pero en la creación artística, el conflicto se traspone al terreno de la conciencia. El lobo, no sólo obedece a su ley, sino que tiene conciencia de ella, la formula y hasta la eleva a jerarquía filosófica, como vemos en las doctrinas nietzscheanas y pangermanistas. Tanto vale decir que el lobo tiene conciencia de la ley a que obedece, como que el hombre, impersonando el tipo lobo, se posesiona de la conciencia lobuna. En la creación natural todo es claro y resabido. Que el lobo es lobo, es bien claro. Que no estaría mal que el lobo en ocasiones no fuera tan cruel, no es menos claro y resabido. Un personaje de La loca de la casa advierte: «Las cosas muy claras y muy resabidas son para los tontos. Del misterio de las conciencias se alimentan las almas superiores.» Porque en el misterio de la conciencia, lidiando por encontrar coyuntura en que abrazarse y acoplarse en una moral superior y fecunda se enfrentan el espíritu liberal, que justifica al lobo, y el espíritu conservador, que lo reprueba. Y de este abrazo y común concordia resulta que el lobo, sin dejar de ser lobo, es oveja. ¿Cómo? Volviéndose perro; lobo, para el adversario; oveja, para el amigo.
Toda novela o drama que con dignidad ostente tal denominación debe ser reflejo fidelísimo del espíritu liberal, en cuanto a sus elementos componentes (llamadlo realismo, si gustáis; yo lo llamo idealismo), y en cuanto a su desarrollo, debe ser conflicto de conciencia, o, al menos, conflicto susceptible de ser trasmutado en conflicto de conciencia. Es de sentido común que los elementos componentes de la novela y del drama se ajusten a los modelos de la creación natural. Que la piedra caiga y la pluma vuele es de sentido común. Como que liberalismo no es sino sometimiento voluntario al sentido común. ¿Qué son los grandes artistas, los creadores excelsos, sino sagaces videntes del vasto sentido común con que se ilumina la conciencia universal, por encima de las claudicaciones y absurdos de las conciencias singulares? El sentido común cósmico se cierne sobre todas las criaturas, a la manera de atmósfera, aire y luz, con cuya linfa impalpable respiran, y los ojos se les despiertan al amable milagro de la visión. A todas las pone en maridaje, aun sin ellas saberlo, las encadena, las liga, como en un cuerpo invisible o unidad espiritual y religioso parentesco. En Trafalgar, el primero de los Episodios Nacionales, leemos: «Churruca, como todo hombre superior, era profundamente religioso.» Churruca, que en vísperas de aquella batalla se daba cuenta de que era de sentido común que los ingleses salieran victoriosos de los españoles. Y, sin embargo, luchó y entregó su vida en holocausto de la fatalidad, de la solución inexcusable, por otro nombre, sentido común. ¿Qué es religión, en su alcance más íntimo y venerable? El respeto a la obra del Creador. ¿Qué es sentido común? Otro tanto. ¿Qué es liberalismo? Lo propio.
Si todas las grandes obras, así de la conducta como del arte, se alimentan por modo arcano y difuso del espíritu liberal, cada obra en particular plantea un conflicto concreto de liberalismo. Es decir, que toda obra de arte nos inculca, de un lado, un sentimiento general e indefinido de liberalidad, de aptitud para la comprensión amplia de todas las cosas en conjunto; y, de otro lado, nos concentra la atención sobre el problema determinado de cómo cierta fatalidad, hostil a las demás criaturas en torno de ella, últimamente desemboca en el curso caudaloso y ecuánime de la armonía universal. Esto es, de cómo el lobo, sin dejar de ser lobo, puede trocarse en oveja, por ejemplo.
En La loca de la casa se nos muestra destacado el aspecto económico del liberalismo. Todos sabéis que el liberalismo, además de ser una manera de enfocar la vida en un sentido complejo y tolerante, o una modalidad de los espíritus, o una propensión sentimental, es una doctrina económica y política. ¿Será ligereza afirmar que el apetito y concupiscencia económica es el germen primero de toda especie de liberalismo?
Henos aquí ante Pepet, una figura descollante en la comedia. ¡Y qué transparente, como de cristal de roca, es la esfera de este carácter! ¡Qué regularidad y coordinación perfecta entre la hora que marca y el mecanismo interior! Pues, con todo, ninguno de los otros personajes, a excepción de Victoria, su mujer, se han tomado la molestia de examinar por dentro la maquinaria. No han querido ver sino la caja, de acero tenaz, que, aunque la tiren al suelo, el reloj no se para. Visto así por fuera, con espíritu faccioso y facultades críticas, Pepet es un «bruto, un vándalo, un don Judas de California, un Holofernes de manos puercas, un hereje, un feroz vestiglo, un lobo», y otros calificativos del mismo jaez, que le aplican, en la comedia, caballeros y señoras que con él han tenido la desdicha de tratar.
Aceptemos por un instante que Pepet es eso. ¿Qué culpa tiene él? Oigámosle hablar: «¿Soy acaso la naturaleza? ¿Soy yo quien ha hecho las cosas como son? ¿Puedo yo mudar las causas, quitar y poner los efectos? Si soy así, ¿qué remedio hay más que tomarme o dejarme?»
Pepet es un terrible ricacho. Está ya enormemente rico, y todavía su solo afán es crear más y más riqueza. «Aseguro—dice—que el dinero es bueno. Tengo bastante sinceridad para declarar que me gusta... que deseo poseerlo y que no me dejo quitar a dos tirones el que he sabido hacer mío con mis brazos forzudos, con mi voluntad poderosa, con mi corta inteligencia.» En esto de la inteligencia, ya veremos después si Pepet es tan corto como él mismo se pinta.
¿Qué es, según esto, Pepet? ¿Es la avaricia? No. Es algo anterior aún a la avaricia: es el egoísmo, el sagrado egoísmo. Y ¿qué es el egoísmo? Por lo pronto es una fuerza del mundo orgánico correlativa a la fuerza de cohesión del mundo inorgánico. Sin la fuerza de cohesión las cosas materiales se desmoronarían, se derrumbarían, se aniquilarían, volverían a la nada primieva y letárgica. El egoísmo es la voluntad de vivir, de robustecer y afirmar la propia personalidad. Su manifestación más simple es el apetito. Cuando un hombre ha perdido el apetito, lo ha perdido todo: la energía, el sentimiento, el pensamiento, todas las demás facultades. Cuando un pueblo o una nación carece de unos cuantos Pepets, que son al cuerpo social lo que los apetitos y voluntad de vivir al cuerpo individual, indica que las demás facultades sociales, la voluntad y energía políticas, la aptitud para las ciencias y las artes, o no existen, o amenazan desaparecer, o malograrán su crecimiento. En la base del liberalismo está el amor de la salud física, el cuidado por la robustez del cuerpo. ¿Qué libertad de conciencia será valedera sin equilibrio y satisfacción orgánicos? El enfermo, el flojo, el tibio, el triste, el sospechoso, el desganado, el epiléptico, el místico, no gozan ni pueden gozar linaje alguno de libertad de conciencia. «Mi salud es de bronce. No sé lo que es estar enfermo. Nací para vivir mucho, y viviré.» Así dice Pepet. Sin el egoísmo germinador y voluntarioso no puede darse civilización próspera, y sin próspera civilización no hay cultura del espíritu, sólida y satisfactoria. Bien lo ha comprendido Pepet, aun cuando a sí mismo se declare corto de inteligencia. Estas son sus palabras: «Como me he formado en la soledad, sin que nadie me compadeciera, adquiriendo todas las cosas por ruda conquista, hállome amasado con la sangre del egoísmo, de aquel egoísmo que echó los cimientos de la riqueza y de la civilización.»
De la riqueza, de la civilización y de algo más, amigo Pepet. También de la moral social, de la moral más firme y mejor asentada, como garantía de orden y mutua inteligencia en el trato normal y cotidiano. Porque «el progreso de la moral social no es otra cosa que la más clara conciencia del egoísmo radical que todos llevamos dentro y el mayor valor para declararlo en público; de manera que contrastándose egoísmo con egoísmo, mi egoísmo con el del vecino, ceda cada cual en aquello que puede y debe ceder. El progreso moral consiste en aprender a no engañarse y a no engañar, precisamente por egoísmo. La caballerosidad, el honor, no son sino la moneda admitida en los contratos o chalaneos de buena fe entre varios egoísmos»[A]. Esto es, que el reloj marque bien la hora, de modo que se pueda confiar en él. Si la caja es de acero, no importa. El mecanismo secreto que hace andar las manillas, no importa. Lo que importa es que marque bien la hora. Pepet, que es un gran negociante, bien sabe que el engañarse a sí propio o engañar a los demás, el ser pillo, en una palabra, es el peor negocio, negocio que tarde o temprano conduce a la quiebra. Y así, el egoísmo, poderosa y racionalmente sentido, se va traduciendo en las siguientes etapas de evolución moral. No engañar a los demás: sinceridad. (Pepet afirma y prueba repetidas veces su sinceridad.) No dejarse engañar por los demás: dignidad. Ser esclavo del compromiso adquirido: honradez. «El primer artículo de mi ley es cumplir estrictamente lo pactado», dice Pepet. En otra ocasión dice que «su palabra es como el evangelio». Un hombre esclavo de su palabra, difícilmente será un sentimental ni usará de misericordia. «El segundo artículo de mi ley es no dar nada a nadie graciosamente», dice Pepet, y añade: «la compasión, según yo lo he visto, aquí principalmente, desmoraliza a la humanidad. De ahí, viene, no lo duden, este sentimentalismo que todo lo agosta, el incumplimiento de las leyes, el perdón de los criminales, la elevación de los tontos, el poder inmenso de la influencia personal, la vagancia, el esperarlo todo de la amistad y de las recomendaciones, la falta de puntualidad en el comercio, la insolvencia. Ustedes no ven las verdaderas causas del acabamiento de la raza». ¿Y dices, amigo Pepet, que eres corto de inteligencia? ¿Y dicen los demás que eres un bruto y un vándalo? ¡Oh! ¿Por qué no sobrevendrá en España una invasión de vándalos como tú? Tienes razón, Pepet: el sentimentalismo habitual es el peor pecado, porque es el pecado de acidia, padre de todos los pecados, y lleva hasta el crimen de pobreza, padre de todos los crímenes.
[A] Troteras y danzaderas. Novela por R. Pérez de Ayala.
Pepet tiene sobre lo malo y lo bueno un criterio liberal. Bueno es lo que sirve para algo cuando se emplea en aquello para que sirve. Malo es lo que no sirve para el fin en que se emplea. Es decir, que lo bueno es lo apto y lo eficaz, aprovechado mediante el trabajo. Es de sentido común. Pepet no involucra la acepción de los términos. Al mal ladrón no le llama buen ladrón aun cuando sea santo. Es mal ladrón, puesto que no sirve para ladrón. Si Pepet se resolviese en robar por los caminos, no se asociaría con un santo, sino con un buen ladrón. Pepet no transige con el criterio faccioso que así desmoraliza a la humanidad y enerva a los pueblos; ese criterio que, para indagar la aptitud y la capacidad profesionales, lo primero que averigua es si el que ha de ejercer la profesión comulga en las propias ideas facciosas, y si así resulta, sirve para el caso, y si no, no. Al remendón chabacano, de vida privada honesta, el espíritu faccioso le busca parroquia; y ¿qué más da, si luego, por obra de sus zapateriles prevaricaciones, se suscita legión de enojosísimas callosidades? Al licenciado que comulga y sabe ganar el jubileo, se le concede una cátedra, aunque sea un bodoque. Y así sucesivamente. Pepet se revuelve contra este desquiciamiento del orden natural. «El que no puede o no sabe ganarlo, que se muera y deje el puesto a quien sepa trabajar. No debe evitarse la muerte del que no puede vivir. El náufrago, que se ahogue.»
Ante todo, la capacidad en el servicio. Es lógico; es de sentido común. «Yo soy rudo—confiesa Pepet orgullosamente—, pero a manejar bien la lógica, no me gana nadie.» Pepet no querrá sus muros fabricados con plumas, ni sus colchones mullidos de pedruscos.
Por la manera de expresarse—anotemos esta breve disquisición al paso—se diría que Pepet es un lector asiduo de Nietzsche. Algunas de sus locuciones son casi traducción de otras del filósofo tudesco. Lo peregrino es que, en el momento de estrenarse La loca de la casa, Nietzsche era absolutamente desconocido entre nosotros. Algunos años más tarde, Clarín fué el primero en hablar de él. ¡Pasmosa intuición del genio de Galdós!
Las ideas de Pepet son de un radicalismo asaz exagerado. Le producen malestar todas las variedades de la fauna eclesiástica, sacristanesca y conventual. No es para sorprender. Se observa con regularidad el fenómeno de que las personas que por el propio esfuerzo han acarreado bienes de fortuna y creado riqueza de mucha entidad suelen profesar en las ideas radicales; de la propia suerte que, cuando el dinero pasa a la segunda generación y se convierte en hacienda heredada y abundancia conseguida sin esfuerzo, los poseedores se entornan del lado de las ideas reaccionarias. Pasa el liberalismo entonces a ser plutocracia. El liberalismo de los ricos por conquista presenta dos caracteres: uno, radicalismo, enemiga al grupo de los hombres que viven vida contemplativa y mendicante; aversión instintiva y natural de la mano activa a la mano muerta. El otro carácter es de liberalismo económico y político. El creador de riqueza quiere que se le deje en libertad de luchar, de conquistar, de crear. La divisa de todos los creadores de riqueza es la misma de los fisiócratas y liberales manchesterianos: «Dejad hacer. Dejad pasar. Que el Gobierno no se inmiscuya en las luchas económicas.» El placer del creador de riqueza es la misma voluptuosidad del crear. En cambio, el que ha tomado la hacienda heredada, sin la experiencia de cómo se adquiere, teme, ante todo, que otros creadores de riqueza, apuestos e impacientes, se la disputen y arrebaten. Este ya no simpatiza con la libertad económica y con la inhibición gubernamental; antes al contrario, pide al Estado leyes protectoras, monopolios, privilegios, inmunidades con que gozar apaciblemente de sus riquezas, las cuales, para él, no valen por la delicia de la creación, sino por los deleites, honras y vanidades que con ellas se pueden mercar. El riesgo que consigo lleva la hacienda heredada, es: 1.º, económico—disiparla, malbaratarla por ignorancia del concepto de precio—, y 2.º, moral—rebajamiento y corrupción del espíritu—. El riesgo a que expone la creación de riqueza, es también: 1.º, económico—la demasiada riqueza, la pérdida del concepto claro del valor—, y 2.º, moral—endurecimiento de corazón.
Hay un personaje muy pintoresco en una de las últimas comedias de Bernard Shaw[B]. Se trata de un perfecto sinvergüenza, pero muy dado a teorizar sobre ideas o normas morales, pertenecientes a un sistema paradójico y chocante de ética, que él se ha inventado para su uso particular. La hija de este sujeto se halla, por accidente, en casa de un caballero. El padre se presenta, inopinadamente, en la casa, amenazando con denunciar al caballero, por corrupción, si éste no le da cinco libras esterlinas. Las razones con que el sujeto justifica su acto son tan extrañas y agudas que el caballero le responde: «Me ha caído usted en gracia, y en lugar de darle cinco libras le voy a dar a usted diez.» Pero el moralista las rechaza, diciendo: «No quiero más que cinco. Con esas cinco libras he pensado correr una gran juerga esta noche y mañana. Si usted me da diez libras, me sobrecojo, cavilo sobre la importancia de tanto dinero, vacilo en gastarlo, no corro la juerga, me hago avariento, soy infeliz. Tengo pavor al mucho dinero.» Gran filosofía se contiene en la afirmación de este cínico. Las riquezas son como el agua y el fuego: elementos primordiales y los más benéficos, mientras se les mantiene dominados, obedientes y en servidumbre; las más avasalladoras, las más arrasadoras calamidades, cuando se insubordinan, y en lugar de ser tiranizados por el hombre, son ellos los que le tiranizan a él.
[B] Pigmalion.
Cada abuso acarrea su morbo o dolencia específicos. El derroche de la hacienda heredada viene a ser como el estragamiento del estómago, que ya no admite ningún alimento. El desapoderado amontonamiento de riquezas viene a ser como la dilatación de estómago, que ya no hay alimento que baste ni ahíte.
Pepet ha querido desarrollar plenamente su personalidad. Estaba en su derecho. Pepet ha dicho siempre que el mayor crimen es la pobreza. Tenía razón. Pero Pepet ha sobrepasado su hito. No se ha satisfecho con la plenitud, sino que ha querido superarla aún, sin reparar que en este trance de demasía cohibía y lastimaba, en su derredor, otras personalidades de semejantes. Pepet ha enfermado de dilatación de estómago. Obsesionado con el ímpetu de liberal criterio, que es la médula de su espíritu, no ha acertado a plantearse en la conciencia el conflicto moral; no ha querido abrir su razón a las insinuaciones de la facultad crítica. Cerrazón que pone en peligro todo sentido común y toda lógica. Automáticamente se ha convertido en un faccioso. Tanto ha dicho que la pobreza es el mayor crimen, que ya todos lo repiten. Y, lógicamente, terminan por agregar: «Sí; la pobreza es el mayor crimen. Pero no crimen de los pobres, sino de los demasiadamente ricos.» Esta secuela fatal no entraba en los cálculos de Pepet. Acaso Pepet se figuraba que el mundo terminaba en él y con él.
Para Pepet no había sino una fuerza: el egoísmo, la fuerza de repulsión, la soberanía de la materia. Sólo miraba las cosas por la cara, y no por el revés. Le faltaba la segunda mitad del viaje circular. No presentía el tránsito del egoísmo al altruísmo; de la moral social a la moral de conciencia. No había llegado a desentrañar la gran verdad de que el bien propio es solamente síntesis y trasunto del bien común. Pepet se precipitaba, sin sospecharlo, en el ostracismo, en el aislamiento, en la irreligiosidad.
Pero a su lado está la esposa, la mujer imaginativa, la generosa, la propicia al sacrificio, la religiosa, que no busca sino unir a todos con lazos suaves y benignos. Victoria, por salvar a su padre de la ruina, se ha casado con Pepet: el rico. No le amaba; mas, apenas casados, Victoria adivina que su marido es juguete de una fuerza ciega, y ya le ama como a un niño, maternalmente. Victoria es lo contrario de Pepet, es la fuerza de atracción. Neutralizadas las fuerzas de atracción y de repulsión, las esferas se mantienen en la fruición de una paz inalterable. La imaginación generosa, en consorcio con el egoísmo, forman la más próvida coyunda, a prueba de contrariedades.
Ya se ha presentado la contrariedad. Victoria ha dispuesto de un puñado de miles de duros para ofrecérselos a una señora menesterosa. Al saberlo se despierta en Pepet el hombre prehistórico y cavernario, de ojos ardientes, dientes arregañados y manos rapaces, dispuesto a defender lo suyo a dentelladas y zarpazos.
—¿Cómo se llama lo que has hecho?—pregunta a su mujer.
—Justicia—responde Victoria.
¿Ruges, pobre Pepet? ¿Ruges porque te han cortado la ración de agua? ¿No entiendes que tu mujer te está curando? ¿No ves que cuanta más agua bebas, más rabiosa será tu sed? ¿Quieres matar a tu esposa? Pero ¿no ves cuán serenamente te desafía? Escúchala.
«Arrastróme hacia ti una vaga aspiración religiosa, y además de religiosa... socialista. La idea de apoderarme de ti cautelosamente para repartir tus riquezas, dando lo que te sobra a los que nada tienen.»
¿Oyes? Aspiración religiosa. Tu mujer es tu salvación. Estabas para desgajarte de la humanidad como un miembro anquilosado e inútil, ibas a ser como estatua de bronce, y tu mujer te hará revivir, haciendo que por ti corra de nuevo sangre humana. Y además de religiosa, aspiración socialista. Tú no has leído libros, Pepet, ni tampoco tu mujer. ¿Sabes lo que es el socialismo? Quizás tu mujer tampoco lo sabe; pero lo presiente. Ya la has oído: «una vaga aspiración». Un socialismo sentimental. Descuida y consuélate, que, después de este socialismo sentimental, se anuncia el advenimiento de un socialismo más exacto y más exigente. Su profeta ya ha hablado, y ha dicho que eres un mal necesario, es decir, que eres un bien; ha dicho que tú, heroico forjador del capitalismo, eres el magno propulsor de la cultura y del progreso, y que, sin ti, el triunfo postrero de la justicia humana sería inasequible, puesto que has reunido el dinero que al cabo será para todos.
Tu mujer te parece una loca. A tu mujer le pareces un salvaje. Tire cada cual por su lado.
Ahora están separados Victoria y Pepet. A solas, meditan. Victoria no puede vivir ya sin su bruto egoísta. Pepet no puede vivir sin su loca pródiga. Pepet comienza a presentir que el mundo no concluye en él, ni se acabará con él. ¡Oh! ¡Si Victoria le hubiera dado un hijo...! Vuelven a verse marido y mujer. Victoria declara hallarse encinta. Pepet está rendido.
—Ahora es cuando hay que acumular mayores riquezas y defender con redoblado tesón las adquiridas—dice Pepet.
—Al contrario. Ahora es cuando hay que repartirlas más liberalmente. Ahora es cuando hay que confundirse del todo con la humanidad—replica Victoria.
¿Qué remedio le queda a Pepet sino rendirse a discreción?
Sigue creando riqueza, Pepet. Y tú, Victoria, sigue aventándola dadivosamente y distribuyéndola con equidad. Y que vuestro hijo sea el fruto de alianza entre la ley de barbarie y la ley de gracia; entre la letra y el espíritu; entre la concupiscencia y el sacrificio.
![]()
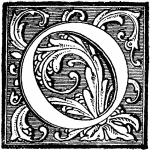 S VOY A CONTAR un cuento. Un cuento de niños... y de
hombres ya hechos. Ya sabéis que los cuentos son de tres clases: cuentos
de risa, cuentos de miedo y cuentos de llorar. Pues éste es un cuento de
llorar.
S VOY A CONTAR un cuento. Un cuento de niños... y de
hombres ya hechos. Ya sabéis que los cuentos son de tres clases: cuentos
de risa, cuentos de miedo y cuentos de llorar. Pues éste es un cuento de
llorar.
Una vez era un rey que tenía cinco hijos: un niño y cuatro niñas. Es decir... como tener, tenía más hijos; pero cinco eran príncipes, porque los otros eran sólo hijos del rey, y no de la reina. Cosas que pasan en el mundo, y sobre todo en aquellos tiempos, que son los de Maricastaña.
El rey y la reina gobernaban la tierra más grande del mundo. Y esto ocurrió así; que cada cual era rey por su parte y en su tierra, y al casarse juntáronse los dos reinos. Y por si fuese poco, un marinero hazañoso, a quien los sabidores del reino tildaban de insensato, descubrió un mundo nuevo, mucho mayor que todos los hasta entonces conocidos, para que el rey y la reina lo gobernasen... o lo desgobernasen, que lo que estaba por venir sólo Dios lo sabía.
Así el rey como la reina eran muy buenos cristianos y de muy amoroso corazón. Cristianos viejos eran asimismo los vasallos, como que los del reino de la reina habían estado peleando nada menos que ochocientos años contra unos extranjeros que se les habían metido en casa y que creían en un dios sucio y en un profeta zancarrón; hasta que, en tiempos de la reina de nuestro cuento, los echaron del todo. Pero, entre todos los herejes, a quienes más aborrecían el rey, la reina y los vasallos, eran a unos que llamaban judíos. Los aborrecían por ser herejes, claro está, y también porque los vasallos de aquel reino, después de ochocientos años de manejar armas, eran caballeros muy valerosos, que desdeñaban los bajos oficios y menesteres, en tanto los judíos desdeñaban las caballerías y se empleaban en traficar, trabajar y granjear dinero. Con que el rey y la reina arrojaron de aquella tierra a los judíos, y los vasallos dieron gracias a Dios y se quedaron muy contentos, aunque de allí en adelante muchos oficios quedasen desamparados.
Y en cuanto al amoroso corazón de los reyes, júzguese del corazón del rey por los muchos hijos que tenía. Y del de la reina, dicen los cronicones que era sobremanera tierno, que si mucho amaba a sus hijos, no amaba menos al rey, a tal extremo, que picaba en celosa.
Los cinco hijos heredaron del padre, y sobre todo de la madre, la pasión amorosa, de la cual se engendró su infortunio y el del reino. La hija mayor era hermosa; casó con un príncipe extranjero, que a poco la dejó viuda. Un hermano del príncipe muerto se había enamorado de ella y quería desposarla; mas ella, fiel a la memoria de las bodas primeras, rehusó; hasta que, siendo sobre todo muy buena cristiana, ya que el pretendiente pasó a ser rey, se sacrificó a tomarlo por esposo, no de otra suerte que si profesase en una orden penitente, y con la condición que el rey, su esposo venidero, expulsase de su reino a los judíos. Para que se vea si era piadosa... Esta princesa se llamaba Isabel y murió de sobreparto del primer hijo que tuvo.
El hijo varón, hermano de Isabel, se llamaba Juan. En su cabeza habían de unirse entrambas las coronas de sus padres. Era apuesto, gentil y esforzado. Casáronlo con una hermosa princesa de lueñas tierras, y dióse a amarla con tanto ardor que a los seis meses adoleció y pasó a mejor vida, muy mozo aún. Y con él dió fin la verdadera historia de aquellos reinos, por lo que más adelante se dirá.
Después de Isabel y Juan venía una niña, Juana, feúcha y poco agradable de su persona. Le buscaron para marido un príncipe que era hermano de la mujer de Juan. Juan y Juana, los dos hermanos, salieron juntos para las lueñas tierras de sus bodas en una flota que los reyes, sus padres, les habían aparejado con tantos y tan ricos navíos como jamás se había imaginado.
El marido de Juana era de tan agradable presencia que le apellidaban el Hermoso. Prendóse Juana de él ciegamente, sin ser correspondida; antes bien: el guapo mozo se regodeaba de público con otras damas, despegado de su legítima esposa, la cual no acertó a sobrellevarlo con paciencia, por donde dieron en murmurar que era loca, y de ello enviaron nuevas a los reyes, sus padres; y a esto Juana respondía que no estaba loca, sino celosa, con harta ocasión, y que si celosa era ella, celosa había sido su madre, la reina.
Por cuanto, habiendo muerto Isabel y Juan, y después la reina madre, Juana, la princesita feúcha y triste, fué proclamada reina, y gracias a ella el hermoso marido vióse de regente y señor de un gran reino. Pero no hay dicha que largo dure. El hermoso marido murió a poco, no sin haber dejado sucesión y a la viuda encinta ¡Considérese el dolor de la reina Juana! No aviniéndose a perder para siempre el amado esposo, hizo que, después de enterrado, lo sacasen de nuevo del sepulcro y quiso conducir consigo los despojos a otro paraje apartado. Formó la comitiva, en seguimiento del ataúd, con gran golpe de prelados, eclesiásticos, nobles y servidumbre. La reina iba enlutada de la cabeza a los pies. Caminaban de noche, al resplandor de las antorchas, y de día buscaban cobijo y descanso en los conventos, «porque una mujer honesta—decía Juana—, después de haber perdido a su marido, que es su sol, debe huir de la luz del día». La reina dilataba llegar a término de las jornadas, porque un fraile embaucador le había profetizado que el muerto resucitaría. Si no fuera que para embalsamarlo le hubieron de sacar los entresijos.
Y sucedió, un día, que entraron a posar en el patio de un convento que la reina juzgó que era de frailes; pero como viniese en conocimiento de que era de monjas, la reina sintió la pasión de los celos, porque las monjas a la sazón eran muy disolutas; y, sacando al medio del campo el féretro, allí se estuvo, con toda la procesión, el día entero, bajo el agua de la lluvia.
A la postre, el rey, su padre, la encerró, con achaque de que estaba loca, y gobernó, como rey, el reino que había sido de su mujer y que era de pertenencia de su hija. Y después de este rey subió al trono el hijo de doña Juana, que era nacido y criado en tierra forastera y ni siquiera sabía hablar habla del reino. Y llegó con gran corte de forasteros, flamencos y borgoñones, que él puso de regidores; y cayeron como buitres sobre la tierra. Y los vasallos levantaron armas contra el rey forastero y su corte de borgoñones y flamencos, y procuraron poner libre a Juana, la única y legítima reina. Mas los soldados del rey mozo sofocaron la rebelión, y él afincó como soberano. Por eso más arriba se dice que, con la muerte del príncipe Juan, concluyó la verdadera historia de aquel reino; porque desde aquel punto ya no lo gobernaron sino reyes forasteros.
El hijo de doña Juana llegó a ser el rey más poderoso de la tierra. No hizo sino esquilmar el suelo de sus mayores y tuvo tantas empresas y negocios entre manos que andaba lejos de uno a otro lado y no se le deparó coyuntura de poner libre a su madre, ni siquiera de verla, sino que la dejó en el cautiverio de un castillo, durante el espacio de cincuenta años, con achaque de que estaba loca... ¡Cincuenta años cautiva; la madre del César, del rey más poderoso de la tierra; cautiva por voluntad de su propio hijo! Mas los vasallos amaban a su reina y rezongaban que doña Juana no estaba loca. ¿Por qué, entonces, la mantenían en cautiverio?
Pasaron años y siglos hasta que un tudesco sabio, llamado Bergenroth—porque estas cosas siempre se descubren gracias a la diligencia tudesca—averiguó, revolviendo papelotes en los archivos, que a la reina Juana la habían tenido encerrada sus fanáticos padre e hijo a causa de creerla inficionada de ciertas doctrinas heréticas, contraídas por la lectura y torcida interpretación de un tal Desiderio Erasmo, humanista y teólogo. Pero nada se conoce de cierto, sino que doña Juana murió ejemplarmente, asistida de un santo varón; de donde se saca que, en el momento de morir, cierto que no estaba loca. Al año de morir la reina, su hijo, el rey más poderoso de la tierra, se despojó voluntariamente de tanto poderío y majestad, y fué a encerrarse en un convento, acaso lastimado del torcedor de la conciencia.
Tal es el cuento de la reina loca o desgraciada; un cuento que no parece historia, o, por mejor decir, una historia que parece cuento. Ni en el repertorio de los hechos verídicos, ni en la foresta de los hechos fabulosos, es fácil dar con nada más patético, más dramático que esta historia de la reina loca. ¿Pues qué no será para nosotros, españoles, si al interés genéricamente humano se añade que todo fué verdad, que la reina fué castellana? Así corrió la vida de Juana, reina de Castilla, hija de los católicos reyes Fernando e Isabel, y madre de la sacra majestad de Carlos V de Alemania y I de España.
En su obra Santa Juana de Castilla, don Benito Pérez Caldos nos presenta a la infortunada reina en los últimos días de su cautiverio, hasta que su alma vuela a Dios, un Viernes Santo; concepción sublime, sólo verosímil en una mente tan espiritualizada que ve todas las cosas de la tierra en su cabo y extremidad, sub specie aeterni, en el punto de desembocar en el origen, ya consumado su destino y trayectoria.
Santa Juana de Castilla no es propiamente un drama, sino la misma quintaesencia dramática; emoción desnuda, purísima, acendrada, en que se abrazan la emoción singular de cada una de las pasiones, pero ya purgadas de turbulencia y en su máxima serenidad. Y en esta máxima serenidad de firmamento resplandecen dos grandes luminares, dos grandes amores: el amor de Dios y el amor al pueblo, a nuestro pueblo, España, y señaladamente a Castilla. Religiosidad y españolismo son los rasgos familiares de ésta, como de todas las obras galdosianas.
El público recibió la obra como es ya obligado en estas solemnidades del espíritu, que son los estrenos de nuestro glorioso patriarca: con calor de culto sincero. Don Benito adora a su pueblo, y su pueblo le devuelve redoblada la adoración.
La presentación fué escrupulosa de verismo y carácter, entonada y bella. La interpretación, digna de loa. Nombraré singularmente a la señora Segura y a doña Margarita Xirgu, que acreditó, como reina fingida, ser de verdad reina de la escena.
![]()
 ERMINADA LA REPRESENTACIÓN de La leona de Castilla, y
antes de retirarme a descansar de los afanes y azacaneos del día, hice
recalada en un café. Como mis nervios estaban un tanto cuanto
encalabrinados a causa de las tamañas proezas y atroces rugidos de la
susodicha leona, me pareció lo más oportuno pedir un vaso de leche de
vacas, ese licor o jugo orgánico tan inocente, tan suculento, tan
benigno. Pues, estando ya con la cándida leche ante mí, sobrevino un
amigo, el cual se sentó a mi misma mesa y comenzó a hablarme.
ERMINADA LA REPRESENTACIÓN de La leona de Castilla, y
antes de retirarme a descansar de los afanes y azacaneos del día, hice
recalada en un café. Como mis nervios estaban un tanto cuanto
encalabrinados a causa de las tamañas proezas y atroces rugidos de la
susodicha leona, me pareció lo más oportuno pedir un vaso de leche de
vacas, ese licor o jugo orgánico tan inocente, tan suculento, tan
benigno. Pues, estando ya con la cándida leche ante mí, sobrevino un
amigo, el cual se sentó a mi misma mesa y comenzó a hablarme.
—Ya, ya le he visto a usted—dijo—en La leona, riéndose mucho.
—Usted perdone... Yo me reía en La casa de los crímenes, esa piececilla disparatada que representaron a continuación de La leona, pero no en La leona.
—Se rió usted en La leona o de La leona, desde la cabeza hasta la cola, y sobre todo de la cola; esto es, en el final del tercer acto y del drama.
—Usted perdone... Insisto en que padece usted una equivocación. Cierto que en donde yo estaba muchos espectadores se reían, y a carcajadas, como usted ha observado; pero yo no me reía. A mí me daba mucha lástima.
—¿Del autor?
—No sea usted malicioso; de la pobre leona, de las luctuosas peripecias que le acaecen, de su dolor de viuda, de madre, de gobernadora... Yo había entrado en la obra.
—Sin duda habré visto mal, cuando usted me lo asegura; pero yo juraría que se había estado usted riendo de muy buena gana.
—No me atrevo a desmentirle, ya que usted reitera con tanta certidumbre su afirmación. Sí, me habré reído sin darme cuenta, a causa de la emoción; pero no por burla o en mofa. No ignora usted que las emociones fuertes así solicitan las lágrimas como inducen a la risa, nerviosa e incontinente. Ya le he declarado a usted que yo había entrado en la obra, dejándome arrastrar, según los designios del autor, sin voluntad, en un modo pasivo, abandonando por entero mi espíritu al balanceo o vaivén de la rima, hasta sentirme como mareado, y aun lo estoy, que tres horas de rima o vaivén no son para menos. Si usted se ha embarcado alguna vez, habrá advertido cómo muchas horas después de haber echado pie en tierra firme perdura la sensación del balanceo, y es como si todas las cosas graves y aplomadas perdieran su gravedad y aplomo y se pusieran a danzar voluptuosamente sin pizca de circunspección ni decencia. Yo estoy mareado, estoy mareado todavía, amigo mío, a tal punto, que temo que este líquido manso, sustancioso y eucarístico (me refiero a la leche), y he dicho eucarístico acaso porque en este instante sufro de cierta contaminación poética; digo que esta leche temo que no se compadezca con mi estómago. Quizás no ignore usted que las obras de Esquilo hacían abortar a las mujeres grávidas, y añaden fidedignos autores de aquellos tiempos que, viendo sus tragedias, muchos espectadores caían accidentados. Tal es la rara virtud de las obras de verdadero linaje trágico. Como, desgraciadamente, nosotros, hombres y mujeres del siglo XX, no tenemos tan delicada susceptibilidad, las tragedias, por muy trágicas que sean, y esta malhadada leona lo es sobremanera, no llegan a producir tan desastrosos efectos. A lo sumo, y ya es bastante, un pronunciado malestar de estómago, que también puede achacarse a la mala costumbre española de las cenas copiosas y tardías, costumbre contra la cual ya se pronunciaron en la antigüedad Hipócrates y Galeno, y a la no menos mala costumbre de asistir al teatro recién cenado. Por donde vea usted que cierto reparo, con visos de oprobio, que algunos autores ponen al público español, tal vez no está cimentado en justicia. Consiste este reparo en motejar al público de aburguesado, conservador, frívolo, obtuso y egoísta, que no gusta en el teatro sino de obrejas livianas y solazadas, y abomina, o se retrae, de aquellas otras de mayor empeño, que, según frase ya consagrada, perturban la digestión. Nada hay, en efecto, que perturbe la digestión como una tragedia. Y yo reputo por plausible cordura que el público no quiera tragedias a raíz de la cena. La esencia de la tragedia declaró Aristóteles que era la catarsis, voz griega que literalmente significa purgación. ¿Podemos, por lo tanto, exigir que el público de buena fe se someta a esa terrible catarsis apenas ha concluído de cenar? Más acertado y discreto sería que la representación de esas obras demasiadamente trágicas y poéticas se traspusiera a la tarde, ya que la trasposición de la cena me parece empeño harto dificultoso. Advierta usted que cuando digo trágico y poético quiero que se entienda lo que de común se entiende y recibe como trágico y poético, que cada cual tiene su alma en su almario, y yo, como cada hijo de vecino, mi concepto de las cosas; pero si empleo un vocablo frecuente sin acompañarlo de explicación, es que de momento lo acepto como el empleo frecuente me lo brinda. Y a lo que íbamos. Crea usted que esa tragedia de la leona es para cortarle la digestión a cualquiera. Mire usted que cuando en el tercer acto se levanta aquella algarabía, que nadie se entiende, y el arcediano, que, al parecer, estaba aguardando detrás de la puerta, sale vestido de pontifical, y fulmina aquellos horrorosos anatemas sobre la infeliz leona, y ésta se irrita, y con aquella espada sin hoja, es decir, con la empuñadura de una espada que providencialmente lleva en la mano, precipitándose contra el arcediano le da aquel concluyente golpe sobre el morrillo que lo deja exánime... Aquello, reconocerá usted que es tremendo, es como una pesadilla. Yo me preguntaba: ¿es esto sueño, o es espantosa realidad? Y me tentaba el cuerpo, y me aplicaba cautelosos y moderados pellizcos, y miraba en torno, y veía gente batiendo palmas, otras riéndose con las manos en las ijadas. Y yo me preguntaba nuevamente: ¿estoy soñando? ¿Estoy de verdad en Madrid, en 1916? Y no podía creerlo. Aun no lo creo. Porque todavía estoy mareado, amigo mío, y se me figura que he soñado.
—En parte sí que ha soñado usted, o ha visto mal, porque la leona no mata al arcediano como usted dice. Lo que llevaba en la mano la leona no era una empuñadura sin hoja. ¿Para qué iba a llevar tan extraño e incongruente adminículo? Ni le dió el arcediano en el morrillo.
—Perdón. Le digo a usted que le dió un desapoderado golpe en el morrillo.
—Lo que llevaba escondido en la manga, y con su objeto, era una puntilla o cachete, como esos de descabellar reses bravas; y donde le dió fué en el cabello; por eso cayó como apuntillado. De todas suertes, tiene usted razón; aquello es tremendo. Muy fuerte, muy fuerte... Y de los versos, ¿qué me dice usted?
—Muy bonitos, muy fáciles, muy sensuales.
—¿Lo dice usted en serio?
—Claro que sí. Habrá usted oído asegurar que el autor es el legítimo heredero de Zorrilla.
—Lo he oído asegurar, por lo menos, de otros seis o siete autores. De manera que, si todos lo son, el patrimonio que hayan heredado habrá padecido no floja merma. Pero, en fin, yo deseaba que usted me hablase del teatro poético. ¿No intenta usted hablar o escribir sobre este tema?
—Sí, señor.
—A ver. ¿Cómo piensa usted que debe ser el teatro poético?
—Ya le he dicho que estoy mareado todavía.
¿No ha estado usted nunca mareado? Cuando
estamos mareados, se nos da una higa por
todo; nos parece que la vida es profundamente
ilógica y nauseabunda, que no es llevadera; si
no deseamos morir, apetecemos lo que más se
le asemeja, dormir. Sí, hablaremos del
teatro poético, pero en sazón oportuna;
porque, después del estreno
de La leona de Castilla,
usted comprenderá...
Ahora, vayamos a
dormir.
![]()
 OS ANTIGUOS, después de sus festines, gustaban de
permanecer largo tiempo en torno de la mesa, platicando sobre temas
sutiles y elevados. Estas sobremesas se llamaban pláticas o
conversaciones sub-rosæ, esto es, debajo de las rosas, porque los
personajes se habían coronado con ellas las sienes, dando a entender por
esta manera alegórica que el discurso fuese apacible, manso el tono y
las palabras perfumadas. Es cosa sabida que las digestiones copiosas y
difíciles ofuscan o agrian el discurso y embotan el ingenio. Por eso los
antiguos, antes de iniciar aquellas pláticas sub-rosæ, exoneraban el
estómago con expedientes provocados.
OS ANTIGUOS, después de sus festines, gustaban de
permanecer largo tiempo en torno de la mesa, platicando sobre temas
sutiles y elevados. Estas sobremesas se llamaban pláticas o
conversaciones sub-rosæ, esto es, debajo de las rosas, porque los
personajes se habían coronado con ellas las sienes, dando a entender por
esta manera alegórica que el discurso fuese apacible, manso el tono y
las palabras perfumadas. Es cosa sabida que las digestiones copiosas y
difíciles ofuscan o agrian el discurso y embotan el ingenio. Por eso los
antiguos, antes de iniciar aquellas pláticas sub-rosæ, exoneraban el
estómago con expedientes provocados.
Nuevas ideas o doctrinas que buscan propagarse no luchan con ideas y doctrinas rancias que hayan hecho baluarte en las cabezas, sino contra la plenitud de los estómagos. La cabeza es vulnerable, es susceptible de rendirse a razones. El estómago es invulnerable y no entiende de razones. Los enemigos de todo ideal son aquellos que San Pablo denominaba vientres perezosos. En un estudio estadístico de las diferentes dietas nacionales, con su índice digestivo, hallamos que el garbanzo es el de digestión más prolija y onerosa. De aquí podemos deducir una ley, que recomendamos a los propagandistas políticos, y en general a todo linaje de propagandistas: «No hagáis propaganda después de comer, porque perderéis el tiempo ante una muralla ciclópea de vientres perezosos, y por lo tanto escépticos, y por lo tanto materia absolutamente contumaz.» La razón de lo menguado de nuestro arte escénico, y la responsabilidad de que lo excelente que tenemos, o sea las obras—sin excepción—de don Benito Pérez Galdós, apenas si se representen, no corresponde tanto al discernimiento del empresario cuanto al abdomen del espectador. La sobremesa del garbanzo, sea en el café, sea en el teatro, suele ser funesta.
Don Jacinto Benavente ha dado a sus artículos de El Imparcial el título genérico de Sobremesas, malicioso eufemismo que podríamos traducir en estos términos: «No hay que calentarse los cascos, la cuestión es pasar el rato»; en suma, una claudicación con los vientres perezosos. Después de una larga interrupción, las Sobremesas volvieron a aparecer hace cosa de cinco semanas. No recordamos si las Sobremesas de la primera época eran pláticas sub-rosæ. Estas de la segunda época son pláticas sub-spinæ. El señor Benavente tiene fama de escritor agudo. También es aguda la espina. Pero antes que esta agudeza que hiere, es la propia del ingenio la agudeza que penetra para mejor comprender. No recordamos de ninguna agudeza del señor Benavente que no sea alusión al sexo o menosprecio de la persona.
En todas las Sobremesas que van publicadas esta segunda época, el señor Benavente no puede disimular una obsesión de que adolece, y es la de hacer víctimas de su agudeza a los redactores de la revista España. Yo declaro que, en mi sentir, don Jacinto Benavente no pensó en incluirme en las alusiones maliciosas y vituperios soslayados con que pretende afligir a otros queridos compañeros que trabajan en esta revista. Por esta razón puedo permitirme decir a don Jacinto Benavente que ha cometido una injusticia que debe reparar. Sentimientos de delicadeza, a los cuales presumo que el señor Benavente no es nada refractario, me impiden argüir sobre esta afirmación. Al claro talento del señor Benavente no se le puede ocultar que su juicio intelectual sobre España, si fué sincero, no fué acertado. Y en cuanto al juicio moral... Según el señor Benavente, los redactores de España son unos envidiosos.
Una larga y atenta observación de los hombres me ha convencido de que el único resquicio por donde podemos deslizarnos hasta el fondo oscuro del corazón humano es a través de los juicios morales que uno hace sobre la génesis de la conducta del prójimo. Nadie, aun cuando con ahinco se lo proponga, puede declarar por entero su sentir ni hacer confesión sincera de sí mismo, porque hay siempre una zona profunda y tenebrosa del alma que el propio interesado desconoce: es la zona donde se engendran las acciones, la zona de los motivos, de los estímulos. Esta zona se ilumina de conciencia y adquiere expresión cuando nos aplicamos a interpretar el origen de los actos ajenos, pues no teniendo otro criterio de juicio que el que dentro de nosotros mismos hallamos; por fuerza hemos de explicar la naturaleza de las acciones del prójimo conforme a la naturaleza de nuestras acciones. Y así, cuando el hombre aventura un juicio último sobre la conducta ajena, está haciendo, sin saberlo, la más sincera confesión pública. Si los envidiosos no hubieran atribuído nunca los actos ajenos al estímulo de la envidia, como por necesidad, y a pesar suyo, lo hacen, es seguro que los no envidiosos, aun viviendo rodeados de envidiosos, jamás hubieran podido imaginar o adivinar que existiese ese estímulo de la conducta que llaman envidia. Esto no quiere decir que el señor Benavente sea envidioso. Yo creo que, al motejar de envidiosos a algunos redactores de España, lo hizo por rutina, sin pararse a aquilatar el calificativo; fué un juicio a la ligera, de sobremesa.
Lo sustancial es que, en estas últimas Sobremesas, trascienden palmariamente las dos notas características del criterio conservador; son, a saber: claudicación con los vientres perezosos, y malignidad, entendiendo la malignidad en un doble sentido; de interpretación de la conducta por los móviles más bajos y de comezón de zaherir y fustigar. A tiempo que el señor Benavente trazaba estas Sobremesas, urdía una obra dramática: El collar de estrellas; naturalmente, una obra de fondo conservador. Y es lo peregrino que, en tanto el señor Benavente gozaba la fruición de hostigar a sus semejantes, en su obra dramática predicaba el amor al prójimo.
Hemos estampado la palabra predicar. La última obra del señor Benavente tiene un carácter de misión apostólica. El escenario se toma en guisa de púlpito, desde donde el autor aspira a salvar las almas, adscribiéndose una especie de sacerdocio laico.
Tres pueblos solamente han producido un teatro nacional: el griego, el español y el inglés. Estos tres teatros, como obra del pueblo y posteriores a la unidad moral del pueblo, no era verosímil que derivasen hacia la predicación de normas morales en las cuales todos los espectadores participaban. Su matiz docente y religioso es meramente pasivo, de alusiones y reflejos. De entonces viene definir el teatro como espejo de las costumbres. El teatro alemán, si bien en su aspecto formal y estético no es sino un sucedáneo de aquellos tres teatros, señaladamente del inglés y del español, en su aspecto docente y social trastrocó los términos de la dramaturgia nacional. Antes, el teatro era obra del pueblo. A partir de Schiller, el pueblo debía ser obra del teatro. «Los alemanes hablan del teatro como un nuevo órgano con que refinar el corazón y el alma de los hombres; algo así como un púlpito seglar, digno aliado del púlpito sagrado, y, quizá, más a propósito para exaltar algunos de nuestros más nobles sentimientos, porque sus asuntos son mucho más diversos y porque nos mueve por varios caminos, dirigiéndose a los ojos con sus pompas y decoraciones, al oído con sus armonías, al corazón y a la imaginación con sus bellezas poéticas y sus actos heroicos.» (Carlyle: The life of Schiller.) De Schiller acá no ha habido gran autor dramático que no haya sido alguna vez inducido hacia este modo del teatro apostólico, por decirlo así.
La predicación desde el escenario está bien. Es más, se necesita de ella. Pero, ante todo, no se confunda la elocuencia con la retórica.
Quintiliano dijo: Pectus est quod facit dissertos; el corazón es el que hace la elocuencia.
Predicadores fueron San Bernardo y Fray Gerundio de Campazas. San Bernardo movía y se hacía entender, aun de aquellos que no hablaban su lengua. Fray Gerundio, ni aun de aquellos que hablaban su misma lengua era entendido, lo cual no estorba a que no pocas veces fuera muy celebrado, precisamente por eso. Y es que la elocuencia es un darse por entero, no tanto en palabras cuanto en la intención del acto, y no hay que salvar a los demás si antes no se ha salvado uno a sí propio. Elocuencia y vanidad son estados que no se avienen. Vanidad significa lo hueco. Elocuencia significa lo pletórico.
Es este el personaje central de El collar de estrellas. Don Pablo pasa por elocuente; hasta sospechamos que gusta de ser tenido en opinión de elocuente. Pero don Pablo es un vano. Don Pablo pasa por humilde; pero don Pablo es un vano. La humildad afectada es la más vana de las vanidades. Y don Pablo, el humilde, así que la realidad no se amolda escrupulosamente a su voluntad, vuelve la espalda con desdén y se esconde en su olimpo o buhardilla. Don Pablo predica el amor a todos los hombres y a todas las cosas por igual e invoca en sus peroraciones a San Francisco de Asís; pero este amor suyo es más bien un amor intelectual, a manera de flatus vocis, que no le ha impedido vivir aislado de los dolores humanos ni le ha arrastrado a compadecerlos o compartirlos. Y cuando al cabo, a la vuelta de los años, don Pablo se digna descender al comercio de los hombres (con ciertas limitaciones), le vemos mezclarse tan sólo en los asuntos de su propia familia, para gobernarla según su omnímodo y caprichoso imperio. Esta familia se compone de corderos, algunos descarriados; pero, en resumidas cuentas, todos son corderos. Don Pablo viene a predicarles el amor. Pero sucede que por la casa aparece con sospechosa asiduidad un visitante que tiene algo de hombre de presa, algo de lobo. San Francisco, exclamaba: «Hermano cordero, hermana paloma»; pero también: «Hermano lobo, hermana víbora.» El corazón del santo era un ascua de amor. «Hermana oveja» de por sí no sería una expresión de santidad ni de amor, sino impertinente sandez. ¿Cómo se concibe que digamos: «oveja enemiga, paloma enemiga»? También aisladamente la invocación de «hermano lobo» carecería de espíritu. En la hermandad ha de ir abrazado lo uno con lo otro, como dando a entender que en la oveja y en el lobo no yace la voluntad de ser como son, que no somos quiénes para repudiar lo que diputamos por malo, ya que el mal, como todo, tiene una raíz divina cuyos fines últimos no podemos vislumbrar, y no sabemos sino que hasta el mismo mal, si tuviéramos la abnegación de amarlo, se transfigura en bien. Y ¿qué hace el amoroso don Pablo con este hombre de presa, trasunto del lobo? Lo arroja a puntapiés de la casa, después de haberle rociado de insolencias. Yo no me meteré a negar que no se deba hacer esto con los lobos. Lo que yo digo es que si don Pablo no fuese un charlatán, y conforme a lo que él predica, el lobo merecía más amor que los borregos, cuando menos necesitaba más de amor. Don Pablo es como una hermana de la Caridad que asistiese de buen grado a un enfermo que está en cama porque se dislocó una pierna, y se negase a asistir en un caso de tifus o de lepra; o como un médico que alardease de haber sajado un divieso, y siendo llamado para curar un cáncer, insultase al canceroso.
El amor no se manifiesta en palabras, sino en actos de amor. El amor es una verdadera fraternidad universal, sentimiento de la comunidad de origen.
Se dice que aquella familia de don Pablo representa a España. Confieso que, hasta que me lo dijeron, no había caído en la cuenta. Aun después de habérmelo dicho, no acierto a atar cabos ni a puntualizar qué tipo representativo incorpora cada uno de los miembros. Yo creo más bien, porque lo considero más artístico, que el señor Benavente no buscó el esquema ideal de España, sino que procuró trasladar a la escena el eco vivo de una familia española, que es la mejor manera de tratar simbólicamente un gran segmento de la vida española y del problema español; porque cuando una cosa se nos da con realidad acusada enérgicamente adquiere un valor de símbolo para todas las cosas de la misma especie. Este es el procedimiento más eficaz del simbolismo artístico. El procedimiento inverso, de extremar un concepto y luego infundirlo en una individualidad de ficción, me parece, además de falso, peligroso. Y este segundo es, sin duda, el procedimiento de que el señor Benavente usó en un caso para simbolizar el pueblo en la criada de la susodicha familia, como tiene buen cuidado de advertírnoslo el charlatán de don Pablo. El peligro es que no faltará quien suponga que, según el señor Benavente, la salvación de España depende de las criadas de servir. El público del señor Benavente, femenino en su mayoría, objetará a esta tesis.
La familia de don Pablo ha venido muy a menos, y no se lleva bien por aquello de que «donde no hay harina, todo es mohína». Allí nadie sirve para ganarse el cónquibus de cada día. Consecuentemente se observa un estado de sorda exasperación, que es muy común entre españoles. Se ve que en la familia no reina la fraternidad. Y don Pablo viene a predicarles el amor. Claro está: amor, amor, así, a secas, se les figura una palabra muerta, una voz sin contenido.
Tomemos aisladamente los dos hijos de familia, que son los que más necesitan de redención. Lo que, ante todo, echamos de menos en ellos es cierto espíritu de rebelión. Son unos mequetrefes, unos seres inútiles, y no por culpa propia, sino porque nadie se ha tomado el trabajo de educarlos. ¿Por qué no se revuelven contra sus mayores y les exigen cuenta estrecha y dolorosa por no haberles hecho hombres? No pueden vivir en fraternidad, porque para llegar a este punto de amable y recíproca coordinación se exigen dos afirmaciones previas: libertad e igualdad, que vale tanto como decir: severidad para con uno mismo y tolerancia para con los demás. Se dirá, y hasta el propio autor nos lo insinúa, que aquellos mozos disponen de harta libertad. No es cierto. Dijérase que hacen lo que quieren. No es cierto, ni eso es libertad. Nadie me impide levantar 300 kilos de peso; pero no puedo levantarlos. Porque, en lo físico, libertad vale tanto como eficacia, como fuerza. Y aquellos mozos no han recibido ninguna educación física. En lo moral son menos libres aún. Su voluntad va y viene a merced de antojos y prejuicios. No saben lo que quieren, y si, por ventura, piensan que están queriendo, sienten el dolor rencoroso de no ser dueños de sus actos. Les falta educación moral y disciplina. Les falta igualmente educación intelectual, cuyo fin no es la instrucción, que es la tolerancia. Son, como vulgarmente se dice, unos gansos. No han viajado a través de los libros, ni a través de los hombres, ni a través de los pueblos, y así, a pesar del barniz de buenas maneras, están cerriles. Su tío, don Pablo, les recomienda amor y que hagan lo que les dé la gana, como si les pudiese dar alguna vez la gana de algo...
Es todo un hombre, henchido de vitalidad y de capacidad de futuro. Don Félix proviene de los ínfimos estratos sociales. Ahora le hallamos poderoso, millonario. Don Félix contempla con desprecio el pueblo bajo de donde él procede, no de otra suerte que el luchador que habiendo ganado lo más eminente de una fortaleza, al volver los ojos descubre que sus compañeros han rendido las armas. Ha sabido superar un medio social resignado o impotente. Su desprecio es más razonable que el del burgués o del aristócrata, cuyo encumbramiento es obra del pasado, y no de su esfuerzo. Aparte de que a estos últimos la clase baja les sirve de complemento de jerarquías, pues sin ella ni el burgués sería burgués, ni el aristócrata aristócrata. Por eso, en aquella llaneza de trato y patriarcal blandura con que la bien entonada nobleza se inclina hacia su servidumbre, familiares, vasallos y colonos, y que tanto encarece una dama anciana en El collar de estrellas, va escondida y disimulada una conciencia altanera y egoísta de división de castas, que es lo más ofensivo para la dignidad del inferior. Don Félix no ha medrado ni ha granjeado sus millones a costa del pueblo—¡apañado estaría!—, sino de los ricos holgazanes, de los vientres perezosos. Es lógico que éstos le aborrezcan o le ridiculicen. Don Félix es un hombre de voluntad y de energía. Es un mirlo blanco en un país en donde sobran don Pablos y Sobrinos. No falta quien murmura que don Félix ha añascado su fortuna por medio del matute y el contrabando. Ningún delito ha cometido. El delito, en todo caso, habrá sido del Municipio o del Estado. La marcha del progreso consiste en ir suprimiendo delitos artificiales. Para concluir con matuteros y contrabandistas no hay arbitrio más llano y justo que concluir con fielatos y aduanas. La lucha de clases engendra crueldad y sinnúmero de delitos. El remedio saludable no parece que sea predicar resignación a los de abajo y desprendimiento a los de arriba, sino extirpar las diferencias de clases, poco a poco, como se pueda. Y entonces se verá cómo el amor brota lozanamente sin que lo prediquen. No es que yo apruebe o desapruebe el concepto de la vida que representa don Félix. Me limito a exponer la razón superior de este tipo. Bernard Shaw lo ha desarrollado ampliamente en una de sus comedias, y en el prólogo de ella se lee: «En este tipo de millonario he querido representar un hombre que ha llegado, así espiritualmente como intelectualmente y prácticamente, a adquirir conciencia de una verdad natural irresistible, aunque todos la aborrecemos y rechazamos, y es ésta: que el mayor de los males y el peor de los crímenes es pobreza, y que nuestro primer deber—al cual debe sacrificarse todo otro linaje de consideraciones—es dejar de ser pobre. La pobreza no se debe consentir. Ser pobre significa ser débil. Significa ser ignorante. Significa ser un foco de contagio. Significa ser exhibición y ejemplo permanente de fealdad y suciedad. Significa convertir nuestras ciudades en laberintos de ponzoñosas callejuelas. Significa tener hijas que contaminan a nuestros jóvenes con enfermedades vergonzosas, e hijos que, involuntariamente, toman venganza haciendo de la masculinidad de la nación una masa informe de escrófula, cobardía, crueldad, hipocresía, imbecilidad política, y el resto de los frutos de la opresión y la mala nutrición.»
Sin embargo, el señor Benavente ha tratado el tipo de don Félix en chancha y con una triste ligereza satírica. Tipos como don Félix son en una nación lo que los estímulos activos en el organismo del hombre, que en cuanto faltan no hay por dónde atajar la muerte. Esa voluntad desapoderada de vivir es la exteriorización de la justicia inmanente y de la verdad permanente. Cuando en una nación escasea esta forma desapoderada de la voluntad de vivir, podéis afirmar que la nación está dejada de la mano de Dios. Don Félix no es un transgresor de la ley, porque la ley no está en las tablas; está en la naturaleza de las cosas. La ley escrita no ha formulado nunca verdades naturales, que son las que atañen a la voluntad de la vida y a su experiencia física. La ley no dice: «No te bañarás cuando estés sudando. No te arrojarás desde una gran altura. No comerás con exceso.» Porque hay una conciencia inmanente. La gastralgia es la conciencia de un estómago culpable. Todos los preceptos del decálogo son susceptibles de ser vueltos por pasiva, y algunos de ser anulados. 1.º Te amarás a ti propio sobre todas las cosas. 2.º No puedes jurar en vano el nombre de lo que no conoces. 3.º Trabajarás sin distinguir de fiestas. 4.º Incurrirás en grave responsabilidad para con los hijos que engendres, sin que se entienda que ellos están obligados en nada. 5.º Infinitos son los casos en que debes matar. 6.º (No juzgo pertinente definir sobre este mandamiento.) 7.º No es pecado hurtar; el pecado es poseer. Y así sucesivamente. Y es que las verdades naturales son aquellas que se refieren a la conservación del individuo, las cuales se descubren muy presto mediante una corta experiencia personal. Sabemos que el fuego quema, y nos guardamos de él, no porque nos lo hayan enseñado, sino porque lo hemos experimentado. La fuerza expansiva de nuestra personalidad nos empuja a probar de todas las cosas y a dominarlas; pero las fuerzas agresivas de la realidad nos enseñan a colocarnos en el término medio, desde donde las aprovechamos, aprendiendo, por ejemplo, que el fuego puede calentar sin quemar. En cambio las verdades escritas corresponden a la conservación de la especie, a cuyo concepto no se llega sino mediante una experiencia de generaciones, y en este punto, y porque no se olviden, se gravan en las tablas de la ley. Pero estos preceptos escritos que se pretende imponernos por autoridad, y son fruto de la experiencia ajena, no encierran propiamente emoción suasoria ni valor imperativo hasta tanto que no alcanzamos la conciencia fuerte y arraigada de que la conservación de la especie es nuestra propia conservación. Y el camino es éste: romper las tablas de la ley, y luego reconstruirlas con el sudor de nuestra frente y la esencia de nuestra vida. El egoísmo, en su sazón y madurez, se llama altruísmo. Sin el sentimiento de nuestros apetitos, ¿cómo podríamos comprender, justificar y simpatizar con los apetitos ajenos?
La loca de la casa, de don Benito Pérez Galdós, nos ofrece un conflicto semejante al de El collar de estrellas. No es que literariamente tengan ambas obras ninguna concomitancia. Es un paralelo de temas morales. También el Pepet de la obra galdosiana es semejante al don Félix. Diferéncianse en que el Pepet se nos aparece por dentro, porque el autor lo concibió con amor comprensivo. Y don Félix se nos aparece en su más externa externidad, porque el autor lo pinta con mofa y en caricatura, sin comprenderlo.
La loca de la casa es una obra evangélica, porque evangelio quiere decir pacto de la ley antigua y la nueva ley, y en esta obra la ley antigua, la ley fría y escrita, el criterio tradicional y conservador es sometido a la voluntad desapoderada de afirmarse, a la ley de la perdurable mocedad y fortaleza; de donde saldrá en su tiempo el hijo, que es la especie y con él una ley ponderada y a propósito para su conservación. La moral de esta obra es fecundidad.
El collar de estrellas es una obra farisaica,
porque lo farisaico quiere decir fingida creencia
en la letra con detrimento del espíritu, palabras
que no obras, imposición de la ley
muerta, del criterio conservador y tradicional,
sobre la voluntad de crear
normas nuevas de vida, lisonja
de vientres perezosos. Su
moralidad, por mejor
decir, su inmoralidad,
es esterilidad.
![]()
 CASO SEA ILUSIÓN de perspectiva; pero a mí se me figura
que hace veinte años había en España unidad de ideas y de sentimientos,
cuando menos en lo atañedero al Arte. Sobre poco más o menos, todos
estaban conformes acerca de lo que era un buen cuadro, una buena poesía,
una buena comedia. De entonces acá la conciencia y sensibilidad públicas
han cambiado mucho. No es que todo se haya vuelto del revés. Es que se
ha roto la unidad. Ya no hay un criterio general. Hace años, Los
Condenados fué considerado como un esperpento teatral. Hoy en día hay
quien continúa opinando de la propia manera; pero no falta quien lo
reputa como drama admirable, muy superior en belleza y habilidad
artística a cuanto se ha producido en las últimas décadas, con excepción
de otras obras hijas del mismo ingenio. Lo propio acontece en la poesía,
en la pintura, en la escultura, en la política, en todo. Hay dos grupos
de españoles. Un grupo para el cual no han pasado los últimos veinte
años. Otro grupo que estima como malo lo que hace veinte años fué
aceptado como excelente, y viceversa. Atravesamos una época de
equilibrio inestable, de crisis, de polémica, de aparente confusionismo.
Las realidades que nos rodean son tan pronto realidades en trance de
caducar como realidades en sazón de crecimiento. Ante el hecho más
simple nos detenemos con perplejidad, interrogando: ¿Es residuo? ¿O es
posibilidad? ¿Es recuerdo? ¿Es esperanza? ¿Es basura, o es simiente?
CASO SEA ILUSIÓN de perspectiva; pero a mí se me figura
que hace veinte años había en España unidad de ideas y de sentimientos,
cuando menos en lo atañedero al Arte. Sobre poco más o menos, todos
estaban conformes acerca de lo que era un buen cuadro, una buena poesía,
una buena comedia. De entonces acá la conciencia y sensibilidad públicas
han cambiado mucho. No es que todo se haya vuelto del revés. Es que se
ha roto la unidad. Ya no hay un criterio general. Hace años, Los
Condenados fué considerado como un esperpento teatral. Hoy en día hay
quien continúa opinando de la propia manera; pero no falta quien lo
reputa como drama admirable, muy superior en belleza y habilidad
artística a cuanto se ha producido en las últimas décadas, con excepción
de otras obras hijas del mismo ingenio. Lo propio acontece en la poesía,
en la pintura, en la escultura, en la política, en todo. Hay dos grupos
de españoles. Un grupo para el cual no han pasado los últimos veinte
años. Otro grupo que estima como malo lo que hace veinte años fué
aceptado como excelente, y viceversa. Atravesamos una época de
equilibrio inestable, de crisis, de polémica, de aparente confusionismo.
Las realidades que nos rodean son tan pronto realidades en trance de
caducar como realidades en sazón de crecimiento. Ante el hecho más
simple nos detenemos con perplejidad, interrogando: ¿Es residuo? ¿O es
posibilidad? ¿Es recuerdo? ¿Es esperanza? ¿Es basura, o es simiente?
En una ocasión, y al caer de la tarde, paseaba yo por el campo. Andaba ya el sol cercano al horizonte, cuando comenzó a asomar la luna. Llegó un momento en que el sol y la luna estuvieron frente a frente. Eran como dos globos enormes, de color de topacio, uno y otro de la misma dimensión. Los dos rasaban con la Tierra, allá en la última linde, como si sobre ella se apoyasen, en dos puntos cardinales opuestos. Fué una duplicidad crepuscular desconcertante. ¿Cuál era el Levante? ¿Cuál el Poniente? ¿Cuál era el orto? ¿Cuál el ocaso? Pasados unos segundos, un astro se hundía, el otro se alzaba.
En la vida de los pueblos acontece lo propio. Las edades que no son clásicas, de plenitud, de cenit, como no lo es la nuestra, son edades de renacimiento, o de decadencia, o de entrambas cosas a la vez. En la vida de los pueblos hay horas indecisas, de zozobra crepuscular, en que no se sabe de cierto si hay renacimiento o hay decadencia, de qué parte cae el saliente ni hacia dónde el occidente. Así el orto como el ocaso se nos aparecen con la majestad purpúrea de la apoteosis.
Yo no he presenciado éxito teatral como el obtenido ayer por don Jacinto Benavente con su nueva obra La ciudad alegre y confiada. Ya desde el prólogo principiaron los aplausos con vehemencia, con arrebato. La representación se interrumpió frecuentemente y el autor hubo de salir a escena infinitas veces requerido por el público entusiasmo. Durante los parlamentos se oía de continuo esta exclamación: «¡Qué bonito! ¡Qué bonito!» Al finalizar los actos resonaba reiteradamente este grito: «¡Viva el Genio! ¡Viva el Genio!» Fué una perfecta apoteosis.
De algún tiempo a esta parte, el señor Benavente va dando a sus ensayos teatrales un carácter cada vez menos dramático y más apostólico. El autor de comedias se ha ido convirtiendo poco a poco en propagandista de ideas, en conductor de muchedumbres. Ya no le basta con interesar, divertir y regocijar al público, sino que desea persuadirle, moverle a la acción. Me parece ésta una de las más nobles actividades, inexcusable en todo artista de elevada talla, como lo es el señor Benavente. Si en sus ensayos teatrales no siempre acompañó el éxito al señor Benavente, sin duda por deficiencia o incapacidad estética del público español, después que ha derivado su esfuerzo desde el arte puro hacia la conducción de muchedumbres a cada nueva producción el éxito se acrecienta, debido, sin duda, a la profundidad de su intelecto, el cual acierta a desentrañar los más intrincados problemas con tanta precisión y claridad que el público lo ve todo claro y se le rinde a seguida. En esto, el señor Benavente goza de mejor fortuna que cuantos propagandistas de ideas en el mundo han sido. Para ser propagandista de ideas se supone que las ideas están por propagar todavía, pues si lo estuvieran, huelga el propagandista. Verdad que, como dice un personaje de La ciudad alegre y confiada: «nada hay tan fácil como ser propagandista de ideas y conductor de muchedumbres. Basta con proclamar lo que se sabe que piensa el público». Receta que ya había formulado Quevedo, hace siglos, cuando aconsejaba: «si quieres que las mujeres te sigan, no tienes sino andar delante de ellas».
En mi entender, La ciudad alegre y confiada no debe ser juzgada conforme a cánones de arte dramático. Si no me equivoco, el autor no ha querido hacer una obra dramática, sino más bien una obra política, una obra patriótica. Los elementos esenciales de toda obra dramática son: realidad, caracteres, acción y pasión. En cuanto a la realidad, el autor ha renunciado voluntariamente a ella. Es una obra de símbolos y de conceptos, comenzando por el título, tomado de un versículo de la Biblia, y que muchos espectadores creyeron que aludía a Jerusalén, pero luego, visto que se menciona a Lot, el Justo, y que la ciudad concluye abrasada por el fuego, se vió que el autor quería significar a Sodoma. En cuanto a los caracteres, el señor Benavente no se ha detenido, por esta vez, en crearlos, y se ha limitado a trazar la parodia de algunos tipos sociales españoles, enmascarándolos con los atavíos de los personajes de la llamada Commedia de arte italiana. La acción teatral no era menester con tales propósitos y elementos. La pasión hubiera sido también un estorbo, porque la pasión no consiente discurrir con serenidad, y en La Ciudad alegre y confiada se trata de discurrir con serenidad.
La obra, en síntesis, se reduce a una ciudad mal gobernada, que a la postre padece la afrenta de ser vencida en guerra injusta y arbitrariamente provocada, de donde viene la anarquía y la conflagración interior. La culpa de este desgobierno, que a tan bochornosos extremos conduce, no les incumbe sólo a los gobernantes ineptos y galopines, sino que la responsabilidad les toca señaladamente a cierta calaña de escritores jóvenes, procaces y envidiosos, que en aquella ciudad había, los cuales no se mordían la lengua para proclamar a todos los vientos que todo por allí andaba manga por hombro y era desbarato, improvisación y fingimiento, fomentando, de esta suerte, los más traicioneros y vituperables sentimientos antipatrióticos. Otro tanto de responsabilidad, no menos grave que la de los insolentes y traidores escritorzuelos, el autor se la adscribe a los prestamistas. A unos y otros les trata el señor Benavente con saña, tan poco disimulada, que no parece sino que le mueve algún resentimiento personal o espíritu vindicativo. En una obra dramática, quizás este procedimiento no se pueda aceptar como de buena ley. En una obra política, acusa sutileza y malignidad polémicas, sabroso y picante condimento de la oratoria de este linaje.
En medio de tanta corrupción, egoísmo y desenfreno como imperan en La ciudad alegre y confiada, entre tanto fantoche flexible y servil, con semejanza de hombres (son palabras del autor), descuella una arrogante y honrada virilidad. Este hombre único, que hubiera salvado seguramente la ciudad, de haber llegado a tiempo del destierro en que le mantenían los pícaros metidos a gobernantes, no lleva en la obra otra denominación que el Desterrado. El Desterrado, bravo enunciador de verdades, por amargas que sean, declara que en La ciudad alegre y confiada la única persona que cumple con su deber es una bailarina que va muy elegante y tiene por remoquete Girasol, Giraflor o Miraflor; valentísima declaración, que no hubiera osado hacer ninguno de los jóvenes y lenguaraces escritores.
En un motín callejero sucede que al Desterrado le matan un hijo. El Desterrado arrebata, de manos de los alborotadores, la bandera patria, y encarándose con el que los capitanea y guía, le pregunta, con entonación sibilina: «¿Sabes en dónde voy a clavar esta bandera?» El otro no atina así, al pronto, a presumirlo. El Desterrado añade: «En el corazón de mi hijo.» Y así lo verifica. En este punto, surge uno de los prestamistas sollozando: «¡Mi dinero! ¡Mi dinero!» Es el señor Pantalón. El Desterrado desclava la bandera de donde estaba clavada y le tapa con ella la boca al prestamista, corrigiendo: «¡Patria! ¡Patria!»
Las cualidades literarias de esta nueva producción benaventina están por encima de toda ponderación. ¡Qué abundancia de verbo! ¡Qué elegancia de giro! ¡Qué riqueza de metáfora! ¡Qué agudeza finísima! Don Jacinto Benavente se halla en la colmada madurez de su talento retórico.
En suma: la obra no admite discusión dramáticamente, porque el autor no la ha emplazado en este terreno. No admite discusión retóricamente, porque sus primores son harto palmarios para que nadie los ponga en
duda. Políticamente será muy discutida.
En lo escrito precedentemente no
se ha procurado adelantar un
juicio, sino insinuar un
parecer.
 RAÍZ DEL PRIMER ESTRENO de La ciudad alegre y
confiada...
RAÍZ DEL PRIMER ESTRENO de La ciudad alegre y
confiada...
Y ya, sin pasar de aquí, es fuerza que me detenga en una divagación explicativa, que de seguro el lector me está exigiendo tácitamente.
«¿Cómo primer estreno?»—pienso que me dice el lector—. «Pero ¿es que cabe más de un estreno? Lo que usted quiere dar a entender será estreno a secas.»
Pues, no, señor. Si hubiera querido dar a entender estreno mondo y lirondo, así lo hubiera dicho. Y cuando he dicho primer estreno, por algo es. ¿Que si cabe, por caso, más de un estreno? Pregúntenselo a la honrada madre Celestina, tan experimentada en ese linaje de prodigios. Cómo se verifica el milagro, no sabríamos decirlo. Ello es que hay cosas que parecen haber nacido ya viejas, envejecidas y estrenadas allá en un antaño remoto, y que, sin embargo, y a lo que se murmura, con renovada virtud constantemente se ofrecen como estrenos. Esta verdad, obtenida por la experiencia, es aplicable lo mismo a las cosas que a las ideas y a las personas. Por ejemplo, un político en España es una persona sin cesar inédita. Jamás se gasta, jamás se usa, jamás fracasa, jamás se le arrumba; antes por el contrario, siempre se mantiene flamante, aun cuando alcance la longevidad de un patriarca bíblico o de un mamut, siempre está en vísperas de estrenarse, siempre aguardamos que haga algo. En cuanto a las ideas, acontece lo propio. Ideas rancias y manidas, más que la momia de Sesostris, vemos que no falta quien nos la quiere hacer pasar por ideas mozas, fecundas y pudorosas en su inmaculada doncellez. Y basta de divagación.
Don Jacinto Benavente, escritor ilustre y popular, de industrioso y habilísimo ingenio, ha acertado a introducir en el mundo teatral la costumbre de estrenar las obras varias veces seguidas. La ciudad alegre y confiada se estrenó por lo menos tres veces en pocos días. La primera vez, por la tarde. La segunda, por la noche. La tercera, interpretando el propio autor el personaje culminante de la obra, por cierto con facultades histriónicas nada comunes. En los tres estrenos, obra y autor obtuvieron sendos éxitos ruidosos.
A raíz del primer estreno, los espectadores echaron de ver que la obra carecía de novedad. Esta carencia de novedad se fué acusando, claro está, en los estrenos sucesivos. Pero, en esta vejez ingénita, que se dijera cumplimiento de la profecía de Hesiodo: «llegará un tiempo en que los hombres serán ya viejos dentro del vientre de su madre»; repito que en esta vejez ingénita radica precisamente el mérito de la obra, y no es paradoja. Aquí es obligada otra divagación explicativa.
Todos se muestran conformes en que la obra dramática, ha pocos días requeteestrenada, como tal obra dramática es sobremanera deficiente. Igualmente, todos se hallan de conformidad en considerar que el señor Benavente no se había propuesto ofrecer al público un dechado de comedia, antes bien, dejando de lado vanidosas ínfulas estéticas y artísticas, atento a sus deberes de buen español, quiso despertar en nuestro pueblo, de suyo harto distraído e indiferente, el sentimiento del patriotismo.
Ahora bien: en cuantas ocasiones se hable de patriotismo, inevitablemente se evocan las mismas ideas, se sugieren las mismas emociones y se pronuncian las mismas palabras. El sentimiento patriótico es connatural al hombre, por cuanto su historia es tan antigua como la historia humana. De aquí la falta de novedad en la obra del señor Benavente, y de aquí precisamente su mérito. Tanto vale como decir que el señor Benavente ha elegido para su obra un tema eterno. ¡Y qué tema! El patriotismo es el sentimiento que con más fuerza mueve el corazón y la voluntad del hombre. Es más fuerte que el amor humano, puesto que por él se deja la madre, la novia, la mujer, los hijos. Es más fuerte que el amor divino, puesto que por él el religioso quebranta su regla, y, habiendo ordenado el Divino Maestro «no matarás», no obstante esto, el religioso, convertido en soldado, mata, y mata creyendo cumplir su deber y ser grato a su Dios. Es, en suma, más fuerte que la misma muerte, ya que por él se da la vida, más que de buen grado, con fervor. Así es el patriotismo, en su grado supremo de exaltación, una especie de locura sagrada. Pues si es así, piénsese cuán peligroso, temerario y criminal será provocar con ligereza y por fatuidad o vanagloria esta santa locura, enderezándola hacia un mal fin o simplemente sin propósito ninguno. Y ya que no un caso de conciencia, parece de buen sentido que del patriotismo exaltado hasta este grado supremo no debe hacerse uso sino en circunstancias supremas.
En circunstancias normales el sentimiento del patriotismo se manifiesta con locuciones normales. Y así es lógico que se manifieste, so pena de incurrir en ficciones lucrativas. Así como todos los modos de sentimiento amoroso de hombre a mujer se reducen a dos tipos, el tipo Werther y el tipo Don Juan, el hombre que está dominado por el sentimiento y el hombre que es dueño de su sentimiento, así también el sentimiento normal del patriotismo se presenta en la vida nacional por dos estilos: el optimista o alardoso y el pesimista o voluntarioso. El credo del primero es: el deber patriótico nos exige, sin ningún género de disculpa, creer y proclamar que nuestro pueblo es el pueblo más grande de la tierra. El credo del segundo es, en cierto modo, más modesto y en cierto modo más orgulloso: el deber patriótico nos exige hacer de nuestro pueblo un pueblo tan grande como otro cualquiera, en lo cual va implícito que todavía no lo es. En opinión de primero, nuestros antepasados lo han hecho todo para nosotros. En opinión del segundo, tenemos que hacerlo todo por nosotros mismos y lo que se pueda para nuestros descendientes. La gran herejía patriótica, según el primero, es la crítica. Según el segundo, la rutina. Para el primero, el gran pecado es la actividad renovadora. Para el segundo, la pereza tradicional.
Fracasada desde el primer estreno La ciudad alegre y confiada como obra literaria, éramos muchos los que fiábamos, llenos de esperanza, en que gozase de larga vitalidad política. Nos prometíamos que apasionase y suscitase saludables polémicas; y la obra no interesa a nadie ya, ni literaria ni políticamente. Por varias razones. Helas aquí: La obra encierra una contradicción radical. Aparentemente cae dentro del segundo estilo de patriotismo a que aludimos con anterioridad; el patriotismo crítico y negativo. El señor Benavente no saca en su obra sino ciertos pormenores de cosas y personas que él, individualmente, halla muy enojosos y nocivos para el bien común. Pero el verdadero patriotismo crítico no se conforma con señalar el mal, y hasta piensa que hay el peligro de la mala fe en señalarlo sin razonarlo y acompañarlo del remedio. En cambio, el señor Benavente, tan penetrativo para denunciar el mal, se vuelve asaz romo a la hora de aconsejar el remedio. Por otra parte, el patriotismo crítico es una forma normal que no admite la caprichosa, inoportuna y profanadora aplicación del supremo patriotismo con ocasiones de poco momento. Y en la obra del señor Benavente se da la promiscuidad (tal es la contradicción radical más arriba indicada) de un patriotismo crítico normal y de un patriotismo exaltado sin motivo suficiente. Viene a ser algo así como entonar la marcha real y ponerse en pie cuando la doméstica entra en el comedor con la fuente de cocido, el plato nacional. Consecuentemente, los que aprueban el patriotismo crítico sospechan que, si bien la obra pretende estar inspirada en este linaje de patriotismo, debe de haber algo de insinceridad o de atolondramiento en la pretensión; y los indicios que conducen a esta sospecha son la ausencia de soluciones concretas y prácticas, y la explosión intempestiva y falsa del patriotismo retórico. Y no les queda otro recurso que volver la espalda con desdén. Por otra parte, los que comulgan en la necesidad frecuente del patriotismo exaltado, venga o no a cuento, en el fuero interno han de condenar necesariamente las tentativas, aunque tímidas, de patriotismo crítico que en la obra asoman aquí y acullá. Las condenan, aunque no lo declaren y se contenten, en tales casos, con no aplaudir y torcer el gesto. En definitiva, lo que le sucedió al señor Benavente es como si un hombre que se ha vestido aceleradamente se da cuenta, ya en la calle, que se ha puesto mal las botas, la del pie izquierdo en el derecho, y viceversa. Con las botas trocadas, no se pueden andar muchos
pasos. Con los públicos y los conceptos
trocados, una obra teatral
no puede durar muchos
días.
![]()
 XAMINANDO EN CONJUNTO, como un panorama, la obra
teatral completa de don Jacinto Benavente, echamos de ver a seguida que
se trata de un paisaje cuya flora y fauna no corresponden a la zona
tórrida ni a la zona fría, sino a una zona epicena, de transición, en
donde el clima se muda arbitrariamente del calor al frío y del frío al
calor, sin alcanzar nunca grandes extremos. No es la zona de la palmera
ni la tierra del abeto; no es el país de la pasión ni la patria del
ensueño. Es la comarca del álamo blanco, con sus hojuelas plateadas,
como sonajas de pandereta; la comarca del sauce llorón y sentimental.
Además del abedul y el sauce, hay sinnúmero de diversas especies, a que
la templanza del cielo favorece, tan pronto terrizas, enmarañadas y
rampantes, tan pronto ascendentes, arbóreas y gentiles. Y no sería raro
descubrir una palmera o un abeto, que han sido trasplantados allí, si
bien la palmera es estéril y el abeto está raquítico.
XAMINANDO EN CONJUNTO, como un panorama, la obra
teatral completa de don Jacinto Benavente, echamos de ver a seguida que
se trata de un paisaje cuya flora y fauna no corresponden a la zona
tórrida ni a la zona fría, sino a una zona epicena, de transición, en
donde el clima se muda arbitrariamente del calor al frío y del frío al
calor, sin alcanzar nunca grandes extremos. No es la zona de la palmera
ni la tierra del abeto; no es el país de la pasión ni la patria del
ensueño. Es la comarca del álamo blanco, con sus hojuelas plateadas,
como sonajas de pandereta; la comarca del sauce llorón y sentimental.
Además del abedul y el sauce, hay sinnúmero de diversas especies, a que
la templanza del cielo favorece, tan pronto terrizas, enmarañadas y
rampantes, tan pronto ascendentes, arbóreas y gentiles. Y no sería raro
descubrir una palmera o un abeto, que han sido trasplantados allí, si
bien la palmera es estéril y el abeto está raquítico.
Las dos cualidades de estos paisajes de zona templada son: versatilidad y elegancia, entendiendo por elegancia cierta reducción de las proporciones y pulimento de las formas. Es una manera de elegancia que linda con la afectación y el artificio. Ante un paisaje menudamente ordenado por obra natural, ¿no aceptamos la idea de que la misma Naturaleza, en ocasiones, incurre en afectación? Son paisajes en donde no falta sino una tilde, un detalle sutil, para que al punto se truequen en parques públicos o en jardines de realeza. Lo cual no sucede con los paisajes tropicales ni con los paisajes norteños y de altura. Sobre arena o sobre nieve es imposible trazar un Versalles.
La obra teatral completa del señor Benavente está compuesta con aquella elegancia que participa de lo natural y del artificio. Y en cuanto a su versatilidad, es simplemente prodigiosa. El señor Benavente ha cultivado todos los géneros: el monólogo (Cuento inmoral) y el diálogo, el pasillo cómico (No fumadores), el sainete (Todos somos unos), la comedia burguesa (Al natural), la comedia aristocrática (Gente conocida), teatro infantil y fantástico (El príncipe que todo lo aprendió en los libros), la comedia rústica (Señora ama), el drama espeluznante (Los ojos de los muertos), el drama simbólico (Sacrificios), el drama policíaco (La malquerida), la comedia moralizante, a lo Eguilaz (El collar de estrellas, Campo de armiño), y, por último, un nuevo género, que llamaremos la comedia patriótica (La ciudad alegre y confiada).
Entre los géneros enumerados, hemos de propósito dejado sin clasificar un tipo teatral en que el señor Benavente ha reincidido con evidente delectación. Nos referimos a aquellas obras cuyos personajes son emperadores, reyes, príncipes, grandes duques y señores en amalgama promiscua con una taifa copiosa de tahures, criminales, ladrones, mujeres cortesanas, saltibancos y sus similares; todo el almanaque de Gotha del crimen, y el otro; en suma, ese haz de gentes que constituyen el mundo libertino y esteticista de la opereta; mundo apenas presentido y a medias inventado por los autores que escriben ese linaje de obras; mundo meramente literaturesco y escénico, sin existencia real. A este orden pertenecen La noche del sábado, La princesa Bebé, La escuela de las princesas y otras obras del mismo autor, pero de menor cuantía que las citadas.
Son obras que producen inquietante impresión; pero una impresión truncada, como si les faltase algo. Les falta la música de vals. Serían excelentes libretos de opereta. En ellas no hay argumento, o si le hay, es una mínima aprensión de argumento, diluída en la vena quebrada de lo pintoresco.
No interesan los personajes por su alma, sino por su traje. Interiormente son almas indistintas: las princesas parecen mujeres cortesanas, y las mujeres cortesanas, princesas. La fuerza artística no reside en la figura aislada, sino en las figuras sumadas, en el espectáculo, en el coro de figurantas y suripantas. No emana de todo ello ninguna emoción espiritual, pero sí algo que guarda con la verdadera y pura emoción cierto parecido falaz, y que es turbación del alma, deleitable acaso, pero siempre enfermiza. Es una turbación que nace de la sugestión del sexo, imperando sobre toda otra norma. Turbación que el compás de tres por cuatro, que es el compás del vals, contribuye a exaltar. Por eso, esta especie de obras literarias necesita de la música de opereta para su máxima intensidad.
Un personaje de La princesa Bebé dice muy seriamente (con tanta seriedad como cabe en un personaje de opereta): «De las fiestas del alma queda siempre el recuerdo de un vals.» ¡Carape! Claro está que, para estas criaturas, las fiestas más gozosas del alma deben celebrarse en un Casino cosmopolita o en un restaurante, al son de un sexteto de tziganos. Síguese lógicamente de aquí, que la música que aspira a una mayor elevación y trascendencia es soporífera farsa, cuando no codicia pecuniaria, a propósito para fascinar a los tontos y servir a los cursis de pretexto con qué dársela de seres superiores. Y así, en La princesa Bebé aparecen tres personajes, irrisorios y estúpidos sobre toda ponderación, que muy a las claras representan a la viuda de Wagner, al hijo del compositor y a un discípulo entusiasta de aquel maestro teutónico.
En definitiva, el mundo de la opereta es el mundo de la incomprensión voluntaria. Es un camino descarriado hacia la felicidad. Ya con voz de la Biblia se nos advierte que el comprender acarrea dolor. El personaje de opereta huye la operación del comprender por ahorrarse la secuela del dolor. Evita las realidades profundas y se apoya en realidades superficiales y fugitivas. Cuando cosas y personas le van siendo familiares, las abandona para no comprenderlas. Su norma de conducta es el cambio, el contraste, la diversidad de decoraciones. En invierno busca las tierras solares y en verano se acoge a los parajes ateridos. Abomina de la pasión y del ensueño, que son dos formas de inmovilidad y constancia. Su tono favorito es la sátira personal y ligera, que es un modo de incomprensión, puesto que consiste en mirar las cosas sólo por el revés. Su inquietud predominante y casi única se refiere a las relaciones sexuales; inquietud que vanamente procura esquivar mediante una transacción, despojando a la inquietud de su carácter de problema que se ha de resolver una vez por todas, para convertirlo en una sucesión de ensayos experimentales y de cópulas efímeras. El clima psíquico templado induce a esta transacción. En el clima tórrido no hay solución para el problema, sino en la muerte. En el clima frío, la solución es la castidad.
Que la opereta sea el mundo de la incomprensión voluntaria no arguye que el autor de una excelente opereta—pues en todo cabe excelencia y primor de arte—sea un hombre voluntariamente incomprensivo. Por el contrario, para reproducir con la imaginación, vivo, animado e interesante este mundo de opereta, en todo lo que es y significa, se exige poseer un talento sobremanera plástico y comprensivo. Si giramos los ojos en torno, observaremos que vivimos en un mundo de opereta, entre farsantes escénicos sin existencia real. Pero, para crear una obra de arte, no basta trasladar a la escena algunos fragmentos de la cotidiana opereta, habiéndolos copiado fielmente; es menester trasponerlos, fundirlos e infundirles una nueva vida imaginaria. Tal es el caso de La Princesa Bebé.
Bebé, la princesita linda y aventurera, que se arroja a campo traviesa en persecución de la alegría, y no halla sino tristezas; la mujercita voluntariosa y desenfadada, que se tiene por un poco anarquista, porque le gusta hacer su santísimo capricho; que siente deseos de llorar cuando escucha un vals; que celebra que la hayan tomado por una ramera; que se mete en aventuras terribles, y la más terrible que arremete es conocer de cerca un baile de candil; que recita a d’Annunzio, aplicándole la misma hermenéutica que a las coplas de Calaínos; que quiere «vivir su vida», esto es, pasársela diciendo y haciendo graciosas tonterías; esta amable y simpática princesita es como símbolo delicado y expresión florida del mundo de la opereta.
El viejo emperador casa a Bebé con un marido un poco bruto. El autor parece haber aludido a algún príncipe germánico. Bebé se enamora del secretario de su marido y se escapa con él, moviendo tanto escándalo en la Corte y en la Nación como es de suponer. Es un acto de rebeldía que han celebrado mucho los estudiantes. «La rebeldía es tan hermosa...», dice Bebé. «Fué en el cielo, fué junto a Dios, y hubo un ángel rebelde, que, por serlo, cambió el cielo por el infierno.» Pero, ¿es que Bebé ha realizado este acto de rebeldía deliberadamente, pensándolo seriamente? Sin esto no hay verdadera rebeldía.
Nada de esto. Cuando ya se va cansando del secretario, el cual le afea su extremado desenfado en público, y le aconseja pensar las cosas seriamente, ella responde: «Si yo lo hubiera pensado seriamente, no estaríamos ahora juntos.» Entonces, ¿por qué lo ha hecho Bebé? «Porque amo la alegría sobre todas las cosas.» Primera razón, según frase de Bebé. Donde dice alegría, léase holgorio o juerga. Segunda razón: «Porque quiero comprenderlo todo, amarlo todo, vivir en todo, vivir toda la vida...» Ya salió aquello. ¡Pobre Bebé! Comprenderlo y amarlo todo ... Sin duda, como has comprendido y amado a tu marido y a su secretario ... Di más bien que te cansas de las personas por pereza de penetrarlas. Hasta de ti misma huyes. Quieres descender, dejar de ser princesa, y te enoja que los demás recuerden lo que ayer eras. Pues, si has cambiado, ¿qué te importa que te lo recuerden? Y, si te molesta, es que, habiendo querido cambiar, no has sabido cambiar. Te molesta «la fe de erratas; que no enmienda ninguna y las recuerda todas». Y, sin embargo, linda e insustancial Bebé, hasta ahora no se ha hallado modo de enmendar una errata a no ser reconociéndola primero.
Tú quieres aparecer como una cualquiera, habiendo nacido princesa. Estás colocada accidentalmente entre personas que desean llegar a ser nobles o, por lo menos, a parecerlo, habiendo nacido unos cualesquiera. Esto lo consideras plebeyo, ridículo e irritante. No sabes que a las personas se las debe juzgar, tanto como por los hechos, por el hito adonde apuntan. Muchas veces, en la ingenua ficción, en eso que tú llamas pose, se descubre la realidad más honda, el ideal de un alma, el «quisiera ser», que vale mucho más que el «soy». ¿Quién es más plebeyo, Bebé: tú, o ellos?
Bebé quiso ser una cualquiera. Pero uno no es un cualquiera sino entre sus semejantes. Cuando Bebé se tropieza con un príncipe, primo suyo, adivinamos que se van a entender como un hombre y una mujer cualesquiera. El comprenderlo y amarlo todo de esta traviesa princesita, se reduce, en final de cuentas, a buscar un espejo en donde contemplarse a sí misma; total: inconsciente amor propio. En este punto el autor nos deja a media miel, y se con
concluye la bonita comedia de la antojadiza princesa
Bebé, que se cansó de su marido porque
la trataba como una cualquiera, y de su
primer amante porque la trataba
como princesa. Por el enunciado
del contenido de la comedia
se advierte que
no está exento de
alguna filosofía
moral.
![]()
 L SEÑOR DON LUIS DE OTEYZA, al dar noticia, en El
Liberal, de la primera edición de mi libro Las máscaras, ensayos de
crítica teatral, me aconseja, a vuelta de elogios que por inmerecidos
agradezco doblemente, que deje de escribir críticas, porque Dios no me
ha llamado por este camino. El consejo no me coge desprevenido. Hay un
señor que me envía cartas anónimas, un día sí y otro no, dándome el
mismo consejo, y hasta me amenaza con acusarme al director de El
Imparcial si no abandono de grado mis tareas de crítico. Pero como, por
otra parte, personas de mucha doctrina y autoridad me alientan y
persuaden a que persevere en mi labor, he decidido seguir escribiendo
críticas, aun a sabiendas de que lo hago mal. Me sirve de consuelo, si
no la certidumbre de que otros lo hacen peor, que esto jamás satisface a
un hombre discreto, la esperanza de que con el tiempo lo iré haciendo
mejor.
L SEÑOR DON LUIS DE OTEYZA, al dar noticia, en El
Liberal, de la primera edición de mi libro Las máscaras, ensayos de
crítica teatral, me aconseja, a vuelta de elogios que por inmerecidos
agradezco doblemente, que deje de escribir críticas, porque Dios no me
ha llamado por este camino. El consejo no me coge desprevenido. Hay un
señor que me envía cartas anónimas, un día sí y otro no, dándome el
mismo consejo, y hasta me amenaza con acusarme al director de El
Imparcial si no abandono de grado mis tareas de crítico. Pero como, por
otra parte, personas de mucha doctrina y autoridad me alientan y
persuaden a que persevere en mi labor, he decidido seguir escribiendo
críticas, aun a sabiendas de que lo hago mal. Me sirve de consuelo, si
no la certidumbre de que otros lo hacen peor, que esto jamás satisface a
un hombre discreto, la esperanza de que con el tiempo lo iré haciendo
mejor.
El señor Oteyza copia y desgaja de mi libro una sola afirmación, que aparece hacia el final de él, justificada, a lo que presumo, por todo lo precedente. Hela aquí: «Creemos que los únicos valores positivos en la literatura dramática española de nuestros días (nos referimos a los autores en activo, a los que proveen de obras los escenarios) son don Benito Pérez Galdós, y, en un grado más bajo de la jerarquía, los señores Alvarez Quintero y don Carlos Arniches.» Esto, el señor Oteyza lo califica de enormidad.
En efecto: cuando la verdad desnuda sale por entero del pozo en donde por pudor está casi siempre escondida, se nos figura enorme, cuando no ridícula, y, a veces, hasta monstruosa.
El señor Oteyza pone en mi afirmación este comentario: «Así como suena; Benavente no existe.» Sin embargo, el señor Oteyza ha podido ver que una tercera parte, bien sobrada, de mi libro la ocupa el estudio de algunas obras del señor Benavente. ¿Cómo iba yo a consagrar tan escrupulosa atención a lo que en mi sentir no existe?
Al no mentar entre los «valores positivos» al señor Benavente, después de haber estudiado sus obras con tanta prolijidad, claro está que no quiero dar a entender que no exista, sino algo peor, que existe como un «valor negativo».
He aquí el alcance concreto de mi afirmación, ya que, al parecer y contra lo que yo esperaba, no he logrado elucidarla bastantemente en mi libro. Jamás he puesto en duda las peregrinas dotes naturales del señor Benavente—eso fuera obcecación o sandez—: talento nada común, agudeza inagotable, fluencia y elegancia de lenguaje, repertorio copioso de artificios retóricos y escénicos. Pero todas estas dotes reunidas acarrean consecuencias particularmente vituperables y nocivas, porque están puestas al servicio de un concepto equivocado del arte dramático. Poco importa el error cuando su propagación y defensa le están encomendadas a una inteligencia premiosa y obtusa. Lo funesto es el error que arraiga en una inteligencia ágil y brillante, pero contumaz, de donde viene, como fruto fatal, el fariseísmo, el sofisma, el conceptismo, que son a las ideas lo que el retruécano a las palabras.
Todos, con rara unanimidad entre españoles, nos escandalizamos al contemplar el estado de pobreza, confusión y anarquía que ha reinado en los escenarios madrileños durante la última temporada. No ha habido obras que levanten un palmo sobre lo vulgar. ¿Por qué? Apenas si hay media docena de actores diseminados aquí y acullá por todos los teatros de España; actores que, en justicia, merezcan este nombre. ¿Por qué? Para hallar la causa es menester retraerse, en el tiempo, cerca de veinte años, cuando el señor Benavente, con talento y habilidad que nadie osará discutirle, comenzaba a imponer una manera de teatro imitada de las categorías inferiores y más efímeras del teatro extranjero.
Suponíase entonces que el señor Benavente traía la revolución al teatro español. Lo que traía era la anarquía. La revolución engendra un orden nuevo, que, al fin y a la postre, ensambla con la tradición y la continúa. La anarquía rompe con la tradición, es el reinado de lo arbitrario y cada vez engendra más anarquía. Y así estamos donde estamos.
El teatro del señor Benavente es, en el concepto, justamente lo antiteatral, lo opuesto al arte dramático. Es un teatro de términos medios, sin acción y sin pasión, y por ende, sin motivación ni caracteres, y lo que es peor, sin realidad verdadera. Es un teatro meramente oral, que para su acabada realización escénica no necesita de actores propiamente dichos; basta con una tropa o pandilla de aficionados. Y como quiera que durante los últimos años ha imperado el teatro del señor Benavente, con sus secuelas o derivaciones, han ido acabándose y atrofiándose los actores, como un órgano sin función, y correlativamente ha desaparecido de un golpe para el público español todo el teatro clásico nacional y extranjero, porque ya no hay actores que sepan y puedan interpretarlo, y faltando la norma perenne de los clásicos, que es el único término de comparación, el arte dramático y el gusto y discernimiento del público se van corrompiendo y estragando cada vez más.
Todo esto es lo que encierra mi afirmación de que la dramaturgia del señor Benavente es un «valor negativo». Si se me invita a prescindir del error fundamental de concepto de esta dramaturgia de hogaño, concedo que en lo accidental y accesorio ostenta ciertos primores y lindezas. Pero, ¿cómo se puede prescindir de lo primero y principal?
El mal que nos hacen, estrenado anoche, es una pieza que ajusta perfectamente dentro del patrón que acabamos de describir.
En cuanto al concepto teatral, es cabalmente lo contrario de lo que debe ser el teatro. La palabra, que en el teatro genuino no es sino vehículo del alma de un personaje concreto, de suerte que cada persona o carácter debe hablar de un modo propio e inconfundible, en El mal que nos hacen es una forma genérica e indiferenciada de expresión, tejida con sinnúmero de retruécanos, de ideas o conceptismos cuyo significado las más de las veces no se puede descifrar, y adornado con metáforas y sentencias piadosas del Ancora de salvación. Los personajes salen a escena, se sientan, rompen a hablar por largo, y vienen a decir todos las mismas cosas, sobre poco más o menos. Yo no tendría inconveniente en aceptar una apuesta, a fin de demostrar cumplidamente que el lenguaje de los personajes de El mal que nos hacen es un flujo amorfo, impersonal y antidramático. Y es que si se truecan la mayor parte de los parlamentos de uno a otro personaje, los espectadores no echarán de ver la trasmutación, ni la obra perderá nada. No negaremos que los parlamentos son, ora elocuentes, ora suasorios, ora rutilantes; pero su lugar adecuado no es el tablado histriónico; antes bien, el púlpito, el confesonario o el artículo de fondo de un periódico, respectivamente.
Hay otra cuestión de fondo, además del concepto dramático en general, y es la moral o moraleja concreta de una obra determinada.
El mal que nos hacen tiene su moraleja, que no se puede incluir en la doctrina de la moral esencialmente humana, sino que cae debajo del fuero de la moral aleatoria y de los códigos de la casuística. «El mal que nos hacen sin merecerlo—declara un personaje de la comedia—, es la venganza del mal que otros han hecho.» Esto se entenderá mejor mediante un ejemplo práctico. Están en un corrillo Pedro, Juan, Andrés y Tomás. Pedro, por fatalidad, casualidad o mala intención, le pisa un callo a Juan, que no ha merecido el pisotón. El pisotón que Juan padece es la venganza del mal que le han hecho a Pedro, pisándole un callo, unas horas antes, en la plataforma de un tranvía.
La venganza de Juan, a su vez, es pisarle a Andrés, y Andrés a Tomás, hasta que, por último, éste, no teniendo a quién endosar el pisotón, se lo devuelve al dador, que es lo que hace Valentina en la comedia, alardeando mucho del desquite, porque, eso sí, aunque se advierta que el señor Benavente se esfuerza en crear personajes nobles, porque sabe que sin esta nobleza radical no cabe que haya drama, ello es que, a pesar suyo, siempre le salen unas figurillas despreciables que obran movidas de los impulsos más plebeyos y como estimuladas de vindicativa comezón. Así sucede que el público, si bien aquí y acullá aplaude la faramalla retórica, jamás penetra con toda el alma en el conflicto, y, a la postre, se siente invadido de tedio y aridez cordial, mal disimulada.
En cuanto a la lindeza o primor accesorio del artificio escénico, el primer acto de El mal que nos hacen está desarrollado con notable habilidad, aunque no con tanta maestría como otros actos del señor Benavente. Los otros dos actos desfallecen y en algunos momentos degeneran en lo absurdo y en galimatías. El público aplaudió con calor, pero en los pasadizos dominaba la opinión adversa y despectiva hacia la comedia.
Aunque para representar esta comedia, como casi todas las obras del mismo padre, bastan aficionados, la señora Xirgu hizo el milagro de mostrarse maravillosa actriz, derramando generosamente su temperamento brioso y apasionado sobre los yermos estériles de las parrafadas genéricas y deshumanizadas, y creando una acción psicológica y profunda allí donde no había sino vacío y caos. Las frases más opacas y apáticas cobran vida al consustanciarse con la bella voz patética de la señora Xirgu. Anoche el mayor triunfo fué de ella. No faltaban personas versadas en estos menesteres escénicos que la proclamaban la primera de nuestras actrices. Si no la primera, que esto es muy delicado de establecer, cuando menos está a la par de las primeras.
El resto de los actores añadieron también
vigor y animación a la
obra.
 E HA LEVANTADO el telón. Nos hallamos de golpe
inmiscuídos en la intimidad de una caravana trashumante de titereros y
saltimbancos, bajo la advocación o razón social de «Circo Rigoberto»,
por el nombre de pila del fundador, que aun vive, en la extremidad de
sus años, tullido y privado. Este circo nómada es, o por lo menos su
creador quiere que sea, un pequeño prontuario del ancho mundo; mundillo
abreviado, en el cual, a manera de índice, están señaladas las pasiones,
flaquezas, virtudes y demás normas sustanciales de la conducta del
hombre; epítome de la sociedad; rudimento de astro andariego, que se
mueve sin órbita fija, y así pasa sobre el meridiano de Argel como sobre
el de Badajoz. Hemos aludido al creador del «Circo Rigoberto».
Naturalmente, no nos referíamos a monsieur Rigoberto, sino al señor
Benavente, pues no es probable que aquél abrigase propósitos
sociológicos tan trascendentales.
E HA LEVANTADO el telón. Nos hallamos de golpe
inmiscuídos en la intimidad de una caravana trashumante de titereros y
saltimbancos, bajo la advocación o razón social de «Circo Rigoberto»,
por el nombre de pila del fundador, que aun vive, en la extremidad de
sus años, tullido y privado. Este circo nómada es, o por lo menos su
creador quiere que sea, un pequeño prontuario del ancho mundo; mundillo
abreviado, en el cual, a manera de índice, están señaladas las pasiones,
flaquezas, virtudes y demás normas sustanciales de la conducta del
hombre; epítome de la sociedad; rudimento de astro andariego, que se
mueve sin órbita fija, y así pasa sobre el meridiano de Argel como sobre
el de Badajoz. Hemos aludido al creador del «Circo Rigoberto».
Naturalmente, no nos referíamos a monsieur Rigoberto, sino al señor
Benavente, pues no es probable que aquél abrigase propósitos
sociológicos tan trascendentales.
Epítome de la sociedad, el «Circo Rigoberto» se rige por una autoridad permanente y simple, síntesis de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este compendio del Estado encarna en una diligente matrona, madama Adelaida, hija del viejo tullido. La línea de monsieur Rigoberto no termina en madama Adelaida; hay otra generación: monsieur Adolfo, hijo de la anterior, el cual figura como director del circo; pero esto es de boquilla y para el público, pues, ya metidos en interioridades, averiguamos al punto que vive bajo la férula de su madre y no hace sino lo que ella quiere. De estas minucias nos enteramos merced a la amabilidad de unos cuantos personajes desconocidos, si bien calculamos que pertenecen a la tropa circense, los cuales, echando de ver que estamos presentes los espectadores, acuerdan contarse unos a otros lo que desde hace mucho tiempo saben, pero que nosotros, los espectadores, ignorábamos. Y así nos vamos poniendo en antecedentes.
Monsieur Adolfo, en los ratos que le dejan libres la domesticación y adiestramiento de unos leones (que no salen a escena, y es lástima), se consagra al amor. Algunos críticos y hermeneutas aseguran que este monsieur Adolfo representa «el macho» y simboliza la virilidad elemental, cuya función predestinada e ineluctable consiste en engendrar hijos, como quiera y dondequiera que sea. En efecto, monsieur Adolfo ha cumplido satisfactoriamente su destino funcional, y de aquí el conflicto y el título de la comedia. Los cachorros son los hijos que monsieur Adolfo ha obtenido de varias madres y los que estas madres han obtenido de otros padres. Pero el autor quiere que nuestra atención se concentre en dos madres y en tres cachorros, muy señaladamente.
Monsieur Adolfo vive, desde hace tiempo, con una hembra llamada Zoe, que antes de cohabitar con él tenía ya un hijo: Billy. El amalgamamiento de monsieur Adolfo con Zoe viene desde que otra amante, Lea, le abandonó años ha, dejándole de recuerdo un hijo: Henry. Billy y Henry se quieren como hermanos.
Ocurre que Lea vuelve al cabo de los años de San Pablo del Brasil. Vuelve con una hija ya talluda, del sustituto de monsieur Adolfo, y con dinerillo, a lo que se dice. ¿A qué vuelve? ¿A reunirse nuevamente con monsieur Adolfo? No. Se acuerda todavía de las zurras que monsieur Adolfo acostumbraba propinarle (porque monsieur Adolfo emblematiza la virilidad), y le aborrece. Viene, según ella misma declara, a asegurar el porvenir de su hija, llamándose a la parte en la propiedad del circo, puesto que había empleado en el negocio algún dinero: había comprado los leones. Concediendo extraordinaria longevidad a los leones, es de suponer que a estas fechas estarán valetudinarios e inútiles. No se comprende del todo cómo, teniendo Lea dinero, como tiene, ha hecho un viaje tan largo sólo para reclamar unos leones caducos. Por el hijo que había dejado tras de sí tampoco viene, pues da la casualidad que ni una sola vez le dirige la palabra. Ello es que se presenta en el circo, con su hija, a formular sus derechos. Verse Billy, el hijo de Zoe, y Clotilde, la hija de Lea, y enamorarse el uno del otro, es obra de un instante. Zoe, por su parte, interpreta sombríamente la realidad: «Esta ha vuelto—dice para sí—a juntarse de nuevo con monsieur Adolfo. Monsieur Adolfo, lo mismo que su madre, madama Adelaida, son unos sinvergüenzas que no buscan sino dinero. Lea tiene dinero. Luego aquí sobro yo. Ahuecaré, pero no sin armar una pelotera.» Este razonamiento de Zoe lo induce por hipótesis el espectador. Suponemos que Zoe ha discurrido así entre bastidores, por cuanto irrumpe en escena, a pretexto de despedirse, y arma la gran marimorena con Lea, llegando las dos mujeres a punto de arrancarse el moño, si no lo impidiese el viril monsieur Adolfo, que se pone de parte de Lea y da una puñada a Zoe, y luego otra a Billy, que ha acudido en favor de su madre, y un empellón a Henry, que se adelanta en socorro de Billy. Los sucesos se desarrollan tan impensada y vertiginosamente, que nos hacen pensar en ciertos pasos de las películas americanas. Echamos de menos en escena a Charlot.
De repente, César, el viejo león, se pone muy malito. Nos lo temíamos. Achaques de la edad. Lea entra a auxiliarle en sus últimos instantes y a recoger su postrer suspiro. Menos mal; el viaje desde San Pablo de Brasil no ha sido en balde. Titereros y saltimbancos, de soliviantados y díscolos que estaban con la pasada marimorena, se aquietan y entristecen a causa de la muerte del león. Lea reaparece en escena; pide una jofaina, agua, jabón y toalla, y en tanto se lava despaciosamente las manos, hace consideraciones sobre la brevedad de la vida. «¡Válgame Dios, lo que somos!», exclama, como el doctor Pandolfo ante la calavera del asno. Los ánimos de Lea y Zoe están ahora bien templados para hacer las paces. Los cachorros, los hijos del amor promiscuo, ejercen como tiernos ministros de la concordia. Las dos hembras se estrechan la mano. El hijo de una y la hija de la otra se unirán en matrimonio. La tropa vagabunda celebra los desposorios con brincos, zapatetas, cabriolas y regocijado estruendo de cornetas, tambores y platillos. Madama Adelaida está radiante, por afecto a los suyos, que allí todos son suyos, y también porque todo se queda en casa. El viejo Rigoberto lanza unos gritos inarticulados.
Sobre tan reducido esquema, el señor Benavente ha construído tres actos, nada breves. A lo largo de la obra hay dos ocasiones únicas de acción dramática, como podrá verse por la narración antecedente: aquella en que las hembras rivales contienden, y luego, cuando el instinto maternal se sobrepone en ambas al encono de la rivalidad. Cada una de estas situaciones patéticas pudiera tal vez colmar la duración de un acto, desarrolladas por fases, con pormenor y prolijidad. Pero no es así. Ya hemos indicado que la airada disputa de las dos hembras sobreviene de pronto y transcurre vertiginosamente, en el estilo de los altercados de pugilismo de las películas americanas. Esta escena ocupa no más que el cabo del acto segundo. La escena de la reconciliación es igualmente sucinta, y cae, como se supondrá, al final del acto tercero y de la obra. Infiérese que el resto de la comedia está constituído por materia episódica, o de relleno, según quiera denominarla cada cual.
¿Cómo es posible realizar una extensa obra en tres actos, sin acción intrínseca ni otra cosa que incidentes y episodios? A esto responden algunos: en fuerza de habilidad teatral. Con motivo de Los cachorros, al señor Benavente se le elogia, sobre todo, por su habilidad. Lo que hoy se entiende por habilidad teatral es de naturaleza semejante a la llamada habilidad política. Consisten uno y otro sistema en eludir la acción, soslayar los conflictos, ir dando largas, con expedientes engañosos y evasivos, a los más apremiantes problemas. Este género de habilidad es en el fondo una simulación del verdadero talento; a veces exige, para mantenerse y obtener éxito, profusos derroches de talento, pero talento sin rendimiento útil. Que para simular eficazmente talento, se necesita gran talento, no es paradoja. El hombre que, no por gracia de su temperamento moral, sino mediante la especulación intelectual, llega a comprender que la mentira es, tarde o temprano, necia y nociva, acredita sin duda más talento que cualquier mentiroso habitual. Sin embargo, para sostener una mentira sin renuncios se necesita más talento, más derroche estéril de talento, que para decir llanamente la verdad.
En general, las obras del señor Benavente ostentan peregrino derroche de talento estéril. La acción dramática está eludida, siempre que hay oportunidad de eludirla, y cuando la acción es inaplazable, está soslayada; todo muy hábilmente.
Desde Aristóteles, primer preceptista teatral en el orden del tiempo, nadie ha dejado de reconocer que los episodios deben ser escasos, imprescindibles y sobrios, so pena de anular la unidad de la obra dramática y suprimir el interés de la acción. Pero esto es cuando hay acción intrínseca. Lo que hoy llaman habilidad teatral estriba en ignorar la acción, concediendo valor intrínseco al episodio. Un sargento de artillería explicaba a los reclutas cómo se hace un cañón, de esta guisa: «Se coge un agujero y se rodea de bronce.» La habilidad teatral hace obras en la misma forma: cogiendo un vacío y tapándolo con episodios. Lo dificultoso del procedimiento se le alcanza a cualquiera. Una acción trabada concita sin esfuerzo el interés, o por lo menos la curiosidad. Lo difícil es divertir e interesar con una sucesión de episodios inconexos. Queda un último punto equívoco. ¿Interesan y divierten las obras del señor Benavente? ¿No será quizás que el público, prevenido por la mucha nombradía del autor y temeroso de pasar plaza de ignorante, no se atreve a confesar que le fastidian un poco? En ocasiones, claramente se conoce que le fastidian; por ejemplo, Los cachorros.
La impresión de languidez que produce la reciente obra del señor Benavente proviene de su estructura episódica. Todo el primer acto es episódico. Unos cuantos personajes secundarios—ya lo hemos dicho más arriba—describen a los personajes principales y narran sus andanzas y líos. No juzgo ilícito artísticamente que el episodio se convierta en acción intrínseca, según el fin dramático que la obra persiga. El fatalismo añejo decía que el hombre es hijo de las circunstancias. El moderno fatalismo científico sostiene que el hombre es producto del medio. He aquí un caso en que la acción humana es lo secundario y lo esencial es lo que aparentemente es secundario, esto es, el medio, el fondo. Una obra que aspira a encerrar el sentido dramático de un medio, una obra de ambiente, como se suele decir, necesariamente estará entretejida de episodios. No es este el caso del primer acto de Los cachorros. Hay un subsuelo común en las costumbres humanas de todos los tiempos y de todos los países. Y sobre el subsuelo universal y duradero de las costumbres hay una floración pintoresca al modo de índice característico y típico de las costumbres, en cada tiempo, en cada país, en cada medio, en cada ambiente. Con lo característico, típico y episódico de las costumbres, se allega la materia dramática para las obras de ambiente. Lejos de proceder así, el señor Benavente ha ido a buscar en un ambiente de circo nómada lo universal y duradero de las costumbres, a fin de mostrarnos una como sinopsis sumaria de la sociedad humana, y de demostrarnos que los hombres, dondequiera que estén, son iguales y se mueven a impulsos de unos pocos instintos primitivos. Yo no digo que esto esté mal. Lo que ahora estoy diciendo es que el primer acto de Los cachorros, enteramente episódico y narrativo, no está excusado por la finalidad del ambiente. Ni nos pinta costumbres peculiares de titereros ni otro linaje de costumbres. Los personajes se limitan a ponernos en antecedentes de ciertos sucesos indistintos que han pasado.
Todo el acto segundo, hasta su conclusión, es también episódico. A lo último se arma una pelotera de traza cómica, aunque de propósito dramática en el plan del autor. ¿Por qué este trastrueque del resultado? Indica sagazmente Bergson que la primera condición de lo cómico es la ausencia de simpatía por parte del espectador. En el punto en que el espectador se interesa por el personaje risible, penetrándole el fuero de su vida interior y compenetrándose con él, con sus emociones y estímulos de acción, en el mismo punto cesa el efecto risible. Los actos todos de una persona obedecen a una motivación recóndita o íntima historia sentimental, no de otra suerte que los pasos y giros de un bailarín se gobiernan por el dictado rítmico de la música. Si en una sala de baile cerramos los oídos a la música, ¿habrá nada más extraño y risible que aquel tropel de personas moviéndose de un modo insensato e incongruente? Paseamos por la calle; oímos gritos burlescos y carcajadas, que salen de un gran corro; nos acercarnos y vemos dos mujeres, en medio del círculo, que andan a la greña. Una pelotera de mujeres es tema de sainete, si se ve desde fuera. Mas si, por arte de encantamiento, se nos revelase la historia sentimental de las dos mujeres, hasta el punto de irse a las manos, el sainete se convertiría en comedia, en drama, quizás en tragedia. El señor Benavente no ha tenido a bien revelarnos la historia sentimental de Lea y Zoe, sino sólo su historia externa, y eso por referencia oral de otros personajes, y así el choque entre ellas no pasa de ser una pelotera cómica.
Casi todo el acto tercero, hasta la reconciliación, es otro episodio, pero éste ya de ambiente: la muerte de un león, entre bastidores. También este episodio induce a risa al espectador, y no porque el autor lo haya querido. Si poco hacedero para el espectador es hundirse plenamente en la individualidad de otra persona humana, de suerte que comprenda y estime como necesarios todos sus actos, y nada cómico halle en ellos, porque la simpatía le ha amodorrado la malignidad y cegado la percepción del ridículo, divino ministerio que incumbe al autor dramático, doblemente arduo será convivir al unísono con un animal, como si de uno mismo se tratase, y más si es un animal de presa e ignorado. La escena entre Lea y Zoe nos pareció una pelotera, porque, en vez de contemplarla desde el interior de las almas, se nos obligó a verla desde fuera, como curiosos. Al león ni siquiera llegamos a verlo. Por donde, si bien nos explicamos que los habitantes del circo le dediquen unas exequias de tres cuartos de hora, con lamentaciones y lloriqueos, esto no estorba que al propio tiempo nos haga reír piadosamente. Sin embargo, reconocemos que este episodio, además de ajustado al ambiente, es, ya que no sobrio, necesario para el desenlace de la comedia. La muerte del león mitiga, por la tristeza, las pasiones de entrambas rivales y las predispone a la conciliación.
La ausencia de emoción de la última obra del señor Benavente parece, a primera vista, contrastar con el exceso de emoción de otras obras anteriores. Así lo manifiestan algunos censores de buena fe. El contraste es aparente. Cierto que, a partir de El collar de estrellas, el señor Benavente se complacía en requerir el llanto, y que el público lloraba copiosamente. Con todo, aquellas obras carecían de genuína emoción dramática. Así como hay obras que hacen reír sin tener gracia, por ejemplo, El hijo pródigo, estrenado solemnemente en Eslava, hay otras que hacen llorar sin tener emoción. Se le ha vituperado al señor Benavente que en sus últimas obras abusaba de la retórica. Justamente, la retórica pululaba en ellas como sucedáneo de la emoción. La retórica fluye allí con la intención de provocar capciosamente la emoción por vías intelectuales, con reiteración de sugestiones; industria de que se sirven quienes echan de menos la emoción cordial, cuya virtud penetrativa se transmite de corazón a corazón en derechura y con desnudez límpida, como el rayo de luz. El propio señor Benavente ha escrito esta sentencia: «cuando no se tiene corazón es necesario para vivir hacerse uno con la cabeza.» En Los cachorros el señor Benavente, alardeando de su pericia y habilidad de dramaturgo, ha querido desprenderse del recurso de la retórica oratoria. El público ha permanecido frío e insensible frente a las pretendidas escenas patéticas.
¿Tiene tesis esta obra del señor Benavente? Se le ha buscado diversas interpretaciones. Luego no tiene propiamente tesis; porque la moraleja dramática debe ser palmaria. Equivale en lo psicológico a una experiencia personal tan intensa e indeleble como el recuerdo de una experiencia física. La moraleja doctrinal del apólogo o parábola, y en general de la literatura impersonalmente narrativa, es de eficacia débil y pasajera, porque pocos escarmientan en cabeza ajena. La moralidad de la tesis dramática es de experiencia íntima, por cuanto el espectador vive el drama por cuenta propia, con todas sus potencias y sentidos, como los mismos actores. Por eso cabe parangonarla con una experiencia física, que no otra cosa es la catarsis de la antigua tragedia. El que una vez ha tocado el fuego sabe ya del fuego todo lo que hay que saber. ¿Qué importa que luego se interprete doctrinalmente el símbolo del fuego de ésta o de aquella forma? Los gentiles colocaron el fuego en el olimpo; en el hogar de los dioses. Los cristianos, en el infierno. El hombre, con su experiencia personal sobre el fuego, resume todas las interpretaciones simbólicas y sabe que el fuego es don de los dioses, si lo mantenemos dominado, o agente infernal, si nos domina. Pues lo mismo con las pasiones, instintos y flaquezas de la carne y del espíritu, según la tragedia, el drama y la comedia nos las hacen experimentar hondamente por medio de una realidad más concentrada e intensa que la realidad cotidiana y apática.
Dada la falta de juicio y sobra de mala voluntad que hoy impera en España, así en la vida social como en la república de las letras, es para mí de protocolo apuntar la misma salvedad siempre que escribo sobre el señor Benavente. A pesar de mis insistentes aclaraciones, se ha convertido en un lugar común para algunos individuos de común estofa mental y moral la especie de que reputo al señor Benavente como una entidad miserable en las letras patrias, y lo achacan a no sé qué animosidad que me impele contra su persona. Esto me origina melancolía; sobre todo por la imbecilidad que descubre en quienes me adscriben tales juicios y móviles. He analizado la dramática del señor Benavente, cuando era inexcusable analizarla, con el mayor miramiento y la consideración debida a la elevada jerarquía que ocupa y supremo renombre de que goza. La he analizado
siempre por cotejo con lo que yo aprecio como
arquetipos puros de la dramática; el drama de
conciencia y el arte dramático popular. Del
cotejo deduzco sinceramente que el concepto
dramático del señor Benavente es falso. Su dramática,
en mi dictamen sincero aunque quizás
equivocado, no procede inmediatamente de la
vida ni se enlaza directamente con la vida; es
intelectual, literaria, teatro de teatro. Pero en
esta categoría de la dramática meramente literaria,
creo que el señor Benavente, por su talento,
agudeza y cultura, se halla a muchos
codos de altitud sobre los autores congéneres
(por ejemplo, el señor
Linares Rivas), y que sus
obras no admiten parangón
con las demás
de especie
idéntica.
![]()
 N ESTOS ÚLTIMOS días hemos asistido al intento de
restauración de una obra añeja y momia: El dragón de fuego, y al
desfloramiento o iniciación escénica de otras dos: Mefistófela y La
Inmaculada de los Dolores (Ora pro nobis); las tres cuajadas en el
fértil ingenio de don Jacinto Benavente.
N ESTOS ÚLTIMOS días hemos asistido al intento de
restauración de una obra añeja y momia: El dragón de fuego, y al
desfloramiento o iniciación escénica de otras dos: Mefistófela y La
Inmaculada de los Dolores (Ora pro nobis); las tres cuajadas en el
fértil ingenio de don Jacinto Benavente.
De El dragón de fuego y su laboriosa tanto como baldía exhumación (pues llevaba tres lustros muerto, y bien muerto, y justamente enterrado), no queremos hablar; porque, una de dos, o no merece la pena hablar de ello, o, ya puestos a perder el tiempo, merece capítulo aparte.
Dediquemos, por lo tanto, nuestros ocios a saborear las doncelleces con que el señor Benavente nos ha brindado en estos últimos días: Mefistófela y La Inmaculada, etc.
Nuestro deseo es óptimo; pero la realidad no se corresponde con nuestro deseo. La virginidad de Mefistófela es la primera decepción, y, no porque esta individua, según nos advierte al punto el autor, se haya casado seis veces, tras de los correspondientes divorcios intersticiales, la postrera con un señor demonio, exornado, como todos los de su laña, con superfluidades frontales copiosas, sin duda como medida profiláctica contra las sorpresas del matrimonio, para que se vea si son precavidos los diablos y que a ellos ninguna se la pega; digo y repito que la decepción que nos ha causado Mefistófela no proviene de haber llegado hasta nosotros después de seis lunas de miel e innumerables cuartos de luna, no. La decepción es de un orden más elevado, más literario. Hablamos como críticos de teatro (malgré nous), y no como hombres o simples espectadores. La decepción ha sido motivada por la dudosa originalidad de la obra. Explicaremos esto de la originalidad dudosa. Aquí todo se explica..., y sentimos contrariar a quienes aborrecen las explicaciones.
Mefistófela guarda cierto parecido con una opereta francesa, trasplantada después al teatro alemán. Otras lucubraciones dramáticas del señor Benavente guardan también mucho parecido con diversas obras forasteras. En virtud de los parecidos superficiales, parecidos de rasgo externo, se ha acusado de plagiario al señor Benavente. Yo no concedo ninguna importancia al plagio, ni menos al parecido superficial. El parecido de asunto, ni aun de espíritu, no afecta en nada al mérito y originalidad de la obra posterior en el tiempo. Porque la originalidad no se engendra de fuera a dentro, sino de dentro a fuera; no radica en la periferia paciente, sino en el núcleo activo. Un autor puede tratar deliberadamente un asunto ajeno con el mismo espíritu de un autor precedente, y ser perfectamente original. Caben también las coincidencias. Un astrónomo francés, Leverrier, descubrió, por medio del cálculo matemático, el planeta Neptuno, en junio de 1846. Nueve meses antes, un astrónomo inglés, Adams, había descubierto el mismo planeta por el mismo procedimiento. En nada estorba a la originalidad de Leverrier la prelación de Adams, ni a la de éste la prelación de Leverrier en hacer público el descubrimiento.
Busquemos otro ejemplo en la vida de todos los días. Dos hombres, uno hoy, y otro después de algún tiempo, se enamoran ciegamente de una mujer. ¿Es que, por haberse enamorado después, el segundo es un plagiario del primero?
La originalidad, como el amor, se mide por la sinceridad e intensidad del sentimiento. Sentimiento vivificante; esto es, que da vida, que da origen a una nueva forma de vida. Eso sí: la originalidad es la condición primordial de la obra de arte.
El parecido de una obra con otra anterior en nada daña a su originalidad, pero acusa escasez de inventiva en el autor. La frecuencia de parecidos que se observa en la obra total del señor Benavente demuestra esterilidad de imaginación creadora. Aun sin estar al tanto de los originales en que el señor Benavente se inspiró o con los cuales coincidió por acaso, es bien cierto que las comedias de este autor no producen impresión de abundancia, de exuberancia, de fantasía. Se encarecerá la fecundidad literaria del señor Benavente, computando las muchas comedias que lleva escritas; pero, tomada cada comedia de por sí, el tema, asunto o maraña, es siempre minúsculo, precario, cuando no nimio. En este extremo, presumo que todos están conformes. La aridez inventiva del señor Benavente no estorba a que se le admire; antes estimula la admiración. Los intereses creados son apreciados como la perla de la labor benaventina, y Los intereses creados no son sino una de tantas adaptaciones modernas de la secular commedia italiana. Y, en cuanto a estirar un asunto mínimo hasta que dé de sí tres, cuatro, cinco mortales actos, esto, hoy por hoy, se estima como suprema habilidad.
Lo peor del teatro del señor Benavente no es la falta de inventiva, sino la falta de originalidad; no la aridez de imaginación, sí la aridez de sentimiento, y de aquí precisamente su sentimentalismo contrahecho y gárrulo. El señor Benavente (me refiero al señor Benavente autor), es todo mente, intelecto, razón discursiva; es ingenioso, es agudo, es certero en la sátira negativa, la sátira que se ensaña en los defectos del prójimo, con fruición, sólo por gozarse en ellos, a diferencia de la sátira moral, que, teniendo siempre presente una norma de perfección, fustiga dolorosamente los defectos por corregirlos. El señor Benavente ha querido fabricar con la cabeza un corazón; pero el corazón que ha puesto en sus obras es frío y vano, por demasiado raciocinante, cuando es sabido que el corazón ha sido puesto en el pecho con el fin providencial de elevar hasta la inteligencia un vaho cálido y nebuloso con que la luz en extremo viva de la razón se empañe, se mitigue y no nos ciegue. Dicen que las obras del señor Benavente encierran su filosofía. Bueno: llamémosla así. Esta filosofía, harto simplista, se reduce, en opinión de los hermeneutas entusiastas del señor Benavente (pues yo no tengo autoridad para tanto), al amor por todas las cosas; filosofía, a primera vista, un tanto incongruente e incompatible con un temperamento cuya aptitud más notoria y cultivada es la malignidad satírica. Y es que el sentimiento que encierra el teatro del señor Benavente no es tanto el verdadero amor, la difusión cordial, cuanto una vaga apetencia de amor, el volebat amare, que dijo San Agustín: quería amar. Y en tal sentido, sí que tiene algo de filosofía, por lo menos en la intención, el amor intelectual que resplandece con luz aterida en el teatro del señor Benavente. Al hombre, al más completo y cabal, le falta siempre algo; es como la tierra en que vivimos, que jamás el sol la alumbra en su totalidad y a un tiempo, sino que hay en todo momento un hemisferio de claridad y otro de sombra. El hombre piensa que lo más hermoso en la vida sería aquello que le falta, su hemisferio de sombra, por donde, a veces, el ansia de conocimiento (que esto es la vocación filosófica), le lleva a edificar con la inteligencia el hemisferio ausente y oscuro, enalteciéndolo, como obra suya que es, sobre el otro hemisferio, el más próximo y real, en donde reina la claridad nativa. Nietzsche, hombre flojo y desalentado, predica la filosofía de la fuerza y de la voluntad. En el punto inicial de todo sistema personal de filosofía se observa el mismo fenómeno.
Descendamos desde la limpia esfera de la filosofía hasta el tártaro fuliginoso en donde se aloja Mefistófela. En esta comedia de magia, como en las demás comedias de don Jacinto Benavente, se patentiza la «dudosa originalidad» que, con prolijo escrúpulo, acabamos de explicar. ¿Que antes de esta Mefistófela han salido a ejecutar mil diabluras en los proscenios otras señoras diablesas? ¿Qué importaba eso? Lo que importa es que ésta no llega a vivir por entero, no existe sino a medias, como un producto literario, mas no como creación dramática. Cierto que el resto de las obras del mismo autor no existen—en mi muy falible opinión—, como creaciones dramáticas, sino como productos literarios, productos muy exquisitos y agradables algunos de ellos; pero hay una diferencia en disfavor de Mefistófela, y es que el público la repudió iracundamente. Tengo para mí que este ha sido el único escándalo que ha movido el señor Benavente en el teatro; por lo menos, yo no recuerdo que haya fracasado antes con tanto ruido como ahora. Aludo, claro está, al fracaso escandaloso, porque éxitos escandalosos, por lo desusados y vehementes, el señor Benavente es el autor vivo que mayor número cuenta en el haber: Los malhechores del bien, Los intereses creados, La Malquerida, La ciudad alegre y confiada.
El público se enfadó con Mefistófela. Pudo advertirse cierta unanimidad en calificarla de estúpida. ¿Estúpida? Nos repele esta palabra, de prosodia bronca, explosiva. Pongamos que la infeliz Mefistófela, infeliz, a pesar de sus cinco divorcios, seis bodas e infinitos adulterios, no es nada más que tediosa. Esto es razón para aburrirse, pero no para encolerizarse.
¿Por qué, entonces, se encolerizó el público? Porque Mefistófela quiere ser un poquitín obscena. ¡Bah! No era para tanto. Comprendo que los asistentes a las pláticas religiosocientíficas del Padre Zacarías se solivianten y llamen a engaño si, en un instante de obcecación, se le ocurriese a este dignísimo religioso y hombre de ciencia aderezar sus monsergas con un chascarrillo libidinoso: primero, porque no se esperaba de él, y segundo, por el santo lugar en donde perora. ¿Pero sentirse lastimado porque el señor Benavente verdeguea..., y en el Reina Victoria? Declaro que no entiendo estos pudores del público, tan a deshora. Rara será la obra del señor Benavente, de la cual no se pueda extraer un florilegio de hojas de menta, tan provocativas y afrodisíacas, si no más, como las ingeniosidades y picardías de Mefistófela. La mentalidad del señor Benavente tiene tanto de mente como de menta. La primera vez que hubimos de manejar nuestra inocente pluma para escribir sobre la literatura del señor Benavente, comenzamos por estampar esta observación, nada perspicaz, puesto que a cualquiera se le alcanza: «No recordamos de ninguna agudeza del señor Benavente, que no sea alusión al sexo o menosprecio de las personas.» El teatro del señor Benavente adolece de continua obsesión del sexo; desde La comida de las fieras, su primer éxito, comedia en que menudean expresiones harto más picarescas que las de Mefistófela.
Al principio de esta temporada que ahora fina, en el teatro Odeón se intentó remozar las obras olvidadas del señor Benavente, porque, al parecer, en el momento de estrenarlas, el público no estaba preparado todavía para justipreciar su mérito. Pero ocurrió que el público sigue sin estar preparado, y lo que hace años no había gustado gran cosa, sigue sin gustar. Una de estas obras inapreciadas fué La gobernadora. Yo me dejé llevar de la curiosidad, y acudí a verla. Era patente que los incautos espectadores se aburrían mortalmente; pero, por no sentar plaza de ignorantes, sobrellevaban el tedio con resignación silenciosa. En todo el tiempo que duró la representación, el público sólo dió señales de aliento en cinco ocasiones, para celebrar con risas y guiños otros tantos donaires, que no se me olvidaron. Eran éstos. Primer donaire: un personaje habla de cierta muchacha que todo lo relaciona cronológicamente con su desgracia, diciendo: «Esto ocurrió tanto tiempo antes o tanto tiempo después de mi desgracia.» Otro personaje pregunta: «¿Cuál fué su desgracia?» Replica el primer personaje: «¿Pero no se ha enterado usted? Y qué fué chica...» Insiste el otro personaje: «Bien, ¿y en qué consistió la desgracia?» Repite el primer personaje: «¿No le digo a usted que fué chica?» Segundo donaire: un personaje habla de que las señoras de Moraleda han formado una liga, y pregunta al otro personaje: «¿Qué va usted a hacer frente la liga de las señoras?» Tercer donaire: un caballero dice a su hija, señalando a una especie de tenorio talludo, que está con ellos: «Aquí, donde lo ves, tan rozagante y presuntuoso, y puede ser tu padre.» La hija pregunta: «¿De veras?» Y el tenorio, maliciosamente, responde: «Cuando su papá lo asegura...» Cuarto donaire: la escena figura unos cuantos palcos de una plaza de toros. Se supone que los actores presencian una corrida. Uno grita: «¡Es un buey, es un buey!» Una muchacha pregunta a su mamá: «¿En qué se conoce que es un buey?» Y la madre, subrayándolo mucho, para que no quepa duda de la intención del chiste: «Niña, no preguntes tonterías.» Quinto donaire: el secretario del Gobierno civil induce, por fin, al adulterio a la gobernadora, y la está abrazando en el antepalco presidencial. Una señorita exclama, en tono equívoco, de manera que no se sabe si es por el secretario o por un torero que ejecuta proezas en el ruedo: «¡Qué faena está haciendo ese hombre!...» Y aquí cae el telón.
Una particularidad de los donaires picarescos del señor Benavente; casi nunca derivan lógicamente de la acción o circunstancias de la obra, antes por el contrario, se adivina fácilmente que eran anteriores a la obra y que luego se forzó el diálogo, a fin de interpolarlos.
Si las obras literarias deben ser cuidadosamente limpias, o bien es permisible la alusión al sexo, es materia opinable. Pero, admitida por el público la alusión jocosa al sexo, resultarán siempre menos disgustantes para un espectador culto y equilibrado las alusiones alegres, francas, naturales y sanas, como en los clásicos griegos y latinos, en nuestros clásicos, en los escritores del renacimiento italiano, en Shakespeare, que no las alusiones melancólicas, embozadas y enfermizas, que sugieren morosa y pecaminosa deleitación.
¿En qué relación se halla Mefistófela con las demás obras del señor Benavente? A nuestro juicio, en una relación de paridad. El señor Benavente ha practicado todos los géneros teatrales. Las obras del señor Benavente suelen ser imitaciones. Cada obra, tomada de por sí, está, respecto del modelo de su género, a la misma distancia que Mefistófela está del suyo, que es la farsa. Todas ellas son más o menos hábiles, ingeniosas, amenas, profundas, y aun añadiremos, si algún lector lo apetece, que no cabe mayor habilidad, ingeniosidad, amenidad ni profundidad; pero carecen de originalidad, en el sentido explicado anteriormente, es decir, que al autor le ha sido negado el don de vivificarlas.
Si ello es así, ¿por qué ha fracasado Mefistófela, en tanto la mayor parte de las otras son recibidas con favor y aplauso? Veamos de desentrañar este pequeño enigma.
La cualidad o sentimiento que engendra la farsa es la alegría, y la alegría no se puede sustituir con los sucedáneos del ingenio ni del talento. La alegría es el único sentimiento que no sufre disimulo ni admite simulación. Se simula el amor, el odio, la pena, la iracundia, etcétera, etc. La alegría, no. La alegría simulada es más triste que la misma tristeza, así como la alegría veraz es irresistible en su poder comunicativo. Mefistófela no fué engendrada en la alegría; se frustró, por lo tanto, su vivificación, y el público, claro está, no acertó a alegrarse, aun cuando estuviera animado de los mejores deseos. El caso con las otras obras es diferente. En ellas el señor Benavente se propone despertar emociones tiernas y sugerir pensamientos sublimes. Como de antemano gravita sobre el espectador la noción de que las obras del señor Benavente han de ostentar indefectiblemente aquellas altas virtudes, el público de buena fe se tienta la ropa antes de permitirse manifestar dictamen adverso, no sea que así acredite lo empedernido de sus entrañas y lo obtuso de su inteligencia, y al cabo opta por simular ternura y admiración, o por autosugestionarse con ahinco, hasta sentirlas. Pasa lo que en el cuento oriental de aquel farsante que decía tejer un paño que era invisible para los hijos de mala madre, y aunque no había tal paño, todos juraban estar viéndolo.
Por último, contribuyó no poco al fracaso
de Mefistófela la deplorable
interpretación y la presentación
escénica, de
un mal gusto
agresivo.
 L DÍA SIGUIENTE de estrenarse Mefistófela en el
teatro Reina Victoria, se estrenó La Inmaculada de los Dolores en el
teatro Lara. Y para que se diga que vivimos en un siglo de corrupción y
malas costumbres... Mefistófela, la criatura infernal y alegre de
cascos, fué rechazada con los pies; La Inmaculada de los Dolores, la
criatura virginal y doliente, fué recibida con los brazos abiertos.
Adviértase que el tálamo elegido para los desposorios de La Inmaculada
de los Dolores con el público fué el teatro Lara. Esta particularidad,
al parecer insignificante, quizás contribuya a explicar la buena acogida
de La Inmaculada de los Dolores. El público de Lara es un público muy
distinguido, hasta en los actos de piedad y ejercicios de liturgia. Ya
el rotulejo de la nueva obra del distinguido autor señor Benavente no
podía por menos de prevenir favorablemente al público de Lara. La
Inmaculada de los Dolores... es un título elegantemente religioso, muy
siglo XVIII, muy literariamente espiritual; recuerda aquellos primores
titulares de ciertos devocionarios jesuíticos, Ancora de salvación,
Alfalfa espiritual para los borregos de Cristo, etc., etc. Esto no
obstante, aunque reconocemos la exquisitez del rotulejo, se nos ofrece
un pequeño reparo. En la primera parte del rótulo, La Inmaculada,
aunque con enunciación mutilada, está la alusión íntegra a un misterio
dogmático de la Iglesia Católica. En el uso común se dice a secas La
Inmaculada, pero se sobreentiende que es la Concepción. Prescindamos de
la irreverencia que supone aplicar a una señorita cursi y
circunstancialmente estéril el mismo nombre, tan bello por antinómico,
de uno de los dogmas más poéticos y delicados: irreverencia que un
público elegantemente religioso no puede echar de ver. Siempre resultará
que el señor Benavente ha dicho lo contrario de lo que deseaba decir. Su
título, en rigor, dice: «la que ha concebido con dolor e inocentemente»:
Título, además de inexacto—pues en la obra se trata de una doncella—a
todas luces absurdo. El señor Benavente, en sus altos designios,
enmendándole la plana al Creador, ha anticipado de siete a nueve meses
la terrible maldición bíblica: «parirás con dolor». Si fuera lo general
lo que insinúa el señor Benavente, es decir, «concebirás con dolor», a
buen seguro que se acababa presto el género humano. Se nos viene a la
memoria la oración a la Madona que Anatolio France pone en labios de
una ingenua campesina italiana: «Señora, vos que gozasteis la gracia de
concebir sin pecar, concededme que yo pueda pecar sin concebir.»
L DÍA SIGUIENTE de estrenarse Mefistófela en el
teatro Reina Victoria, se estrenó La Inmaculada de los Dolores en el
teatro Lara. Y para que se diga que vivimos en un siglo de corrupción y
malas costumbres... Mefistófela, la criatura infernal y alegre de
cascos, fué rechazada con los pies; La Inmaculada de los Dolores, la
criatura virginal y doliente, fué recibida con los brazos abiertos.
Adviértase que el tálamo elegido para los desposorios de La Inmaculada
de los Dolores con el público fué el teatro Lara. Esta particularidad,
al parecer insignificante, quizás contribuya a explicar la buena acogida
de La Inmaculada de los Dolores. El público de Lara es un público muy
distinguido, hasta en los actos de piedad y ejercicios de liturgia. Ya
el rotulejo de la nueva obra del distinguido autor señor Benavente no
podía por menos de prevenir favorablemente al público de Lara. La
Inmaculada de los Dolores... es un título elegantemente religioso, muy
siglo XVIII, muy literariamente espiritual; recuerda aquellos primores
titulares de ciertos devocionarios jesuíticos, Ancora de salvación,
Alfalfa espiritual para los borregos de Cristo, etc., etc. Esto no
obstante, aunque reconocemos la exquisitez del rotulejo, se nos ofrece
un pequeño reparo. En la primera parte del rótulo, La Inmaculada,
aunque con enunciación mutilada, está la alusión íntegra a un misterio
dogmático de la Iglesia Católica. En el uso común se dice a secas La
Inmaculada, pero se sobreentiende que es la Concepción. Prescindamos de
la irreverencia que supone aplicar a una señorita cursi y
circunstancialmente estéril el mismo nombre, tan bello por antinómico,
de uno de los dogmas más poéticos y delicados: irreverencia que un
público elegantemente religioso no puede echar de ver. Siempre resultará
que el señor Benavente ha dicho lo contrario de lo que deseaba decir. Su
título, en rigor, dice: «la que ha concebido con dolor e inocentemente»:
Título, además de inexacto—pues en la obra se trata de una doncella—a
todas luces absurdo. El señor Benavente, en sus altos designios,
enmendándole la plana al Creador, ha anticipado de siete a nueve meses
la terrible maldición bíblica: «parirás con dolor». Si fuera lo general
lo que insinúa el señor Benavente, es decir, «concebirás con dolor», a
buen seguro que se acababa presto el género humano. Se nos viene a la
memoria la oración a la Madona que Anatolio France pone en labios de
una ingenua campesina italiana: «Señora, vos que gozasteis la gracia de
concebir sin pecar, concededme que yo pueda pecar sin concebir.»
En la gozosa acogida de La Inmaculada de los Dolores por parte del público, ha habido también algo del orgullo paternal para con el hijo pródigo que vuelve a los lares. La oveja, que parecía haberse descarriado el día anterior por arriscados vericuetos, volvía, dulce y mansa, al redil.
Digamos ya de una vez que La Inmaculada de los Dolores es una obrilla perfectamente insignificante, y, lo que es peor aún, perfectamente ñoña. Estos calificativos no sorprenderán al señor Benavente, ya que con harta evidencia se manifiesta en la obra que su autor quiso que fuese insignificante y ñoña. Yo lo razono así. El señor Benavente escribió esta obra como ofrenda amistosa a la señorita Pérez de Vargas, para que la estrenase en el día de su beneficio. La señorita Pérez de Vargas es una de las actrices más lindas y simpáticas; condiciones primordiales y casi únicas que hoy se exigen para ser actriz. Pero esto no basta para encarnar caracteres femeninos verdaderamente dramáticos. Cierto que la bellísima señorita Pérez de Vargas posee, por añadidura, temperamento emotivo y fina sensibilidad, acaso con exceso, pues a causa de la mucha emoción que pone en sus palabras escénicas, no es raro que se le lengüe la traba, digo, que se le trabe la lengua. No se deduzca maliciosamente de lo anterior que yo procuro menoscabar la jerarquía artística de esta actriz. La señorita Pérez de Vargas es primera actriz de un primer teatro con tan justo título como la mayoría de las primeras actrices. Si las primeras actrices jóvenes adolecen en general de una exagerada limitación de aptitudes, no es tanto culpa de ellas cuanto del género dramático que impera en nuestros proscenios desde hace cosa de veinte años. Ello es que el señor Benavente, puesto a escribir especialmente una obra para una primera actriz, por fuerza tenía que procurar que la protagonista de la obra apenas interviniese, y que, aun permaneciendo en escena, no abriese el pico sino en momentos inexcusables. Con este pie forzado claro está que es punto menos que imposible idear ni desarrollar una estimable comedia.
¿Qué pasa en La Inmaculada de los Dolores? Poca cosa y de ninguna entidad.
Una señorita provinciana, pobre, pero hermosa, va a casarse, sin amor y por conveniencia, con el único vástago de un matrimonio linajudo, individuo escrofuloso y miserable, así en lo físico como en lo intelectual. De sopetón se muere el novio. Y hete aquí a la señorita provinciana, pobre, pero hermosa, convertida en luctuosa viuda, aunque doncella, porque los padres del novio, que adoraban en su hijo, no admiten sino que la frustrada esposa llore ya de por vida al difunto, como esposa consumada. La doncella viuda no ha sentido un pitoche la muerte de su futuro; pero, como quiera que los padres de él, muy acaudalados, la tratan como hija, de donde los padres de ella, malparados de fortuna, reciben continuas mercedes, pues todos van muy a gusto en el machito. Pasan así tres años. En el pueblo es noción arraigada que la doncella viuda, La Inmaculada de los Dolores, vive sacrificada en aras del bienestar económico de los suyos y del egoísmo sentimental de los padres del novio fallecido. Esto no es cierto. A medida que el tiempo se aleja, y con él el recuerdo material del novio, enclenque, escrofuloso, de inteligencia cuitada, la doncella viuda va sustituyendo, en su imaginación, la figura corporal del desaparecido por otra figura más espiritual, amable y perfecta, con la cual llega a encariñarse, como obra suya que es, y a cuyo culto y memoria, cual si se tratase del novio de veras, consagra su virginidad, con cierto orgullo de su parte y no flojo contentamiento por parte de sus padres y de los del difunto. De esta refinada y cobarde hipocresía de conciencia, de esta prestidigitación entre los verdaderos sentimientos y los afectos provocados y fingidos, el señor Benavente pretende sacar una moraleja. Estas son sus palabras textuales: «Y así, fué dichosa la Inmaculada de los Dolores, porque ella supo hallar el secreto de la felicidad. Cuando la vida nos amarra a sus miserias; cuando tenemos que vivir como no quisiéramos; cuando tenemos que creer, hay que hacer nuestra fe de lo que tenemos que creer, hay que hacer nuestra fe de lo que tenemos que querer, hay que hacer nuestro amor.» Esto es: el secreto de la felicidad consiste en deformar la propia mente hasta admitir lo absurdo y caprichoso como razonable y fatal, y deformar el propio corazón hasta simular sin esfuerzo amores y dolores que no se sienten. Preciosa moraleja, a propósito para individuos inútiles y naciones agonizantes.
Digo más arriba que en esta obrilla no pasa nada, porque ni siquiera lo que queda referido acontece en escena. El lector supondrá que en el curso de la obra se nos aparece la señorita en cuestión; primero soltera y en amores contrahechos con su ridículo galán; que luego se nos muere el galán y ella se queda tan fresca; que presenciamos cómo los padres de ella y los del novio la cohiben y obligan a afectar un duelo exterior e insincero; que por último, se nos hace claro y palpable el proceso psicológico mediante el cual la muchacha lleva la hipocresía desde lo exterior hasta el fondo mismo de su alma, y cómo con esto se satisface. No hay tal. Todo ello ha sucedido desde cuatro años antes de comenzar la obra. Quizás, como sugiere un crítico de certero juicio, la comedia debiera principiar allí donde concluye, pues en su final se presume un brote de amor naciente, y esta vez espontáneo, entre La Inmaculada de los Dolores y un joven forastero. Pudiera entonces la comedia haber sido la lucha entre el amor, con todos sus incentivos, y un fantasma de amor; el triunfo de la vida sobre la mentira sentimental. Se levanta el telón: un aposento de una casa de huéspedes. Sale un burócrata de la provincia, huésped en la casa. Sale una sirvienta, con un servicio de chocolate, y hace una disertación criadil acerca del chocolate y de los fogones. Sale otro huésped, amigo del anterior. El segundo huésped ha llegado la víspera. Se oyen campananas doblando a muerto. «¿Qué es eso?», pregunta el huésped segundo. Y el huésped primero responde que son los funerales por el tercer aniversario de la muerte del hijo único de los marqueses de tal, y le espeta la historia de La Inmaculada de los Dolores, de pe a pa. Y concluye el acto primero. El acto segundo es en casa de los marqueses. Visita de pésame. Comadreo entre señoras. «Que si las de Repulido deben una cuenta en El Tulipán», etc, etc. Muy interesante, pero no pasa nada. Actos tercero y cuarto: en casa de La Inmaculada. Pláticas de familia, de las que nunca hice caso. No pasa nada. Acto quinto y último: en una librería, perteneciente al tío de la señorita en cuestión. Están el tío y la sobrina. Entran el huésped primero y el segundo. Este último había hablado una vez con la señorita y viene a despedirse, no sin dejarle de recuerdo un sobre con unas cuartillas, porque ahora sale con que es novelista. Quedan a solas el tío y la sobrina. Primero ella, para sí, y luego el tío, en voz alta, para el público, leen unas cuartillas que son, ni más ni menos y de pe a pa la historia de La Inmaculada de los Dolores, tal como la había contado el huésped primero en el acto primero, plus, la moraleja; por si el público no se había enterado todavía. Esta relación la lee el señor Thuillier, imprimiendo a toda su persona, y en particular a las manos con que tiene asidos los papeles, inquietante estremecimiento perlático, recurso demasiado hiperbólico de que este actor suele servirse para indicar que está muy emocionado y que los que le escuchan deben emocionarse también.
El señor Benavente califica su obra
de «novela escénica». ¿Novela
escénica? Un cuento para
Blanco y Negro.
Y gracias.
![]()
 AS HORAS QUE SEÑALAN el curso de la vida española son
cada vez más amargas, más contumeliosas. Los pocos, muy pocos, españoles
responsables se sienten cada hora más avergonzados de su tierra y de su
pueblo. En vano giran la mirada en torno, persiguiendo por los
horizontes un resplandor heráldico, un rosicler de esperanza, o se
abisman desesperados en la propia amargura por ver de provocar ciegas
energías con que proseguir la jornada. No parece el remedio. A falta de
remedio, busquemos alivio momentáneo. El olvido alivia. Olvidemos.
Entretengámonos en lo fútil. Alegrémonos, riamos, siquiera sea de
dientes afuera. Hablemos del último drama del señor Benavente.
AS HORAS QUE SEÑALAN el curso de la vida española son
cada vez más amargas, más contumeliosas. Los pocos, muy pocos, españoles
responsables se sienten cada hora más avergonzados de su tierra y de su
pueblo. En vano giran la mirada en torno, persiguiendo por los
horizontes un resplandor heráldico, un rosicler de esperanza, o se
abisman desesperados en la propia amargura por ver de provocar ciegas
energías con que proseguir la jornada. No parece el remedio. A falta de
remedio, busquemos alivio momentáneo. El olvido alivia. Olvidemos.
Entretengámonos en lo fútil. Alegrémonos, riamos, siquiera sea de
dientes afuera. Hablemos del último drama del señor Benavente.
Titúlase La honra de los hombres, y consta de dos actos sobremanera sumarios. Con motivo de la brevedad de la obra, los entusiastas del señor Benavente se han desatado en inoportunos panegíricos a este tenor: «¿No decían que el señor Benavente es siempre profuso, gárrulo y vacío? Pues ahí está su última obra, que es la misma sobriedad.» A esto hay que oponer un pequeño reparo. Profusión, garrulería y vaciedad no son apreciables en relación con la longitud de las obras, sino en su densidad. La voluminosa Ilíada no es profusa, gárrula ni vacía, y es en cambio profusa, gárrula y vacía una sola estrofa del señor Cavestany (padre o hijo, lo mismo da) o del señor Villaespesa. Aparte de que no pocas veces lo que se llama sobriedad no es sino esterilidad y aridez. Que nous veut-on avec cette sempiternelle sobriété?, preguntaba irónicamente Víctor Hugo a los pseudos clásicos. Tanto valdría alabar de taciturno a un mudo, y de reposado a un paralítico. Con todo, sería injusto negar toda alabanza a la sobriedad de La honra de los hombres. A raíz del estreno, el empresario del teatro decía: «La obra es aburridita; pero pasó.» Pasó gracias a la sobriedad, que contuvo el aburrimiento dentro de razonables límites.
Además, han encomiado los entusiastas del señor Benavente la precisión con que están presentados y definidos los caracteres en cuatro rasgos. También aquí se nos ofrecen algunos reparos. Presentar en cuatro rasgos un carácter teatral no encierra dificultad ninguna; antes al contrario, es un procedimiento rudimentario, como se observa en las llamadas revistas, las obras dramáticas más simples, como que sus elementos no llegan a coordinarse en una acción, en las cuales sale un personaje y dice, por ejemplo:
¿Hay manera más expeditiva de presentar y definir un personaje?
También los más altos dramaturgos—los trágicos griegos y Shakespeare—se han servido de este procedimiento sencillo; pero con su cuenta y razón, no tanto por eludir una dificultad cuanto por proponérsela y resolverla. Yago, apenas sale, declara abiertamente ante el público: «Yo soy un sinvergüenza y un canalla. Odio de muerte a Otelo.» De esta suerte, con economía de todo lo superfluo y episódico, comienza desde luego la acción, que es lo que propiamente constituye la obra dramática, y sólo mediante la acción se oponen a prueba y patentizan los verdaderos caracteres.
Hay otro procedimiento, que algunos consideran más hábil y malicioso, y yo tengo por más inhábil e inocente, para presentar y definir los caracteres escénicos (que es el habitual en el señor Benavente), y consiste en que unos personajes vayan diciendo al público lo que son otros personajes que todavía no han salido, y así, cuando les llega la ocasión de salir, el público ya sabe a qué atenerse. Por lo tanto, los primeros personajes, los encargados de anunciar y definir a los otros, son personajes episódicos, y en rigor huelgan.
El procedimiento es lo de menos. Lo esencial es que los caracteres actúen, pues sin acción no hay caracteres. Como de costumbre, en la última obra del señor Benavente no hay acción. Lo poquito que ocurre se supone haber ocurrido antes de empezar la obra, o bien ocurre entre bastidores. Basta con señalar el hecho de que el protagonista, esto es, el personaje que da pretexto al título de la obra, apenas si dice en toda ella cien palabras.
Durante la última temporada, el señor Benavente se ha propuesto azacanear de lo lindo al público. Primero, le obligó a saltar más de un siglo atrás, y otro continente, con Por ser con todos leal, ser para todos traidor. Luego, sin ton ni son, por mero antojo, le empujó otro siglo hacia atrás, hasta venir a caer de rebote en el viejo mundo, con La vestal de Occidente. Ahora, sin ninguna excusa ni explicación, le conduce hasta las regiones hiperbóreas con La honra de los hombres, que pasa nada menos que en Islandia.
¿Qué necesidad tenía el señor Benavente de zarandearnos de siglo a siglo y de uno a otro extremo de la tierra? ¿Acaso el señor Benavente, animado de prurito pedagógico, aspira a formar y robustecer nuestra personalidad sometiéndola al influjo de varios y contrapuestos ambientes? Nada de eso. La cuestión de ambiente la despacha nuestro dramaturgo con más holgura aún que la presentación de caracteres; no ya en cuatro rasgos, sino con un solo rasgo. En Por ser con todos leal, etc., la sensación de ambiente americano se reduce a que en la primera escena se habla del chocolate, que, como se sabe, es producto indígena e invención ultramarina. En La honra de los hombres la sensación de ambiente nórdico se sugiere hablando a cada triquitraque de la invernada entre los hielos. Hemos echado de menos la mención del escorbuto y del aceite de hígado de bacalao. La verdad es que cualquier lector de Julio Verne hubiera podido añadir algunos pormenores típicos sin detrimento de la tan decantada sobriedad de la obra.
Nos estamos preguntando todavía por qué el señor Benavente ha situado su obra en Islandia, y no en Belchite o en Carabanchel, y no hemos acertado con la respuesta. ¿Acaso los lances y peripecias del minúsculo drama son de tan peregrina naturaleza que no pudieron ocurrir sino en un país estrambótico? En tal caso, el señor Benavente debió localizar su obra en Tartaria, que es donde pasan las cosas increíbles, de donde viene lo de «cuentos tártaros».
Pero La honra de los hombres no es ningún cuento tártaro. He aquí el argumento:
Dos hermanas, una casada y soltera la otra, pero con novio y a punto de contraer nupcias, viven en un pueblecillo. El marido de la una y el novio de la otra se hallan hace tiempo ausentes. Durante la ausencia, la casada ha tenido un hijo, y no de su marido. ¿Cómo? ¿Con quién? Sin duda el autor juzga como chinchorrerías de ninguna entidad las circunstancias del adulterio. La cuestión es que ha nacido una criatura, que el marido, por el cómputo de su ausencia, tiene que saber que no la ha engendrado, y que se teme, con cierto fundamento, que armará la de Dios es Cristo. Pero aquí de los recursos del ingenio: la hermana soltera dirá que el hijo es suyo, confesará a su novio el intríngulis, quedará el secreto entre ellos, el marido en la higuera, y colorín colorao. Se nos presenta cierta dificultad. ¿Cómo es verosímil, en un pueblo de pocos vecinos, ocultar un embarazo y un parto, y, lo que es aún más extraordinario, hacerse pasar por embarazada la que no lo está, y por enjuta la que está grávida y rotunda, sin que nadie entre en sospecha? Quizá las mujeres de Islandia poseen el privilegio de una preñez rasa y recóndita.
Sea de ello lo que quiera, la cuestión es que al levantarse el telón el marido y el novio están para volver, como a poco se verifica. El novio se entera (entre bastidores), el marido no se entera, y concluye el primer acto. ¿Qué ha dicho el novio al enterarse del delicado obsequio que le ha hecho su novia, asumiendo una maternidad vergonzosa? Lo ignoramos. Al salir a escena, lo único que hace es abrazar a su novia sin decir palabra. Por su parte, el marido, como no se entera, nada tiene que decir sino que su cuñada es una tal o una cual.
En el intersticio del primero al segundo acto, el marido ha comenzado a escamarse. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo ignoramos. ¡Bendita sobriedad! Ello es que el actor encargado del papel de marido, cuando sale en el segundo acto, viene de tan mal talante, sin duda obedeciendo alguna acotación de la obra, que el público piensa inmediatamente: «Ese trae ya la mosca en la oreja.» Y por si el público no ha caído en ello, se encarga de repetírselo, con enojosa insistencia, un personaje espectral que no viene a cuento, pero que está, casi de continuo, de pasmarote en escena. El marido, suspicaz, se sienta a beber un brebaje alcohólico en compañía de las dos mujeres, su presunto concuñado y tres personajes más que nada pintan, y, sin pizca de consideración para con su cuñada, comienza a burlarse groseramente de la mansedumbre del novio, hasta que éste se carga y le dice: «El manso eres tú.» El marido eyacula un alarido triunfal, se lleva las manos a la cabeza y exclama: «Esa ya me la tenía yo tragada; pero quería hacerte hablar.» Y se larga después de haber repudiado a su mujer. Quedan entonces a solas el novio y la novia. Y ahora llega lo bueno. La novia, encarándose con su galán, habla así: «Hemos concluído. Si la gente, comenzando por mi cuñado, me tenían a mí por mujer liviana e impura, y a ti por amante cachazudo y burlado, eso debía importarte una higa. Yo salí perdiendo más que tú, y, sin embargo, callé. Tú, en cambio, descubres todo el pastel. Así, pues, hemos concluído.» Si las cosas quedasen aquí, aun sería tolerable. Pero la pescadora de Islandia (creemos que es una pescadora, si bien no respondemos de ello) se siente al pronto bachillera, y de lo que le acaba de suceder deduce una ley general y absoluta, cuya proposición es como sigue: «Sólo las mujeres son honradas. Los hombres no tienen honra. Lo que se llama la honra de los hombres no es sino la vanidad.» Cae el telón, y el público masculino queda turulato y boquiabierto.
En dictamen casi unánime de la crítica, la última obra del señor Benavente guarda semejanza con otras muchas, hasta con una novela folletinesca de Luis del Val, según indica don José María Carretero, cuyo juicio crítico acerca de La honra de los hombres, aparecido en El Fígaro, es notable por su exactitud y agudeza. Dejando de lado otros antecedentes de poco fuste, se ha señalado el parecido de La honra de los hombres con otras dos comedias célebres: A woman of no importance (Una mujer cualquiera), de Wilde, y Et Dukkehjem (Casa de muñecas), de Ibsen. Por lo que atañe a la similitud entre la obra de Wilde y la de Benavente, se parecen como un huevo a una castaña; no existe entre ellas asomo de parecido. Respecto a Casa de muñecas, ya es harina de otro costal. La obra de Benavente es, a trozos, una imitación de Ibsen; pero una imitación desdichadísima y desprovista de todo discernimiento. Por lo pronto, el personaje espectral, a que hemos aludido más arriba, es un calco de otro personaje de Ibsen. En la obra española se llama Cristián; en la noruega, el doctor Rank. Cristián está enfermo sin esperanza de curación, ama platónicamente a la muchacha que se hace pasar por madre, adivina y comprende su sacrificio, y guarda el secreto. (¿Por qué no lo ha de guardar si no va a ser su marido ni nadie le moteja de manso?) El doctor Rank está reblandecido y se va a morir en seguida, ama platónicamente a Nora y la comprende mejor que su marido. Sólo que Cristián es un personaje inútil, decorativo y episódico, que interviene únicamente a fin de rellenar escenas, mientras las cosas interesantes se supone que acaecen entre bastidores; si se le suprimiese, no por eso cambiaría en un ápice la comedia ni su pretendido significado moral. En tanto, el doctor Rank es, en la comedia de Ibsen, el personaje más significativo; y no se exige ser muy lince para desentrañar lo que significa. El doctor Rank está pagando culpas ajenas; es un enfermo a causa de los desórdenes de su padre. Ahora bien: como en Casa de muñecas se solventa un conflicto de personalidad entre Nora y su marido Torvaldo, al cual pone fin Nora abandonando el hogar conyugal, esposo e hijos, a fin de vivir su propia vida, claramente se advierte que esta arrebatada resolución es errónea como lo demuestra el ejemplo del doctor Rank, víctima de los errores paternos; por donde el espectador, por su cuenta, y sin que el dramaturgo le formule con pedantería una ley general y absoluta, infiere de los personajes conocidos y de los hechos observados, que las personas casadas, si atienden más al cultivo de la propia personalidad y a la satisfacción del propio apetito que al cuidado y responsabilidad de la prole, acaso hagan pagar sus propios excesos a los hijos. O sea, que en los disturbios matrimoniales hay un factor que ha de tenerse muy presente: la responsabilidad de la descendencia. Y por si no estuviera bastante claro, Ibsen escribió Espectros a continuación de Casa de muñecas.
La última escena de La honra de los hombres es imitación de la última escena de Casa de muñecas. Pero ¡qué imitación, Dios santo! Pase que un muchachuelo principiante incurra en tales torpezas y disparates... Pero un escritor curtido, de la edad del señor Benavente... Nora, enamorada ardientemente de su marido y por salvarle en cierta ocasión apretada, contrae compromisos de dinero. Por fortuna, y después de muchas congojas de Nora, todo se arregla bien. El marido desconoce el sacrificio de Nora. Nora, por su parte, se cree una heroína, y, cuando ya ha pasado el peligro, decide contárselo todo a su marido, en la esperanza de que él se lo agradecerá infinitamente y la tratará en lo sucesivo, no ya como una chiquilla, que tal era su manera, sino como una mujer capaz de colaborar en los negocios parafernales. Por el contrario, el marido la reprende con frialdad, lleno de miedo retrospectivo ante la idea de que el compromiso no se hubiera resuelto favorablemente, con que su buen nombre padecería y se truncaría su carrera por ligereza de su mujer. Nora permanece como estupefacta. Se recoge en su conciencia. «¿He podido vivir en la intimidad con este hombre tan extranjero a mí misma, a mis sentimientos, tan indiferente y egoísta?» Y Nora abandona el hogar. Tendrá o no tendrá razón Nora en huir, según el criterio moral que se le aplique. Lo que no se puede negar es que su conducta es humanamente lógica.
Vengamos ahora a La honra de los hombres. La fingida madre se ha sacrificado; pero no por su novio, ni por prestarle un servicio. ¡Vaya un flaco servicio! El novio carga pacientemente con el sambenito. ¿No era esto bastante para que su novia se sintiese enternecida, reconocida y doblemente enamorada? Luego, al pobre hombre le aguijan sin piedad, y esto, unido a que había bebido un poco de más, le impele a soltar la sin hueso. La cosa no es mayormente grave, sobre todo si se considera que, al dejar el novio, limpia su honra y reivindica, asimismo, el honor de su prometida. Pero ésta se había obstinado en sentar plaza de deshonrada; y, al recobrar, a pesar suyo, la honra, se autoanaliza y concluye con que existe un divorcio espiritual entre ella y su novio. Sencillamente absurdo y estúpido.
Pero no es esto lo peor. Cabe una obra dramática, y aun una obra dramática intensa y artística, en la cual así la acción como los personajes sean absurdos y estúpidos. Si la obra del señor Benavente terminase en el momento en que la imbécil novia rompe con el bobalicón del novio (¡lástima de azotes!), no demostraría sino que el señor Benavente no había acertado en esta obra singular. Pero con la añadidura del colofón, moraleja o tesis final, lo que se demuestra es que, a estas alturas, después de tantas obras como lleva escritas, el señor Benavente no se ha percatado aún de lo que es y en qué consiste una tesis dramática.
El señor Benavente se figura que una tesis dramática encierra una ley general y absoluta, al modo de una ley científica. No vale salir con que la ley sobre la honra de los hombres no ha querido el autor que fuese regla universal, sino mera opinión de uno de los personajes. Entonces el señor Benavente no hubiera titulado la comedia La honra de los hombres. Una ley se obtiene por observación y acumulación de casos innumerables, y ni aun así la mayor parte de las veces es ley cierta, antes bien hipótesis explicativa y provisional. En una obra dramática no tiene cabida más de un caso, convenientemente desarrollado en sus aspectos elementales. Pues sobre un caso concreto, ¿cómo asentar una regla universal? No hay ni puede haber aquí congruencia entre el dato o premisa y la consecuencia. Equivaldría a aquello de: «dadas la manga y eslora y altura del palo mayor de un buque, deducir la edad del capitán». ¿Que un novio pazguato y quisquilloso descubre por vanidad un secreto de su novia? Consecuencia, según el señor Benavente: la honra de los hombres reside en la vanidad. Con la misma garantía de certidumbre podríamos derivar otra porción de reglas universales de la última obra del señor Benavente: los hijos que tienen las mujeres casadas no son de sus maridos; los hijos que tienen las solteras no son de ellas, sino de sus hermanas casadas, etcétera, etc.
La tesis de una obra dramática no coincide nunca con una regla universal. Si el caso concreto que estudia el dramaturgo cae dentro de una regla universal, claro es que ya no hay tesis. La tesis dramática jamás podrá consistir en el caso general, sino en la excepción. Por lo tanto, la tesis dramática jamás podrá demostrar la verdad de una ley general, pues con un solo caso nada universal se demuestra; pero sí podrá demostrar la falsedad o limitación de una ley con sólo mostrar un caso singular que pugna lícitamente con aquella ley. La tesis en la dramaturgia viene a ser como el departamento de «No fumadores» en los trenes de nuestra Península: un asilo de las excepciones.
La tesis tiene que ser negativa y crítica.
Cuando toma aires afirmativos y dogmáticos
no es tesis, que es monserga y ganas de perder
el tiempo. Perder el tiempo; no otra cosa
nos hemos propuesto en este folletón,
por olvidar, por distraernos de
la cosa pública, bastante
más dramática que las
cosas del señor
Benavente.
![]()
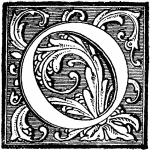 ÍMOS DECIR: FULANO es hombre de sociedad. O bien:
Perencejo hace vida de sociedad. Examinamos a Fulano, con rápido mecer
de la mirada, y el signo más conspicuo de sociabilidad que en él echamos
de ver es un impermeable de apretado cinturón, bien que hoy gozamos un
día soleado, sin nubes. Inquirimos qué actos señaladamente sociales
suele ejecutar Perencejo, y nos responden que, a veces, almuerza en el
Ritz; que asiste también al Palace y a Maxim; que entra de visita
en casas de gente bien; que sabe bailar el tango argentino, y que es
joselista. He aquí a lo que se reduce ser hombre de sociedad y hacer
vida de sociedad. ¿Es que los que no hacemos vida de sociedad somos
hombres primitivos, salvajes, presociables?
ÍMOS DECIR: FULANO es hombre de sociedad. O bien:
Perencejo hace vida de sociedad. Examinamos a Fulano, con rápido mecer
de la mirada, y el signo más conspicuo de sociabilidad que en él echamos
de ver es un impermeable de apretado cinturón, bien que hoy gozamos un
día soleado, sin nubes. Inquirimos qué actos señaladamente sociales
suele ejecutar Perencejo, y nos responden que, a veces, almuerza en el
Ritz; que asiste también al Palace y a Maxim; que entra de visita
en casas de gente bien; que sabe bailar el tango argentino, y que es
joselista. He aquí a lo que se reduce ser hombre de sociedad y hacer
vida de sociedad. ¿Es que los que no hacemos vida de sociedad somos
hombres primitivos, salvajes, presociables?
La disyuntiva es terrible: o se es hombre de sociedad, o no se es hombre de sociedad. El que no lleva impermeable de cinturón ceñido, se supone que anda ataviado con hirsuto casullín de piel de dromedario, al estilo de los beduínos del desierto. El que no va a tomar té al Palace, se supone que devora carne cruda en penumbrosas cavernas protohistóricas. El que no baila el tango argentino, es que todavía no se ha determinado en adoptar la postura erecta. Terrible disyuntiva. Aceptemos, pues, el contrato social. Seamos hombres de sociedad, como quiera que el tránsito del estado salvaje a esta especie de sociabilidad no es nada dificultoso. Penetremos en una camisería, y aquí procurémonos cierto pergenio sociable. Y, ahora, a cultivar el trato de los seres de sociedad. Paremos atentas mientes, escudriñemos, deduzcamos algunos principios fundamentales. ¿En qué se distingue este estado de sociedad del supuesto estado de salvajismo que ha poco hemos abandonado?
Lo que distingue los varios grados y maneras de civilización es el repertorio de ideas dominantes en cada uno de ellos. Se diferencian una nación de otra nación y una época de otra época, por sus preocupaciones. Tres preocupaciones permanentes dominan en el puro estado de salvajismo: la libidinosidad, la voracidad, la combatividad. Al sumarnos a este mundo nuevo de seres sociales, observamos: primero, que todos los que en él viven padecen la obsesión del sexo, y todo lo que hacen tiene por objeto satisfacerla o estimularla; segundo, que las comidas son copiosas, y, para entre comidas se han inventado ciertos ingeniosos arbitrios: el lunch, el té, el whisky, mediante los cuales puede uno hacerse la ilusión de estar comiendo y bebiendo a todas horas; tercero, que, cuándo por la hembra, cuándo a consecuencia de abusivas potaciones, los hombres se van a las manos, o, como se dice en términos de sociedad, sobreviene un lance entre caballeros. En resolución: libidinosidad, voracidad, combatividad. ¿Es que hemos adoptado nuevamente el estado salvaje? Sin duda. El hombre es, naturalmente, progresivo, y es, naturalmente, regresivo. Va el hombre, como un remero, aguas arriba. Si deja de remar, no se está quedo, sino que desanda lo andado. Si el hombre se empereza; si rehuye el esfuerzo; si permite que la inteligencia, que es la cualidad activa y progresiva, se le amodorre; si se deja arrastrar a merced de la vida, retorna insensiblemente hacia primitivos estados de salvajismo y de barbarie.
Esa llamada, por antonomasia, sociedad es una junta aleatoria de individuos a quienes la abundancia de hacienda consiente que se emperecen, supriman el esfuerzo fecundo, disipen el espíritu y vivan para la carne. Es un salvajismo disfrazado con impermeable de cinturón ceñido.
Pero eso que se llama sociedad no es toda la sociedad, ni siquiera lo que pretende ser: sociedad elegante, buena sociedad. Es una sociedad sui géneris, que la cómoda promiscuidad internacional de los tiempos modernos ha engendrado, y cuyo centro de irradiación se hallaba en algunos estrechos sectores de París: los bulevares. En toda sociedad verdaderamente social hay algo de universal y algo de continuo. Pero en esta llamada sociedad, por incongruente capricho de lenguaje, como se llama rabón al perro que no tiene rabo, lo universal, que es lo profundo, se ha sustituído por lo cosmopolita, que es lo pegadizo, y lo continuo, que es propiamente la elegancia, por lo pasajero, que es la moda.
Esta sociedad, de rostro plebeyo y contrahecho visaje aristocrático, que comenzó por ser un rasgo típico de la vida parisién, acentuado en el último tercio del pasado siglo; que antes de la guerra europea había destacado pequeños emporios y grupos coloniales a todas las capitales del mundo, menos a Madrid, y que, después de la guerra, ha desaparecido de todas las capitales del mundo y ha comenzado a mostrarse en este aldeón de la Mancha y corte de las Españas; esta sociedad, repito, se ha aprovechado para fijar y propagar sus cánones de un medio singularmente insinuante y deleitoso: el teatro.
La comedia de costumbres pasó a ser comedia de costumbres de sociedad, nuevo género dramático en que lo de menos es la moral de la obra, o el desarrollo de la intriga, o el movimiento de los afectos, o la motivación de las acciones, y lo único que importa es que en escena se tome el té, que se baile un kake-wal o un fox-trot, que se juegue al tennis, que suene un vals entre bastidores, que haya personajes exóticos y que comediantas y comediantes luzcan los figurines de la moda que ha de imperar en la temporada.
El drama pasó a ser drama de sociedad. Pero ¿es que en esta sociedad puede haber dramas? Sin duda. El conflicto dramático es una situación tensa que se produce por haber sido lastimadas las preocupaciones fundamentales y permanentes de una persona. Ya sabemos cuáles son las preocupaciones permanentes de las personas de sociedad: libidinosidad, voracidad y combatividad. En la obsesión del amor carnal, sólo puede existir una causa de conflicto: la infidelidad. Conflicto de la voracidad: quedarse a media ración. Adviértase que la voracidad bien entendida es una preocupación que se ramifica en infinitas necesidades: los mantenimientos caros, los vinos caros, los cigarros caros, la buena casa, la buena digestión, ejercicio no violento que abra el apetito, y, a este efecto, nada como el automóvil; buen golpe de servidumbre; en suma, necesidad de riqueza. Combatividad, prolífica en conflictos, como perrillo flojo que dispara el arma cuando menos se piensa. De donde se infiere que los tres temas del moderno drama de sociedad, son: el adulterio, las altas especulaciones bursátiles y las cuestiones de honor con ocasiones fútiles. Estos tres temas admiten abundantes combinaciones y transformaciones. Pero como la casi totalidad de los humanos arrastran su existencia aguijados por preocupaciones más perentorias, más complejas, más elevadas y más trascendentales que la libidinosidad, la voracidad y la combatividad, síguese que los temas dramáticos del adulterio, el agio y la caballerosidad de Club ofrecen escaso interés y ninguna emoción. El choque entre dos hombres, a causa solamente del amor carnal a una hembra, no es un drama; será, cuando más, un espectáculo, como la lucha de dos bisontes en celo. Para el que vive de su trabajo, no puede revestir aspecto trágico la situación de un holgazán que, por haber desbaratado sus bienes de fortuna, se ve constreñido a trabajar para vivir. Y en cuanto a las cuestiones de honor, siempre se percibe en ellas lo bufo latente.
Teatro de bulevar es la denominación que mejor le cuadra a este género dramático, cuyo lugar adecuado, como ya se indica en el nombre, eran ciertos parajes de la metrópoli francesa, adonde iban a posarse todos los avechuchos cosmopolitas. El menor defecto del teatro de bulevar es su cursilería; cursi en el mismo París; con que, trasplantado y degenerado, no digamos. Pues una desabrida imitación de esta especie de teatro es el que desde hace cosa de veinte años ha procurado algún autor imponer en España como arquetipo supremo del arte dramático. Si yo, cuando he escrito sobre asuntos de teatro, he colocado en categoría aparte a Galdós, Arniches y los Quinteros, es porque son los únicos autores de nota que en todo punto se han mantenido limpios de contaminación con el teatro de bulevar.
El teatro de bulevar estaba bien en su sitio: en el bulevar. Llegaban los papanatas elegantes de los cuatro puntos cardinales, entraban en uno de aquellos teatros, y con sólo ver una pieza aprendían muchos extremos importantísimos del protocolo social; en cuántos grados de ángulo se ha de colocar el dedo meñique al coger la taza de té; el número de botones del chaleco; hasta cuál de las vértebras lumbares debe ir abierto el descote por detrás y el área trigonométrica que ha de ostentar por delante. En los programas era esencialísimo indicar puntualmente los modistos y sombrereras que proveían a cada una de las artistas.
El teatro de bulevar exige, para ser tolerable artísticamente: finura, levidad y buen gusto, en la comedia; sobriedad y ponderación, en el drama; cualidades éstas con que sin esfuerzo se produce el espíritu francés, porque dimanan de su idiosincrasia.
Era también tolerable en París el teatro de bulevar como una variedad dramática, entre otras muchas. El teatro de bulevar no es todo el teatro francés. En la dramaturgia francesa contemporánea se cuentan finas y serias manifestaciones de arte, que estudiaremos más adelante en estos ensayos. Por lo pronto, Francia es el único país del mundo que puede envanecerse de una tradición dramática y escénica, oficialmente conservada y protegida, que lleva ya cerca de dos siglos sin descarríos, roturas ni soluciones de continuidad. En la Comedia Francesa son los señores de la casa así los clásicos franceses como los griegos, sin olvido de los autores modernos. En la presente temporada han preponderado en aquel proscenio Eurípides, con una nueva traducción de Andrómaca, y Sófocles, con Edipo, rey.
Por si no podemos ir al bulevar, el bulevar, de raro en raro, viene a nosotros. Estos días el bulevar se ha instalado en la Zarzuela, por medio de una amable embajada de cómicos franceses, de los cuales la figura más iluminada por la fama es M. André Brulé. En los programas de mano que repartían para las funciones consta una breve referencia crítica sobre monsieur Brulé, a la cual pertenece este parrafito:
«A una distinción correctísima en el vestir, une un gusto que excluye toda exageración, siendo éstas precisamente las características de este lanzador de modas, gran jugador de golf y campeón de cricket.»
No obstante tales virtudes extraartísticas, es un excelente actor, y sus acompañantes son asimismo notables comediantes. Por donde ha flaqueado la jira es por las obras, todas ellas excesivamente de bulevar, avant la guerre. A lo que se dice, la dilección de M. Brulé por las obras que aquí ha representado magistralmente obedece a que él es quien las estrenó, criterio plausible para desposar una mujer, mas no tanto para adoptar de por vida una pieza teatral.
Inauguró la jira L’epervier, de M. Francis de Croisset, obra con todas las de la ley: adulterio, estafa y puñetazos, entre un griego, una rusa, un yanqui y un francés corpulento (René ¿cómo no?), que solloza porque le birlan a última hora la querida. Superfluo es poner en claro que las costumbres pintadas en estas comedias son costumbres de sociedad, que no costumbres particularmente francesas. Ya hemos explicado lo que de ordinario se entiende por sociedad. El adulterio, en las comedias de sociedad, es demasiado trivial, y en los dramas de sociedad, demasiado bestial. Un amigo mío me refería un sucedido que viene muy al caso. Fué en Biarritz, en un corrillo de hombres de sociedad. Versó la charla sobre el adulterio. Un mozo andaluz, hombre de sociedad, aterrado por la idea de ser cocu, exclamó: «¡Ante, segá!» (Antes, cegar). Un viejo monsieur de sociedad, en habiéndole traducido la frase, comentó: Oh, jeune homme... Pas même une petite douleur des dents. (Ni siquiera un leve dolor de muelas.) Los dos eran hombres de sociedad.
El mismo monsieur Francis de Croisset, autor de L’epervier, acaba de estrenar, en la Comedia Francesa, una obra: D’un jour a l’autre. M. René Doumie escribe en la Revista de Ambos Mundos, relatando el estreno: «Este autor se había distinguido, antes de la guerra, en un género de teatro agradablemente corrompido, y aun a veces se dejó contagiar del teatro brutal. Su obra nueva es todo lo contrario.»
¿Dejará de existir el teatro de bulevar, después
de la guerra? No es probable ni verosímil
que acabe la llamada sociedad con sus preocupaciones
y sus modas. Todo el cambio consistirá
acaso en que, en lugar del fox-trot, la machicha
brasileña o el tango argentino, sea lo
elegante bailar un tripudio bosquimano. No
nos importa que el teatro de bulevar
persista, a condición que se esté en
su sitio y no desborde sus naturales
límites. El argot
de bulevar es intraducible.
![]()
 STAMOS EN LA semana de los Tenorios. Si hay una
afirmación clara y concreta en materias teatrales que pueda ser aceptada
con unanimidad, es ésta: Don Juan Tenorio, drama de don José Zorrilla,
es la obra más popular y conocida en España. Y, sin embargo, hay otra
afirmación, no menos clara y concreta que acaso no se haya formulado el
lector; pero que, en conociéndola, espero que sea aceptada también
unánimemente. Hela aquí: Don Juan Tenorio es la obra menos conocida en
España. Menos conocida, porque el conocer con error, el tomar una cosa
por lo que no es, es menos y peor que el completo ignorar. El origen
primero de todo conocimiento es la experiencia personal del que conoce.
Sin esta condición es difícil alcanzar un conocimiento que sea de
provecho. Cuando el juicio u opinión sobre la cosa se ha adelantado o
sido inculcado en la persona antes de conocer la cosa, se le llama
prejuicio, juicio prematuro. Un hombre de prejuicios es un hombre que
está incapacitado para conocer las cosas. Respecto del Tenorio, cada
español lo conocía antes de haberlo visto por primera vez, es decir,
que no ha llegado a verlo por primera vez. Desde los primeros años,
mucho antes de haber asistido a un teatro, hemos oído alusiones,
paráfrasis, chirigotas, a costa del Tenorio. Esto quiere decir que
ningún español tiene la experiencia personal, la experiencia virgen y
emotiva del Tenorio; que ninguno lo ha visto por primera vez, pues el
Tenorio que hubo de ofrecérsenos cuando por primera vez se nos
apareció en el tablado, no podía ser ya el Don Juan que Zorrilla
sintiera e imaginara, sino la proyección fría del Don Juan, un tanto
abstracto y otro tanto ridículo, que estábamos avezados a figurarnos de
antemano. Recuerdo que, en una ocasión, viendo Don Juan Tenorio en una
provincia, muy mal interpretado por cierto, me produjo una viva emoción.
Y yo pensaba: «Lo que daría por ver el Tenorio por primera vez.» Este
es el canon estético fundamental: procurar ver las cosas por primera
vez. Lo torpe y risible de ese público especial de Madrid que asiste a
los estrenos, y nada más que a los estrenos, es que, en general, se
compone de personas incapaces de ver una obra por primera vez,
permítaseme la paradoja; un público que no busca en las obras sino el
parecido con obras anteriores.
STAMOS EN LA semana de los Tenorios. Si hay una
afirmación clara y concreta en materias teatrales que pueda ser aceptada
con unanimidad, es ésta: Don Juan Tenorio, drama de don José Zorrilla,
es la obra más popular y conocida en España. Y, sin embargo, hay otra
afirmación, no menos clara y concreta que acaso no se haya formulado el
lector; pero que, en conociéndola, espero que sea aceptada también
unánimemente. Hela aquí: Don Juan Tenorio es la obra menos conocida en
España. Menos conocida, porque el conocer con error, el tomar una cosa
por lo que no es, es menos y peor que el completo ignorar. El origen
primero de todo conocimiento es la experiencia personal del que conoce.
Sin esta condición es difícil alcanzar un conocimiento que sea de
provecho. Cuando el juicio u opinión sobre la cosa se ha adelantado o
sido inculcado en la persona antes de conocer la cosa, se le llama
prejuicio, juicio prematuro. Un hombre de prejuicios es un hombre que
está incapacitado para conocer las cosas. Respecto del Tenorio, cada
español lo conocía antes de haberlo visto por primera vez, es decir,
que no ha llegado a verlo por primera vez. Desde los primeros años,
mucho antes de haber asistido a un teatro, hemos oído alusiones,
paráfrasis, chirigotas, a costa del Tenorio. Esto quiere decir que
ningún español tiene la experiencia personal, la experiencia virgen y
emotiva del Tenorio; que ninguno lo ha visto por primera vez, pues el
Tenorio que hubo de ofrecérsenos cuando por primera vez se nos
apareció en el tablado, no podía ser ya el Don Juan que Zorrilla
sintiera e imaginara, sino la proyección fría del Don Juan, un tanto
abstracto y otro tanto ridículo, que estábamos avezados a figurarnos de
antemano. Recuerdo que, en una ocasión, viendo Don Juan Tenorio en una
provincia, muy mal interpretado por cierto, me produjo una viva emoción.
Y yo pensaba: «Lo que daría por ver el Tenorio por primera vez.» Este
es el canon estético fundamental: procurar ver las cosas por primera
vez. Lo torpe y risible de ese público especial de Madrid que asiste a
los estrenos, y nada más que a los estrenos, es que, en general, se
compone de personas incapaces de ver una obra por primera vez,
permítaseme la paradoja; un público que no busca en las obras sino el
parecido con obras anteriores.
A Clarín, que si fué un gran crítico fue precisamente porque sabía ver las cosas por primera vez, con perfecta ingenuidad y, por decirlo así, barbarie del espíritu, se le ocurrió ensayar la experiencia de ver el Tenorio, por vez primera, sirviéndose de un personaje novelesco, la protagonista de la Regenta. Es ésta una mujer joven y linda, de rara sensibilidad e inclinaciones místicas, que ha llevado una vida triste, hermética, colmada de sueños; casó con un viejo, y en el momento de asistir al Tenorio andaba a punto de caer indefensa bajo el hechizo de un Don Juan moderno. Su nombre, Ana Ozores, de apodo la Regenta, por haber sido su marido presidente, o como en Vetusta se decía, regente de la Audiencia.
Las peripecias del drama, dice Clarín, «llegaron al alma de la Regenta con todo el vigor y frescura dramáticos que tienen y que muchos no saben apreciar, o porque conocen el drama desde antes de tener criterio para saborearlo y ya no las impresiona, o porque tienen el gusto de madera de tinteros.» Y más adelante, hablando de la denominada escena del sofá: «Estos versos que ha querido hacer ridículos y vulgares, manchándolos con su baba la necedad prosaica, pasándolos mil y mil veces por sus labios viscosos como vientre de sapo, sonaron en los oídos de Ana aquella noche, como frases sublimes de un amor inocente y puro que se entrega con la fe en el objeto amado, natural en todo gran amor. Ana, entonces, no pudo evitarlo; lloró, lloró, sintiendo por aquella Inés una compasión infinita. No era una escena erótica lo que ella veía allí: era algo religioso; el alma saltaba a las ideas más altas, al sentimiento purísimo de la caridad universal...; no sabía a qué; ello era que se sentía desfallecer de tanta emoción.»
Lo que estorba a la inteligencia y emoción del Don Juan, esto es, lo que le impide verle por vez primera, es su leyenda. Estoy por decir que, no ya nosotros, pero ni aun los contemporáneos de Zorrilla, lograron ver por primera vez su Don Juan Tenorio, ni los de Tirso de Molina su Burlador de Sevilla y Convidado de piedra. Con siglos de anterioridad a Tirso de Molina existía la leyenda del muerto, o estatua, que asiste a un convite, adonde sacrílega e impíamente se le brindó por mofa. Estos sucesos sobrenaturales de la leyenda, traspuestos a aquellas dos obras dramáticas, son los que, sobre todo, enardecen la imaginación del público y le arrastran a presenciar la escandalosa vida y muerte ejemplar de Don Juan Tenorio, como lo prueba en qué época del año es uso poner en escena el drama.
Otro elemento que, sin duda, al público sencillo descarría, es la sensualidad picaresca de Don Juan, que no hay hembra que no apetezca ni traza que no se dé para conseguirla, lo que con voz actual se dice sus calaveradas, y en clásico, burlas de amor. Este elemento ha sido introducido en el carácter dramático de Don Juan por Tirso de Molina, padre verdadero y legítimo de Don Juan Tenorio, con su nombre y facha ya eternos. Antes de Tirso, el personaje que invita en chanza al muerto, o estatua, era meramente un hombre impío y alardoso de su impiedad. Tirso crea el tipo de burlador de hembras, le hace bravo y emprendedor, hermoso y gallardo, y le mantiene impío, o, cuando menos, bastante audaz para mirar con altivez y desprecio las cosas santas. Pero, aun cuando toda esa suma de particularidades son de mucha importancia en el carácter de Don Juan, desde luego las más visibles, y tales que sin ellas no se le concibe, con todo no constituyen la verdadera esencia del donjuanismo. Tirso lo adivinó con clarividente sutilidad y elevó el tipo de Don Juan a la categoría de arquetipo, infundiéndole su verdadera característica, un soplo de sustancia sobrenatural e imperecedera. A partir de Tirso, el Don Juan queda completo en todos sus elementos: lo sobrenatural pasa de los actos, como acontecía en la leyenda, al espíritu de Don Juan. Y esta característica, o verdadera esencia del donjuanismo, es el poder misterioso de fascinación, de embrujamiento por amor. El verdadero Don Juan es el de Tisbea, en Tirso de Molina, mujer brava y arisca con los hombres, pero que apenas ve a Don Juan se siente arder y pierde toda voluntad y freno: el Don Juan de doña Inés en Zorrilla. Y en lo que aventaja Zorrilla a Tirso es en haber exaltado poéticamente esta facultad diabólica de Don Juan. Don Juan no es Don Juan por haber ganado favores de infinitas mujeres con mentiras y promesas villanas, sino por haber arrebatado, aun cuando sea a una sola mujer, por seducción misteriosa; y empleo aquí la palabra seducción en su sentido propio, como en hechizo. De esto se olvidó Molière, o no lo echó de ver, acaso por el medio en que vivió. Su Don Juan es más natural, más como los pseudodonjuanes que conocemos; es frío, voluptuoso e incrédulo. El Don Juan español es un torbellino de pasiones, y, más que incrédulo, tiene algo del mismo demonio. ¡Qué bien ha visto esto Zorrilla, y qué bien lo expresó! Don Juan tiene algo del mal absoluto, con las añagazas gustosas e irresistibles del mal absoluto, que por lo mismo que es mal absoluto anda tan cerca de semejar bien absoluto, y que por tal lo tomemos. Nada hay que tanto se parezca a Dios como el mismo Diablo. Los santos, que son quienes más saben de estas cosas, lo aseguran...
También Clarín lo vió claro. He aquí algunas de sus palabras a este respecto. «Ana, clavados los ojos en la hija del Comendador, olvidaba todo lo que estaba fuera de la escena; bebió con ansiedad toda la poesía de aquella celda casta en que se estaba filtrando el amor por las paredes. ¡Pero, esto es divino! (tanto valiera decir que era diabólico), dijo volviéndose hacia su marido, mientras pasaba la lengua seca por sus labios secos. La carta de Don Juan escondida en el libro devoto, leída con voz temblorosa primero, con terror supersticioso después, por doña Inés, la proximidad casi sobrenatural de Tenorio; el espanto que sus hechizos supuestos producía en la novicia, que ya cree sentirlos; todo, todo lo que pasaba allí y lo que ella adivinaba, producía en Ana un efecto de magia poética, y le costaba trabajo contener las lágrimas.» Doña Inés no conocía de vista a Don Juan.
De los intérpretes de los muchos Tenorios madrileños nada hay que decir, ni en loanza ni en menosprecio. Con todo, me permitiré insinuar una pequeña observación, in genere, a los donjuanes, relativa al ritmo de los movimientos. Citaré, por último, otras frases con que un personaje de La Regenta, gran devoto del teatro clásico, comenta los aires y maneras de Don Juan, que lo incorporaba un actor que imitaba a Calvo:
«¡Qué movimientos tan artísticos de brazo y pierna...! Dicen que eso es falso, que los hombres no andamos así... ¡Pero debiéramos andar! Y así, seguramente andaríamos y gesticularíamos los españoles en el siglo de oro.»
Y añado, por mi cuenta, que sí, que andaban con garbo y airoso movimiento de brazos; por una razón, y es que no llevaban pantalones con bolsillos, ni americanas con bolsillos, ni gabanes con bolsillos. Esta verdad me la ha descubierto el Guerra, famoso torero. Cierta vez, este torero me encarecía «lo bonito y grasioso que era Lagartijo, lo bien que se movía y andaba, que sólo verle el paseíllo valía dinero». Y añadía: «Los toreros de ahora tienen tan mal ángel porque andan vestidos siempre de señoritos, con las manos en los bolsillos, y cuando se ponen el traje de luces, que no tiene bolsillos, no saben qué hacerse con las manos ni cómo mover los brazos.» Pues lo mismo les sucede a los actores modernos. Como en la mayor parte de las obras que representan se pasan la noche con las manos en los bolsillos, con gran naturalidad, cuando el atavío no tiene bolsillos no saben accionar ni moverse. Todo actor que
se estime debe hacer gimnasia a diario,
para dar elasticidad y gracia a los
movimientos y para evitar el
vientre. Porque eso de ver
un Don Juan tripudo...,
la verdad, es indecente.
![]()
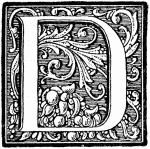 ESEABAMOS ARDIENTEMENTE ver al señor Morano. Desde que
este actor comenzó su temporada en el teatro de la Princesa,
aguardábamos la solemne coyuntura de su presentación al público; pero
esta solemne coyuntura se dilataba día tras día, y no llegaba nunca.
Cierto que el señor Morano estuvo saliendo al tablado histriónico
durante muchas noches seguidas, representando un buen número de piezas
teatrales. Y, sin embargo, no hacía su presentación de actor ante el
público. Expliquémonos. La primera parte de la temporada del señor
Morano se compuso de un repertorio naturalista. Y empleo el término
naturalista, no por exacto y expresivo, sino por acostumbrado.
Seguíamos, a través de la Prensa, la temporada del señor Morano.
Leíamos, en son de sumo encarecimiento, que tal o cual obra representada
por el señor Morano, era un prodigio de naturalidad; que en ella las
personas dramáticas se producían y hablaban como en la vida misma; que
el señor Morano se producía y hablaba en ella como en la vida misma.
Este linaje de encarecimiento no es de naturaleza a propósito para
sacudir nuestra acidia y atraernos hacia un teatro; antes al contrario,
nos mueve a rehuirlo. Porque la vida, eso que los gacetilleros llaman la
vida misma, es de tal condición que no exige que nos desatemos en
buscarla, sino que ella viene a nosotros, y por todas partes nos
estimula, nos cerca y nos saca de nosotros mismos. Esto quiere decir que
no vale la pena arrostrar todas las irritaciones y molestias que lleva
aparejado un espectáculo público—la pesada romería por el empedrado
madrileño, la atmósfera sofocante y fétida del teatro, la exigüidad del
asiento, la tortura de vecindades enojosas, la longitud de los
entreactos, y mil más—; digo que no vale la pena arrostrar todo esto
para ver a la postre lo que a todas horas estamos viendo. Una vez yo
tenía un portero muy impertinente. Hubiera pagado por no verlo delante.
En la misma casa vivía un actor cómico, el cual tomó de modelo al
portero para una de sus obrillas. Y resultó que, habiendo ido yo, por
casualidad, al teatro en donde se representaba la obrilla, hube de pagar
por ver una mala copia del original aquel que, por no verlo, yo hubiera
pagado con gusto. Tales son las desagradables paradojas del teatro
naturalista. Teatro naturalista que, por lo mismo que así se llama, es
el menos naturalista, pues de todas las afectaciones la peor es la
afectación de naturalidad.
ESEABAMOS ARDIENTEMENTE ver al señor Morano. Desde que
este actor comenzó su temporada en el teatro de la Princesa,
aguardábamos la solemne coyuntura de su presentación al público; pero
esta solemne coyuntura se dilataba día tras día, y no llegaba nunca.
Cierto que el señor Morano estuvo saliendo al tablado histriónico
durante muchas noches seguidas, representando un buen número de piezas
teatrales. Y, sin embargo, no hacía su presentación de actor ante el
público. Expliquémonos. La primera parte de la temporada del señor
Morano se compuso de un repertorio naturalista. Y empleo el término
naturalista, no por exacto y expresivo, sino por acostumbrado.
Seguíamos, a través de la Prensa, la temporada del señor Morano.
Leíamos, en son de sumo encarecimiento, que tal o cual obra representada
por el señor Morano, era un prodigio de naturalidad; que en ella las
personas dramáticas se producían y hablaban como en la vida misma; que
el señor Morano se producía y hablaba en ella como en la vida misma.
Este linaje de encarecimiento no es de naturaleza a propósito para
sacudir nuestra acidia y atraernos hacia un teatro; antes al contrario,
nos mueve a rehuirlo. Porque la vida, eso que los gacetilleros llaman la
vida misma, es de tal condición que no exige que nos desatemos en
buscarla, sino que ella viene a nosotros, y por todas partes nos
estimula, nos cerca y nos saca de nosotros mismos. Esto quiere decir que
no vale la pena arrostrar todas las irritaciones y molestias que lleva
aparejado un espectáculo público—la pesada romería por el empedrado
madrileño, la atmósfera sofocante y fétida del teatro, la exigüidad del
asiento, la tortura de vecindades enojosas, la longitud de los
entreactos, y mil más—; digo que no vale la pena arrostrar todo esto
para ver a la postre lo que a todas horas estamos viendo. Una vez yo
tenía un portero muy impertinente. Hubiera pagado por no verlo delante.
En la misma casa vivía un actor cómico, el cual tomó de modelo al
portero para una de sus obrillas. Y resultó que, habiendo ido yo, por
casualidad, al teatro en donde se representaba la obrilla, hube de pagar
por ver una mala copia del original aquel que, por no verlo, yo hubiera
pagado con gusto. Tales son las desagradables paradojas del teatro
naturalista. Teatro naturalista que, por lo mismo que así se llama, es
el menos naturalista, pues de todas las afectaciones la peor es la
afectación de naturalidad.
Cortamos aquí estas consideraciones sobre el naturalismo, porque el asunto es de tanto momento que sobre él hemos de volver con insistencia. Como que el problema del teatro contemporáneo, y más en general aún, del arte contemporáneo, estriba en concluir con el absurdo de lo que se llama naturalismo, mal llamado.
En resolución, y es a lo que íbamos, que el señor Morano ha estado representando, en la primera parte de la temporada, obras que pudiéramos denominar en zapatillas, obras en que el comediante anda por la escena como andaría por su casa. En estas obras, al actor no se le exige que sea propiamente un actor, sino que siga siendo en público como es en la vida privada. En este sentido el señor Morano dilataba la coyuntura de presentarse al público como tal actor. Lo que estuvo haciendo fué simplemente presentarse como don Francisco Morano, caballero particular, de maneras mejores o peores, y desde luego muy señor nuestro de toda nuestra consideración, claro está que extramuros o a lo más en los aledaños del arte escénico.
Para la presentación del actor es fuerza que haya una obra en que el actor incorpore el carácter—la manera íntima de reaccionar ante la realidad—de un hombre y no como acontece en el teatro llamado naturalista, que el actor se reduce a mostrar las maneras externas de un individuo social.
Se anunció Hamlet. Acudimos al teatro a ver al señor Morano como Hamlet. Era la primera vez que veíamos al señor Morano. Ansiábamos recibir de su arte, acoplado al de Shakespeare, las emociones más puras y elevadas. Habíamos leído que era un magno y genial actor, y solemos fiar en la opinión ajena.
Apenas apareció ante nuestros ojos el señor Morano y emitió las primeras palabras, echamos de ver la imposibilidad física en que se halla para ser un gran actor. Para esto se requiere cierta dignidad corporal, cierta relación clásica de proporciones en los miembros y ciertas cualidades fisiológicas en la voz. No van tan lejos estos requerimientos que se pida al actor hermosura y perfección de rostro y cuerpo tan cumplidas como las de aquel Milón de Crotona, a quien los griegos elevaron a la jerarquía de semidiós en razón de su belleza Basta con la relación clásica de los miembros; esto es, que la cabeza sea pequeña, el cuello elevado, hombros anchos, cintura enjuta y sin vientre, caderas angostas, brazos y piernas en buena medida y robustez. Basta con la dignidad corporal; esto es, actitudes mesuradas y siempre conformes a un cierto compás. Basta con que la voz sea plástica y emotiva. El señor Morano tiene la cabeza evidentemente voluminosa, defecto que se acusaba con señalada comicidad en Hamlet, a causa del hiperbólico pelucón que se había encasquetado. Es cuellicorto, de vientre asaz rotundo y piernas harto frágiles, dada la corpulencia del torso. Su pergeño en Hamlet evocaba más bien el recuerdo de Cuasimodo. Ello podrá corregirse y disimularse con malicia y fáciles recursos de tocador y guardarropa. En cuanto a la dignidad o prestancia de la figura, el señor Morano parece no conceder atención a esta circunstancia; sus movimientos son siempre descompasados y violentos. Y, sin embargo, no es posible olvidar que el teatro tiene estrecho parentesco con la escultura, ya desde sus orígenes. Las figuras en la escena querían los griegos que se agrupasen con un orden escultórico, equilibrado y armonioso, al modo de un friso en relieve exento. El actor debe tener presente en todo punto que sus actitudes sean en alguna manera un tema escultórico. En cuanto a la voz, el señor Morano peca por exceso. No es voz, es un vozarrón. Este volumen sobrado de la voz trae consigo consecuencias bastante penosas, así para el usufructuario del susodicho vozarrón como para el espectador paciente; tales son: la falta de gracia y agilidad en la dicción, porque es evidente que no se pueden hacer juegos malabares con un colchón; la proclividad o propensión al bramido, que en jerga teatral se denomina latiguillo, con que tan cómodamente se agitan el entusiasmo de los cándidos y las manos de esos cuadrumanos de la claque, pues por el ruido que meten se dijera que aplauden a cuatro manos; el traumatismo auditivo del espectador, y otras no menos penosas. La cantidad de voz del señor Morano es copiosa con exageración. La calidad es fría, apática e incolora; el timbre, mate y oxidado. Por fría, es voz que puede servir para expresar superficies del carácter, apariencias y externidades, como la violencia, la petulancia; pero no discretos y púdicos caudales recónditos; por ejemplo, la ternura. Por apática, se manifestará a veces con energía puramente mecánica, pero sin pathos, sin pasión comunicativa, que es la sustancia del drama. Por incolora, es árida en los recitados descriptivos. Se creerá que el sugerir con palabras emociones que afectan a los ojos corresponde al autor y no al actor dramático. Y es un error. Esa virtud sobrenatural (más allá del naturalismo) reside en la calidad de la voz, en sus aleaciones de tono, modulaciones y vibraciones. He aquí un caso, por vía de explicación. Cuando, en el segundo acto de El alcalde de Zalamea, Pedro Crespo se acerca a una ventana y ve alejarse a su hijo, rumbo a la guerra, Calderón no pone en labios del alcalde descripción ninguna de paisaje, sino consideraciones breves dentro del orden de los afectos humanos; que el padre no se halla a la sazón en estado de moverse con la admiración estética del paisaje. Pues bien: don Enrique Borrás habla en aquellos momentos de tal suerte, que el espectador cree contemplar el ancho paisaje por donde camina el hijo de Pedro Crespo, y así, a la emoción lírica de la situación se añade una emoción compleja de carácter pictórico. Por lo que atañe al timbre de la voz, el ser mate, oxidado como de esquilón hendido, le quita otra emoción complementaria, la de musicalidad. En suma, el señor Morano tiene facultades laríngeas, pero le falta voz dramática. Es como un navío con mucho trapo, pero sin viento.
El linaje de deficiencias que hemos señalado impiden en quien de ellas adolece subir a la cima del arte escénico. No son ciertamente reputables al designio o voluntad de quien las padece. Si yo me he detenido a enumerarlas—con toda serenidad e imparcialidad—es por corregir, en cuanto me sea dado, el daño que provoca en la pública opinión ese frenesí báquico de la prensa diaria que no vacila en ungir de genio, muchas veces con evidente ironía y palmario desdén, a todo el que vive en público, con lo cual hemos llegado a términos de tan tenebroso confusionismo que para saber dónde pisamos hemos de andar a tientas.
Yo creo lealmente que el señor Morano tiene condiciones para ser un actor estimable, pese a sus deficiencias físicas, si él se propusiera ser un actor estimable. Y me conviene hacer constar, de paso, que en la escala de los elogios, para mí, el de estimable es quizá el más alto. Lo malo es que se me figura que al señor Morano no le hace gracia ser un actor estimable. Lo malo es que se me figura que el señor Morano no se conforma con menos que con ser un actor genial. Y peor aun es que, siendo el genio refractario a toda escuela, sin embargo, el señor Morano sigue los dictados y recetas de una escuela que ya teníamos olvidada y, la verdad, creíamos que ya estaba enterrada. La escuela de fingir genialidad; esa escuela, común a actores y oradores, que confunde la pasión con el alarido, el gesto con la mueca, el ademán con la gran neurosis, el matiz con el salto de montaña rusa, que va del pianísimo inaudible al estampido de cañón. ¿Y a esto es a lo que se llama naturalismo? Por lo que a mí respecta, jamás en la vida me he tropezado con este linaje de energúmenos, archivos vivientes del visaje, personificaciones del movimiento continuo y del baile de San Vito.
El señor Morano ha interpretado Hamlet por un procedimiento epiceno. En partes, según la escuela de montaña rusa. En partes, según la escuela del naturalismo en zapatillas. Aquellas obras que, como Hamlet, están urdidas con la delgada urdimbre de los problemas eternos del espíritu humano, es pecaminoso y funesto interpretarlas por procedimientos epicenos. Es como si para ver una bella estatua sumergimos la mitad de ella en agua, con lo cual la quebramos y achatamos. Agua, aire u otro ambiente cualquiera más sutil, la atmósfera en que se envuelve ha de tener unidad.
Es excusado declarar que no me empuja animadversión ninguna hacia el señor Morano. Yo quisiera que el señor Morano fuera, en efecto, un gran actor, un actor perfecto. La culpa no es mía, ni de él tampoco. La culpa no es de nadie, o, si acaso, lo será de la naturaleza misma de las cosas. Quiero decir que quizá sea imposible que haya un actor verdaderamente grande, acabado, perfecto y tal que a todo el mundo satisfaga. En todas las demás artes se puede llegar a la perfección, o, cuando menos, a un grado de excelencia que linde con la perfección. En el arte escénico, no. En las demás artes el artista puede inspirarse en un ideal de perfección, porque goza la libertad de poner límites a su obra, conforme a su sensibilidad y facultades, y dentro de este recinto que él, a su arbitrio, traza y delimita, le es fácil apurar los medios de expresión, depurándolos más cada día. Por ejemplo: el pintor puede seleccionar, como materia estética para su obra total, la figura, el paisaje o la naturaleza muerta. Dentro de la figura, puede inclinarse a los cuadros de composición o al retrato. El paisajista puede circunscribirse a una manera única de paisaje; jardines, cumbres nevadas, crepúsculos, grandes perspectivas, etc, etc., y aun a un linaje exclusivo de árboles. Claro es que, cuanto más se limite la materia estética, más probabilidades habrá de acercarse a la perfección, a la maestría. Otro tanto ocurre con el escritor. El escritor puede, si le place, y sin menoscabo de su fama, escribir solamente en prosa o solamente en verso; puede, y en ocasionas, debe, cultivar solamente un género de poesía, conforme a su sensibilidad y facultades. Tan perfecto puede ser un poeta jocoso como un poeta lamentoso un poeta pastoral como un poeta cívico, un poeta lírico como un poeta épico, cada cual en su orden. Son, pues, todas estas artes, susceptibles de perfección, porque el artista puede limitarse. Mas el arte del actor es, por naturaleza, ilimitado. Exige del artista universalidad de sensibilidad y de facultades. Sensibilidad y facultades para la música, ya que el elemento musical es un hemisferio del arte escénico; recitado y coro valen tanto como melodía y armonía. Actor que carece de sensibilidad y facultades melódicas no habla, emite aire desagradablemente sonoro. Actor que carece de sensibilidad y facultades armónicas convertirá el diálogo y la voz coral de las muchedumbres, si por ventura intervienen en la obra representada, en un ruido de patulea, siendo así que los diversos timbres del diálogo y la sonoridad de la muchedumbre tienen un valor de unidad armónica. El actor debe poseer sensibilidad y facultades pictóricas, pues la visualidad del color es otro elemento del arte escénico. Sin esta sensibilidad y facultades para la estética del órgano visual, el actor habrá, por fuerza, de confiar al acaso la selección de su atavío, del de sus subordinados, del atalaje y decorado de la escena. De la propia suerte que toda obra dramática debe ser, auditivamente, una sinfonía, debe ser, visualmente, una armonía de color. Tanto como cualquier otro factor, la manera de vestir y presentar una obra puede determinar su éxito, y, en todo caso, es imprescindible para su plena realización artística. No se alude aquí a las ricas telas y los muebles de precio. Con rasos y tisúes y costosos muebles, todos hemos visto obras que revelaban, en el director de escena, absoluta ausencia de sentido artístico y de buen gusto. Por el contrario, es empeño hacedero dar una sensación artística con telas baratas y un ajuar modesto. Es cuestión de saber entonar el conjunto. Las pocas veces que en Madrid hemos visto la escena artísticamente aderezada y las figuras artísticamente vestidas no ha sido en los grandes teatros, sino en las salas de variedades; cierto que de raro en raro. En este sentido, Tórtola Valencia ha sido una iniciadora; iniciadora de un arte en el cual ningún gran empresario ni actor ha tenido a bien iniciarse. Y, sin embargo, los arreos de la Tórtola Valencia, vistos de cerca, en su camarín, eran sobremanera humildes y simples. Porque así como el protagonista de un cuadro es la luz, por cuya virtud todo se transfigura, en la zona pictórica del arte escénico la realidad suprema es igualmente la luz. Actor que ignore el goce de la luz y los secretos de la luz con que ha de mostrarse en escena, será siempre un actor deficiente. El actor ha de poseer sensibilidad y facultades escultóricas, por las razones que hemos apuntado en nuestro último ensayo. Ha de poseer también sensibilidad y facultades para todos los géneros literarios. Tomemos, como ejemplo aclaratorio, la representación de una obra cualquiera de Shakespeare. En ella hallaréis, de seguro, muestra, y aun diremos modelo y arquetipo de todos los géneros literarios: de la novela, por la manera de desarrollar la fábula y de presentar los caracteres; de la literatura ética, sentenciosa y docente, pues cada personaje encierra, al fin y a la postre, la síntesis de una norma moral; de esa literatura, de todo punto sutil y casi etérea, que llamaríamos platónica, cuya sustancia es el éxtasis del comprender, del penetrar, del puro conocer, emoción intelectual, aunque estas dos palabras, a primera vista, se dijera que no se avienen; de todas las variedades de la poesía, la épica, la patética, la lírica en todos sus visos y gradaciones, la bucólica, la satírica y la bufa sin intención satírica, todas, en suma. Por esta razón, lectores y comentadores de Shakespeare sostienen que este autor es irrepresentable. Pero es que toda obra que merezca la pena de representarse es igualmente irrepresentable.
Sin la satisfacción de todas las exigencias enumeradas, no imagino cómo pueda haber un actor perfecto. Ni tampoco imagino cómo pueda haber hombre capaz de satisfacerlas.
A causa de la ilimitación de la materia estética que se le ofrece, el actor está condenado a no alcanzar la perfección del arte escénico. Es inconcebible el actor universal. Así como los pintores, aun los más afamados, repiten de continuo un tipo de mujer, los actores, aun los de mayor nombradía, en habiéndolos visto en dos o tres obras características, están ya vistos para siempre. No crean nuevos personajes; reproducen el tipo ya creado. Pues precisamente estos actores son los que tengo por buenos, aun cuando, vulgarmente y con error, se entienda que el buen actor ha de ser diferente de sí mismo en cada obra. Si la perfección sólo se alcanza mediante la limitación impuesta a la obra, siendo, como es, el arte escénico ilimitado, el actor debe, en fuerza de estudio y con sumo tino, crearse a sí mismo una limitación, si aspira a la excelencia, cuando no a la perfección.
El error de quienes entienden que el buen actor debe ser diferente de sí mismo en cada obra, proviene de creer que el arte escénico es simulación. El arte escénico, como cualquier otro arte, es, fundamentalmente, sinceridad.
Si el arte del actor ha de ser, ante todo, sincero, henos aquí que al primer paso tropezamos ya con la primera limitación que el actor debe imponerse. Debe formarse un repertorio de aquellos caracteres dramáticos homogéneos y semejantes, por la naturaleza de sus pasiones y la manera de reaccionar ante la vida, a la sensibilidad del actor que ha de representarlos, y a propósito para que hallen en las facultades de dicho actor expresión cumplida y conmovedora. Es decir, que, lo primero, el actor debe limitarse a vivir escénicamente aquellos caracteres que convienen con el suyo, que le emocionan en lo más recóndito de sus entrañas y le captan el espíritu en su totalidad. En la representación de estos personajes le es lícito adoptar procedimientos realistas (realistas, no naturalistas). Pero como quiera que la gran mayoría de las creaciones no convendrán con su sensibilidad y facultades, y, de otra parte, no podrá eximirse de representarlas (ya que el arte dramático no se ha hecho para ofrecer coyuntura en que el actor vanidoso se muestre, como imagina el señor Morano, sino con fines más provechosos, altos y trascendentales), en casos tales el actor deberá impersonalizar, despersonalizar al personaje en cuanto le sea dado, deberá reducir la parte realista de la acción a una extrema sobriedad y encomendar la expresión del carácter a la voz, a modo de eco de un espíritu. Sara Bernhardt, en Hamlet, era no más que una estatua inmóvil, tras de una bruma, y una voz, que no se sabía de donde venía. He aquí un dechado para representar todo un linaje de obras de difícil encarnación.
En resolución: limitación del actor por medio de la sinceridad.
Respecto a las demás exigencias que antes enumerábamos, la mayor parte de ellas se satisfacen con laboriosidad y estudio.
Cuando el arte escénico es simulación, entonces carece de seriedad. Se dirá que el teatro es una diversión, que al teatro se va a divertirse. Quizá se añada que el arte ha sido un juego en sus orígenes y que siempre conserva, en su esencia, algo de juego. Bien. Pero es que el primer postulado del juego y la primera condición para el juego es la seriedad. Seriedad que no consiste en la gravedad del rostro o en las palabras severas, sino en una como graciosa enajenación de la propia vida y voluntario sometimiento a una ley que nosotros no hemos estipulado. Sin esta plenitud de entrega de nuestra vida y esta disciplina a una ley rígida, no hay juego ni diversión. El juego, para que sea juego, no se puede tomar en broma. La seriedad del juego puede ir acompañada de la risa, pero no de la broma. Juego en que se hace trampas, no nos divierte. Porque la trampa es la mayor falta de seriedad; es la simulación, la insinceridad. Los juegos de azar son los juegos más divertidos, porque son los más serios. Se juega en ellos hasta con la muerte, y muchas veces la muerte gana la partida.
Pues bien: el arte dramático español contemporáneo y el arte escénico español contemporáneo son tan aburridos (con raras excepciones) porque son meras simulaciones, porque carecen de seriedad. Por eso el público cada día se aparta más de los teatros, aburrido de las trampas.
El señor Morano se pone barbas postizas de todas las formas imaginables, representa con naturalidad todos los personajes imaginables, se viste con todos los colores imaginables, da todos los gritos imaginables, se pone en todas las posturas imaginables haciendo todas
las muecas imaginables y eyaculando
todos los estertores imaginables;
pero el señor Morano, como
actor, carece de seriedad.
Este es su
único defecto.
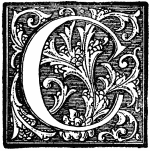 REEMOS SINCERAMENTE que los únicos valores positivos en
la literatura dramática española de nuestros días (nos referimos tan
sólo a los autores en activo, a los que proveen de obras los
escenarios), son don Benito Pérez Galdós, y, en un grado más bajo de la
jerarquía, los señores Alvarez Quintero y don Carlos Arniches. (No
aspiramos a imponer a nadie nuestra opinión. Cuantas opiniones se
sustenten a este respecto, nos parecen muy respetables).
REEMOS SINCERAMENTE que los únicos valores positivos en
la literatura dramática española de nuestros días (nos referimos tan
sólo a los autores en activo, a los que proveen de obras los
escenarios), son don Benito Pérez Galdós, y, en un grado más bajo de la
jerarquía, los señores Alvarez Quintero y don Carlos Arniches. (No
aspiramos a imponer a nadie nuestra opinión. Cuantas opiniones se
sustenten a este respecto, nos parecen muy respetables).
Así como la obra dramática de don Benito Pérez Galdós es obra íntegra y perfecta, en la cual la diversidad de elementos sociales, históricos, éticos y estéticos se funden con rara armonía y grandeza, en la obra de los señores Alvarez Quintero y de don Carlos Arniches, bien que no sea de tan alta complexión como la obra galdosiana, se hallan vitalmente encarnados cuándo unos, cuándo otros, algunos de aquellos elementos, dándole, sin duda, una fuerza de continuidad y permanencia con que presumo que ha de resistir los ultrajes del tiempo. La realidad y la gracia son los elementos que, sobre todo, avaloran la obra de los señores Alvarez Quintero y de don Carlos Arniches. En cuanto a la realidad, me parece que son más densas de realidad las obras del señor Arniches que las de los señores Quintero. En cuanto a la gracia, me parece que la de los señores Quintero es de más noble alcurnia que la del señor Arniches. No ignoro que habrá quien me salga al paso afirmando que el pueblo bajo de Madrid y Andalucía no son tales y como aparecen en la obra de don Carlos Arniches y de los señores Alvarez Quintero; que estos autores inventan y falsifican a su placer. No seré yo quien lo niegue. No conozco bastante al pueblo bajo madrileño ni la región andaluza para dictar veredicto sobre su parecido o desemejanza con las obras aludidas; ni me importa. Precisamente, ese mal llamado inventar y falsificar es lo que, en términos de arte, se denomina crear. La creación artística no se concibe que sea copia mecánica de la realidad exterior, ni la realidad artística es tal realidad, por doblarse meticulosamente a imitar la realidad exterior. La realidad artística es una realidad sui generis. Las obras de arte son reales o no lo son, viven o no viven, en virtud de un don peregrino de que está dotado el verdadero artista, el don de crear, que no porque se ajusten o aparten del modelo imitado. Para juzgar de la realidad de una obra no necesitamos cotejarla con el modelo, ni siquiera se nos ocurre de primera intención que haya podido tener modelo.
Hallábame yo en el estreno de La Malquerida, que, por cierto, fué clamorosamente ovacionada. Durante todo el primer acto, allí no sucedía cosa de interés. Unos hombres y unas mujeres de pueblo entraban y salían; se decían futilidades...; total, nada. Terminado el acto, se me acercó un admirador del autor.
—¿Qué le ha parecido a usted?—me preguntó.
—¡Pss! A mí, nada—le respondí, encogiéndome de hombros.
—Es un acto maravilloso de ambiente—aseguró el otro con mucho calor.
—¿De ambiente? ¿De qué ambiente?—interrogué, ya interesado.
—De ambiente de la Alcarria—respondió el otro con absoluta ingenuidad y mal reprimido entusiasmo, y añadió:—Es la realidad misma.
—¿La realidad? ¿Qué realidad?—volví a preguntar.
—La de la Alcarria—respondió el otro, asombrado de que yo no alcanzase a entenderle y mostrando la más benévola disposición por traer la luz a mi espíritu.
—Yo no he estado nunca en la Alcarria—hube de confesar, un tanto mohíno y ruboroso, temiendo que mi internuncio me echase en cara no haber ido a la Alcarria antes del estreno.
—Pues este acto es la realidad misma.
Y, sin hacerme reproche alguno, comenzó a explicarme cómo las mujeres de la Alcarria hablan exactamente como aquellas mujeres que salían a escena, y otra porción de similitudes, con extremado detalle.
—Por lo que usted cuenta, calculo que ha vivido usted mucho tiempo en la Alcarria—hube de observar, con intachable buena fe.
Mi hombre se corrió, se puso rojo hasta las uñas y murmuró:
—No, señor. No he estado nunca en la Alcarria, pero me han asegurado que el acto es una copia exacta.
Yo acudí en su ayuda:
—No tiene usted por qué sonrojarse. Usted es un hombre ingenuo que ha oído pregonar como raro primor artístico, esa fidelidad imitativo-alcarreña, y así lo repite usted. Si el acto es la realidad misma, o deja de serlo, no lo hemos de decidir por comparación con lo que ocurre en la Alcarria. La realidad artística es una realidad superior, imaginativa, de la cual participamos con las facultades más altas del espíritu, sin exigir el parangón con la realidad que haya podido servirle de modelo o inspiración; antes al contrario, rehuímos ese parangón, que anularía la emoción estética y concluiría con la obra de arte, o la reduciría a un tedioso pasatiempo. ¿Se figura usted que para gozar de la realidad artística del cuadro de Rafael, titulado Desposorio de la Virgen, por ejemplo, necesitamos conocer personalmente al Padre Eterno y a los santos y personajes que aparecen en la pintura? ¿Puede usted creer que para juzgar de la realidad artística de Velázquez nos sea imprescindible que vuelvan a la vida y se echen a pasear por el Museo del Prado, para nuestro particular beneficio, reyes, príncipes, princesas, meninas, bufones, jayanes, y tanto hombre y mujer, de toda condición, como Velázquez pintó? Y para juzgar de la realidad artística de la música, ¿qué término de comparación buscaría usted? En resolución: que si ese acto le ha dado la emoción sincera de la realidad, es real, a pesar de su parentesco alcarreño. Ahora que muchas veces se toma por realidad artística lo que no es sino aparente parecido con la realidad histórica y pasajera. De aquí las famas fugaces y las reputaciones caedizas. Pero el tiempo lo va depurando todo; las realidades simuladas se desvanecen, consumen y olvidan, y sólo perduran las realidades artísticas verdaderas, aquellas que tienen una vida propia, y no el mentido y breve reflejo de las vidas ajenas y transitorias.
No recuerdo si fueron éstas, puntualmente, mis palabras. En sustancia, sí. De todas suertes, el episodio es rigurosamente histórico.
Pienso que con esto queda patente lo que entiendo por realidad artística. Pues este don de crear un mundo imaginado y darle realidad, presumo que nadie, como no esté cegado de pasión, ha de negar que se acredita y manifiesta generosamente en la parte más extensa de la obra de los señores Alvarez Quintero. Ahora que este don está en ellos limitado a las realidades volanderas, lindas y superficiales, ora graciosas, ora melancólicas. En mi sentir, cuantas veces los señores Alvarez Quintero han pretendido asomarse al horno donde se forjan las realidades profundas y trascendentales, el vaho del fuego les ha cegado la pupila; inclináronse a tientas por ver si alcanzaban algo; salieron con ello a mostrarlo a las gentes, pensando conducir en las manos el metal más noble e incorruptible, y, ciegos aún, no podían ver que eran escorias. Esa actitud con que en diversas coyunturas han mostrado orgullosamente la escoria por oro, parecerá, según se mire, si con ánimo malicioso, ridícula, si con ánimo generoso, simpática, que, al fin y al cabo, el aspirar a lo más siempre es
loable, y los grandes empeños merecen
aprobación, alcáncense o no. (Me
he servido de la alegoría porque,
siendo lo menos claro,
en casos como éste
resulta lo más
claro.)
![]()
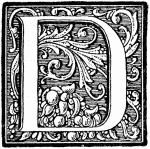 ICEN QUE EXQUISITA JOYA, QUE HA FUNDIDO EN SU TURQUESA
EL SEÑOR DE VILLAESPESA,
ICEN QUE EXQUISITA JOYA, QUE HA FUNDIDO EN SU TURQUESA
EL SEÑOR DE VILLAESPESA,
[C] Jacinto Ruiz de Mendoza, el llamado «Teniente Ruiz», no murió el 2 de mayo de 1808, sino el 13 de marzo de 1809, en Trujillo.
| Los errores corregidos: |
|---|
| la vida se ha de tomar en serio=> la vida se ha tomar en serio {pg 44} |
| lo monstruoso, y se convienten=> lo monstruoso, y se convierten {pg 45} |
| Que el Gobierno no se inmiscua en=> Que el Gobierno no se inmiscuya en {pg 79} |
| que es la medula=> que es la médula {pg 82} |
| no siempre acampañó el éxito=> no siempre acompañó el éxito {pg 128} |
| señor Banavente es como si un hombre=> señor Benavente es como si un hombre {pg 139} |
| La princesa Bebe=> La princesa Bebé {pg 145} |
| y agradables algunas de ellos=> y agradables algunos de ellos {pg 181} |
| o bien es permitible la alusión=> o bien es permisible la alusión {pg 185} |
| Adviértase que el tálamo elegido para los deposorios=> Adviértase que el tálamo elegido para los desposorios {pg 189} |
| nous veut-on avec cette sempiternelle sobriéte=> nous veut-on avec cette sempiternelle sobriété {pg 200} |
| El mismo monsieur Francis de Croisset, antor=> El mismo monsieur Francis de Croisset, autor {pg 224} |
| Habíamos leido que era un magno y genial=> Habíamos leído que era un magno y genial {pg 240} |
| actor hermosura y perfeccion=> actor hermosura y perfección {pg 240} |