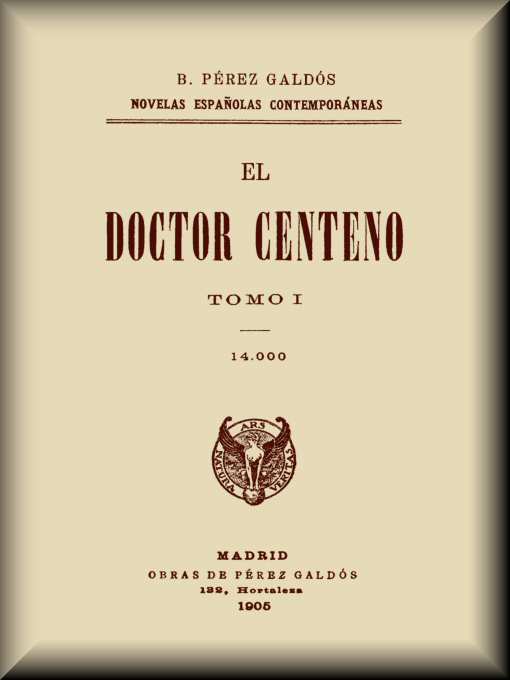
Title: El Doctor Centeno (Tomo I)
Author: Benito Pérez Galdós
Release date: June 3, 2018 [eBook #57263]
Language: Spanish
Credits: Produced by Josep Cols Canals, Ramon Pajares Box and the
Distributed Proofreading team at DP-test Italia.
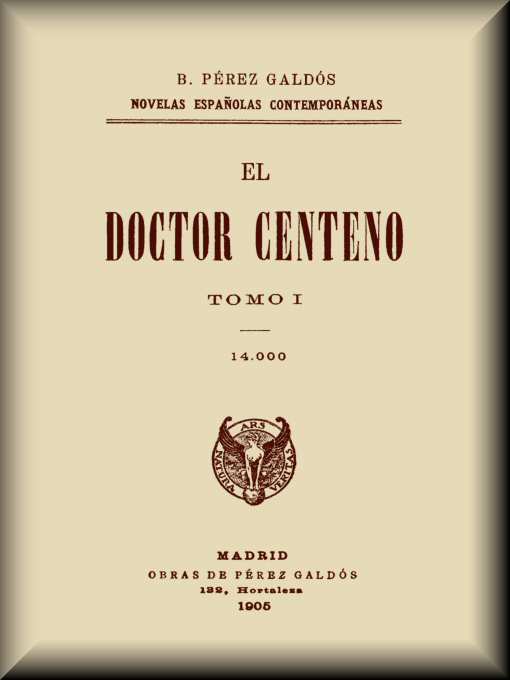
[p. 1]
[p. 2]Es propiedad. Queda hecho el depósito que marca la ley. Serán furtivos los ejemplares que no lleven el sello del autor.
[p. 3]
B. PÉREZ GALDÓS
NOVELAS ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS
EL
DOCTOR CENTENO
TOMO I
14.000

MADRID
OBRAS DE PÉREZ GALDÓS
132, Hortaleza
1905
[p. 4]
EST. TIP. DE LA VIUDA É HIJOS DE TELLO
IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.
Carrera de San Francisco, 4.
[p. 5]
EL DOCTOR CENTENO
INTRODUCCIÓN Á LA PEDAGOGÍA
Con paso decidido acomete el héroe la empinada cuesta del Observatorio. Es, para decirlo pronto, un héroe chiquito, paliducho, mal dotado de carnes y peor de vestido con que cubrirlas; tan insignificante, que ningún transeunte, de éstos que llaman personas, puede creer, al verle, que es de heróico linaje y de casta de inmortales, aunque no esté destinado á arrojar un nombre más en el enorme y ya sofocante inventario de las celebridades humanas. Porque hay ciertamente héroes más ó menos talludos que, mirados con los ojos que sirven para ver las cosas usuales, se confunden con la primera mosca que pasa ó con el silencioso, común é incoloro insectillo que á nadie molesta, y ni siquiera merece que el buscador de alimañas lo coja para engalanar su colec[p. 6]ción entomológica... Es un héroe más obscuro que las historias de sucesos que aún no se han derivado de la fermentación de los humanos propósitos; más inédito que las sabidurías de una Academia, cuyos cuarenta señores andan á gatas todavía, con el dedo en la boca, y cuyos sillones no han sido arrancados aún al tronco duro de las caobas americanas.
Esto no impide que ocupe ya sobre el regazo de la madre Naturaleza el lugar que le corresponde, y que respire, ande y desempeñe una y otra función vital con el alborozo y brío de todo sér que estrena sus órganos. Y así, al llegar al promedio de la cuesta, á trozos escalera, á trozos senda mal empedrada y herbosa, incitado sin duda por los estímulos del aire fresco y por el sabroso picor del sol, da un par de volteretas, poniendo las manos en el suelo, y luego media docena de saltos, agitando á compás los brazos como si quisiera levantar el vuelo. Desvíase pronto á la derecha y se mete por los altibajos del cerrillo de San Blas; vuelve á los pocos pasos, vacila, mira en redondo, compara, escoge sitio, se sienta...
Es un señor como de trece ó catorce años, en cuyo rostro la miseria y la salud, la abstinencia y el apetito, la risa y el llanto han confundido de tal modo sus diversas marcas y cifras, que no se sabe á cuál de estos dueños pertenece. La nariz es de éstas que llaman socráticas,[p. 7] la boca no pequeña, los ojos tirando á grandes, el conjunto de las facciones poco limpio, revelando escasas comodidades domésticas, y ausencia completa de platos y manteles para comer; las manos son duras y ásperas como piedra. Ostenta chaqueta rota y ventilada por mil partes, coturno sin suela, calzón á la borgoñona, todo lleno de cuchilladas, y sobre la cabeza greñosa, morrión ó cimera sin forma, que es el más lastimoso desperdicio de sombrero que ha visto en sus tenderetes el Rastro.
De aquellos incomprensibles bolsillos del chaquetón saca mi hombre, á una mano y otra, diversas cosas. Por este agujero aparece un pedazo de chocolate; por aquella hendidura asoma un puro de estanco; por el otro repliegue déjanse ver sucesivamente dos zoquetes de empedernido pan; de aquel jirón, que el héroe sacude, caen ó llueven seis bellotas y algunos ochavos y cuartos; más abajo se descubre un papelillo de fósforos; por entre hilachas salen tres plumas de acero, un trozo de lápiz, higos pasados, un periódico doblado, con los dobleces rotos y ennegrecidos... Aparta con diligente mano aquellos objetos que hasta ahora no se consideran digestivos, desenvuelve y tiende sobre el suelo el periódico á modo de mantel, y sobre él va poniendo los varios artículos de comer y fumar. Se coloca bien, echando una pierna á cada lado del papel; quita, pone, cla[p. 8]sifica, ordena, se recrea en su banquete y lo despacha en dos credos.
No se meterá el historiador en la vida privada, inquiriendo y arrojando á la publicidad pormenores indiscretos. Si el héroe usa una de las plumas de acero, como tenedor, para pinchar un higo; si se lleva á la boca con gravedad el pedazo de pan, mordiendo en él con limpieza y buena crianza; si hay, en suma, en su alborozado espíritu un gracioso prurito de comer como los señores, ¿por qué se ha de perder el tiempo en tales niñerías? Más importante es que el historiador, con toda la tiesura, con toda la pompa intelectual que pide su oficio, se remonte ahora á los orígenes de aquella propiedad, y escudriñe de dónde proceden las bellotas, de dónde el fiero cigarrote, los higos, el pan y demás provisiones, con lo cual, si sale airoso de su empresa y lo descubre todito, se acreditará de sabio averiguante, que es lo mejor para tener crédito y laureles sin fin. Llevado de su noble anhelo, baraja papeles, abofetea libros, estropea códices, destripa legajos, y al fin ofrece á la admiración de sus colegas los siguientes datos, preciosa conquista de la sabiduría española:
Á 10 de Febrero de 1863, entre diez y once de la mañana, en la Ronda de Embajadores, fué mi hombre obsequiado con bellotas por una vendedora de aquel artículo, de otro que lla[p. 9]man cacahuet, de papelillos de fósforos y avellanas. Veintitrés mil razones se emplean para demostrar la probabilidad de que esta esplendidez fuera recompensa de uno ó de varios servicios, quizás recados á la vecina, ir á comprar dos libras de jabón, ó traer un saco de ropa desde el lavadero de las Injurias. Y de igual modo aparecen sacadas de la obscuridad de los tiempos pretéritos la procedencia de las demás vituallas y del cigarro, si bien en esto último hay dos versiones, igualmente remachadas con poderosa lógica. ¿Se lo encontró en la calle? ¿Se lo dió Mateo del Olmo, sargento primero de artillería montada?... Basta. Esta sutil erudición no es para todos, por lo cual la suprimimos. Adelante.
Después de comer como los señores, piensa mi hombre que fumarse ricamente un puro es cosa también muy conforme con el señorío. ¡Lástima no tener fósforos de velita para echar al viento la llama y encender, á estilo de caballero, en el hueco de la mano! El héroe coge el cigarro, lo examina sonriendo, le da vueltas, observa la rígida consistencia de las venas de su capa, admira su dureza, el color verdoso de la retorcida hierba, toda llena de ráfagas negras y de costurones y cicatrices como piel de veterano. Parece, por partes, un pedazo de cobre oxidado, y por partes longaniza hecha con distintas substancias y despojos vegetales. ¡Y[p. 10] cómo pesa! El héroe lo balancea en la mano. Es soberbia pieza de á tres... ¡Fuego!
Un papelillo entero de mixto se consume en la empresa incendiaria; pero al fin el héroe tiene el gusto de ver quemada y humeante la cola del monstruo. Éste se defiende con ferocidad de las quijadas, que remedan los fuelles de Vulcano. Lucha desesperada, horrible, titánica. El fuego, penetrando por los huecos de la apretada tripa, abre largas minas y galerías, por donde el aire se escapa con imponentes bufidos. Otras partes del monstruo, carbonizadas lentamente, se retuercen, se esparranclan, se dividen en cortecillas foliáceas. Durísima vena negra se defiende de la combustión y asoma fiera por entre tantas cenizas y lavas... Pero el intrépido fumador no se acobarda y sus quijadas sudan, pero no se rinden. ¡Plaf! Allá te va una nube parda, asfixiante, cargada de mortíferos gases. Al insecto que coge me lo deja en el sitio. Síguele otra que el héroe despide hacia el cielo como la humareda de un volcán; otra que manda con fuerza hacia el Este. El Ocaso, el Norte son infestados después. ¡Con qué viril orgullo mira el valiente las espirales que se retuercen en el aire limpio! Luego le cautiva y embelesa el fondo de país sub-urbano que se extiende ante su vista, el cual comprende el Hospital, la Estación, fábricas y talleres remotos, y, por fin, los áridos oteros de[p. 11] los términos de Getafe y Leganés. No lejos de las últimas construcciones se nota algo que brilla á trechos entre los pelados chopos, como pedazos de un espejillo que se acaba de romper en las manos de cualquier ninfa ribereña. Es el río que debe su celebridad á su pequeñez, y su existencia á una lágrima que derramó sin duda San Isidro al saber que estos arenales iban á ser Corte y cabeza de las Españas. El héroe mira todo con alegría, y después escupe.
Contempla la mole del Hospital. ¡Vaya que es grandote! La Estación se ve como un gran juguete de trenes de los que hay en los bazares para uso de los niños ricos. Los polvorosos muelles parece que no tienen término. Las negras máquinas maniobran sin cesar, trayendo y llevando largos rosarios de coches verdes con números dorados. Sale un tren. ¿Á dónde irá? Puede que á la Rusia ó al mesmo Santander... ¡Qué tié que ver esto con la estación de Villamojada! Allá va echando demonios por aquella encañada... Sin ponderancia, esto parece la gloria eterna. ¡Válgate Dios, Madrid! ¡Qué risa!... Al héroe le entra una risa franca y ruidosa, y vuelve á escupir.
¿Pues y la casona grande que está allí arriba, con aquella rueda de colunas?... ¡Ah! ya, ya lo sabe. Paquito el ciego se lo ha dicho. Ya se va destruyendo. ¡Sabe más cosas...! En aquella casa se ponen los que cuentan las estrellas y[p. 12] desaminan el sol para saber esto de los días que corren y si hay truenos y agua por arriba... Paquito le ha dicho también que tienen aquellos señores unas antiparras tan grandes como cañones, con las cuales... Otra salivita.
¿Pero qué pasa? ¿Los orbes se desquician y ruedan sin concierto? El Hospital empieza á tambalearse, y por fin da graciosas volteretas poniendo las tejas en el suelo y echando al aire los cimientos descalzos. La Estación y sus máquinas se echan á volar, y el río salpica sus charcos por el cielo. Éste se cae como un telón al que se le rompen las cuerdas, y el Observatorio se le pone por montera á nuestro sabio fumador, que siente malestar indecible, dolor agudísimo en las sienes, náuseas, desvanecimiento, repugnancia... El monstruo, vencedor y no quemado por entero, cae de sus manos; quiere el otro dominarse, lucha con su mal, se levanta, da vueltas, cae atontado, pierde el color, el conocimiento, y rueda al fin como cuerpo muerto por rápida pendiente como de tres varas, hasta dar en un hoyo.
Silencio: nadie pasa... Transcurren segundos, minutos...
[p. 13]
Alejandro Miquis[1], estudiante de leyes, natural del Toboso, de veintiún años, y Juan Antonio de Cienfuegos, médico en ciernes, alavés, subían al filo de mediodía por las rampas del Observatorio. Eran dos guapos chicos, alegría de las aulas, ornamento de los cafés, esperanza de la ciencia, martirio de las patronas. Llevaban capa y sombrero de copa, aquellas culminantes chisteras de hace veinte años, que parecían aparatos de calefacción ó salida de los humos de la cabeza. Todavía no se habían generalizado los hongos, y la severidad de continente, heredada de la generación anterior, imponía á todo madrileño fino el deber de añadir á su cabeza, á todas horas, el inconcebible tubo de fieltro, al cual la época presente, por dicha nuestra, ha quitado importancia, reduciendo su tamaño y limitando su uso. Cienfuegos llevaba en la mano el número de la edición pequeña de La Iberia (fijarse bien en la fecha, que era por Febrero de 1863), y á ratos leía, á ratos peroraba. Miquis, con la capa terciada, el brazo enfático, la mano expresiva, tan pronto cantaba como tiraba al sable sin sable. Cienfuegos leyó [p. 14]en voz alta una frase parlamentaria; Miquis, sin oirle, dijo en tono de teatro aquellos afamados versos de Quevedo:
[1] Hermano de Augusto Miquis. (La Desheredada.)
Faltar pudo su patria al grande Osuna,
Pero no á su defensa sus hazañas...
Iba á seguir; pero, sorprendido, gritó:
—¡Un muerto!—y fué corriendo hacia donde estaba el héroe.
—Quita, hombre, si es un chico... Duerme.
Ambos le tocaron con la punta del pie. Después Cienfuegos, arrodillándose, le observó de cerca. Le sacudieron, le incorporaron. Nada: como un saco.
—Parece desmayado... ¡Eh! chico, despabílate. ¿Tienes hambre, frío?... Á ver, Cienfuegos, mediquillo, lúcete. ¿Qué es esto?
—¿Qué ha de ser? Borrachera... Es un pillete. Mira cómo abre los ojos... ¡Eh! mequetrefe, ¿te estás burlando de nosotros? Si hubiera por ahí un jarro de agua, se lo echaríamos por la cabeza... ¡Eh! perdis, levántate.
—Hombre, no le pegues.
—Enséñale dos cuartos y verás cómo salta.
El héroe abrió los ojos... Pero como si la impresión de la luz renovara su mal, apretó los párpados, quedándose otra vez como muerto.
—¿Has bebido más de la cuenta? ¿Tienes frío? Si no respondes, te echaremos á rodar por el cerrillo abajo.
[p. 15]
Uno le cogió por los hombros, otro por los pies y le balancearon un rato. Se divertían de veras. Pusiéronle después en mejor sitio, y Miquis, con seriedad filantrópica, dijo á su compañero:
—Hay que ver lo que tiene. No seamos bárbaros... Si yo fuera médico... Porque se dan casos de muerte por hambre. ¿Qué se te ocurre, qué dices? Hombre, receta.
—Al momento. Pero para este mal, la botica es la panadería.
El héroe, sin abrir los ojos, empezó á temblar. ¡Pero qué temblor de agonía!
—Si lo que tiene es frío...
—Puede ser. En tal caso no hay mejor boticario que un sastre.
Miquis se quitó al punto la capa. El otro, que le conocía bien, echóse á reir.
—Bonita te la pondrá... Deja, hombre, deja. Ahora me acuerdo: tengo un gabán, que no me sirve, con más ventanas que la catedral de Toledo... Mequetrefe, despierta, abre los ojos, responde: ¿te pondrías tú mi gabán?
Ni respuesta ni señales de haber oído dió el infeliz, que sólo parecía tener vida para sus violentos temblores. Miquis le echó encima su capa, y procuraba envolverle en ella, cosa no fácil estando el otro tendido en tierra. Fué preciso liarle dándole sucesivas vueltas sobre sí mismo. Cienfuegos se moría de risa viendo á su[p. 16] compañero en aquella faena, no menos humanitaria que cómica. En aquel punto y ocasión pasó un señor, hombre respetable por su edad y figura, alto, afable, y que en todo se revelaba como persona de esa clase intermedia en que suavemente se verifica la transición del estado humilde al acomodado. Iba decentemente vestido. Según se mirase á ésta ó á la otra parte de su empaque, debía de variar la calificación que de él se hiciera, pues por el gabán correcto y cepillado parecía más, por la gorra de paño menos de lo que realmente era. Por su corbata de seda negra, traspasada con alfiler de cabecita de oro y menudas perlas, figuraba más; menos por el cesto de provisiones que colgado del brazo llevaba. Los que no le conociesen como conserje del Observatorio, creeríanle algo á manera de caballero sirviente. Paróse á ver la curiosa escena y á dar un palmetazo en el hombro de Cienfuegos, el cual se volvió y dijo con énfasis el nombre de aquel sujeto, cortándolo con la cadencia y número de un endecasílabo:
—Don Floren...cio Mora...les y Temprado.
—Se saluda á la pareja... ¿Vienen ustedes á tomar café con el señor de Ruiz? Estará haciendo la observación de las doce... Pasen ustedes... ¿Y qué es esto? Ya: un borrachillo. ¡Se ven por aquí unos puntos!... El señor director trabaja para que el ministro nos mande cerrar estos terrenos, á ver si nos vemos libres de la gentuza[p. 17] que viene aquí á tomar el sol... ó á tomar la luna, que de todo hay... ¡Oh! Miquis, le ha puesto usted su capa. ¡Vaya con usted!
—Lo que tiene este caballero es hambre.
—Pues por un pedazo de pan no ha de quedar.
—Allá iremos todos, señor de Morales y Temprado,—dijo Miquis, mientras el buen señor seguía con paso lento hacia su domicilio.
El héroe empezó á dar señales de vida. Agasajábase poco á poco en la pañosa, cogiendo por aquí un pliegue, por allí otro, y manifestando gran confortamiento y gozo con aquel inesperado abrigo.
—Como me la rompas, verás...—le dijo Miquis amenazándole.—Vamos á cuentas. ¿Te tomarías tú un café?
Creyérase que estas palabras tenían la preciosa virtud de resucitar á los muertos, según se despabiló nuestro hombre.
—No le digas tal cosa, porque pega un brinco y te rompe la capa.
—¿Te comerías tú una chuleta?
El muchacho miraba con espanto á su favorecedor. Estaba atónito de puro incrédulo. Sin duda le parecía burla lo que oía.
—Si es idiota... ¿pero no lo ves?
—Dime, ¿eres idiota?
El otro contestó con la cabeza negativamente. La energía de su muda réplica quitaba toda duda.
[p. 18]
—No, tú no eres memo; pero eres un grandísimo pillo.
Otra negativa del héroe, pero tan enérgica, que á poco más se le cae la cabeza de los hombros.
—Ya... Lo que no tiene duda es que eres mudo.
El héroe sonrió un poco, y con trémula, pero muy clara voz, dijo así:
—No, hombre, que sé hablar.
Desde la puerta del Observatorio viejo, otro joven, bastante menos joven que Miquis y Cienfuegos, dió dos ó tres gritos de esta manera:
—¡Eh, perdidos! ¡Juan Antonio!... caballeros, ¡que estoy aquí!
Cienfuegos corrió hacia arriba, y cuando estuvo junto á Ruiz, que así se llamaba el auxiliar de astrónomo, el primer saludo fué:
—Mira ese tonto de Miquis.
—¿Qué hace? ¿Con quién habla?
—¿Pero has visto qué célebre...?
—¿Quién está ahí en el suelo?... ¿una chica?
—Un gandul que hemos encontrado como muerto. Le ha dado su capa.
—¡Alejandro!... ¡Otro como éste...!
Miquis subía paso á paso, frotándose las manos. Con zumba y chacota le acogieron sus dos amigos.
—Tú no aprendes nunca—le dijo el registra[p. 19]dor del firmamento.—Dale bola... que te vas á quedar sin capa... Y van dos.
—No lo creas. Es una persona honrada.
Ruiz se partía de risa.
—Este pobre Miquis es de lo más inocente...
Los tres fueron hacia el Observatorio nuevo, donde está la gran ecuatorial y las habitaciones de los astrónomos. Entraron; pero al poco tiempo salió Alejandro y bajó hacia donde había dejado su capa. Conviene decir que el llamado héroe se hallaba muy bien dentro de su inesperado sayo, y empezaba á mirarlo como cosa propia. Poquito á poquito se fué acomodando en la sabrosa amplitud pegadiza del paño, y al fin, como quien no hace nada, se embozó hasta los ojos. ¡Qué gusto!... ¡Y qué bien comprendía la felicidad de los escogidos mortales que poseen una capa! En su vida había probado él las delicias de prenda tan amorosa. Así, cuando se vió solo, aliviado del respeto que le imponía su favorecedor, se familiarizó más con la hermosa tela, y se envolvió mejor, y la apretó contra sí. Lentamente se desvanecía el horrible malestar que le había privado de conocimiento; pero el maldito frío no se le quitaba. Sus fuerzas eran escasas, y cuando probó á ponerse en pie tuvo que dejarse caer de nuevo, porque las piernas no querían sostenerle. Como sabandija herida, se fué arrastrando hasta un lugar más seco y abriga[p. 20]do. Buscando apoyo en el tronco de un árbol, se sentó en cuclillas, se colgó la capa sobre la cabeza y se tapó con ella todo, no dejando abierto más que un triángulo, por el cual le asomaban solamente ojos y nariz.
Era tan estrafalaria figura, que sería preciso buscarle semejante en las momias egipcias ó en salvajes y feos ídolos africanos. Como había cambiado de sitio, Miquis no le encontró al tornar á la rampa. «¡Ah! pillo»,—murmuraba, volviendo á un lado y otro los ojos, hasta que llegó hasta él la voz débil del héroe con estas palabras:
—Señor... que no me he ido... que estoy aquí.
—Pues te vas haciendo confianzudo... ¡Qué fresco!...—le dijo el estudiante de leyes, sentándose frente á él.—Si creerás que te voy á dar la capa... No seas tonto, tápate, tápate más. Eso se llama cogerlo con gana. No, no te entrarán moscas.
—Señor, tengo mucho frío... Luego se la daré.
—Me gusta la franqueza... Parece que no eres corto de genio.
El otro se reía dando diente con diente. El frío y cierto gozo que cosquilleaba en su espíritu, se expresaban juntamente en un solo fenómeno.
—Vamos á ver. Has de responderme sin men[p. 21]tira... porque tú eres muy mentiroso... ¿Cómo te llamas?
—Celipe.
—¿Y qué más?
—Celipe Centeno.
—¿De dónde eres?
—De Socartes.
—¿Y dónde está eso?
—Al lado de Villamojada... ya lo sabrá usted. Donde están las minas...
—Pero ¿qué minas, hombre, qué minas?
—Las minas de Socartes... Aquí está el río, aquí Villamojada, aquí mis minas...
—Enterados... ¿Y tienes padre y madre?
—Sí, señor. Pero como no querían que yo desaprendiese... me tomé la carretera y me vine acá.
—Anda, pillete... Á buena cosa habrás venido tú... Con que á desaprender... ¿En qué has venido? ¿en tren, en carromato...?
—Re-córch... Á patita limpia, señor... Siete desemanas y dos días.
—¿Y qué haces aquí? Pedir limosna, vagabundear, merodear...
El héroe no entendía esta última palabra; que si la entendiera, habría protestado severamente. Tan sólo dijo:
—Busco un desacomodo.
No hay medio de averiguar de dónde había sacado el entendimiento de mi hombre aquel[p. 22] barbarismo de anteponer á ciertas palabras la sílaba des. Sin duda creía que con ello ganaban en finura y expresión y que se acreditaba de esmerado pronunciador de vocablos.
—¿Buscas un des...? ¿Qué dices, muchacho?...
—Digo que estoy buscando... de ver cómo encuentro... de que poniéndome á servir á un señor, me deje tiempo para destruirme.
—Hombre, sí, destrúyete, porque eres el bárbaro mayor que he visto... Pero explícame, ¿cómo te las arreglas? ¿cómo y dónde vives? ¿quién te mantiene?
El héroe dió un gran suspiro, un suspirote que no cabía dentro de la rotonda del Observatorio.
—Una noche dormí en aquella casa.
Señalaba al Museo.
—¿En el Museo?... ¿dentro?
—No, señor. ¿Ha visto usted unos ujeros que hay por desalante, donde están unas figuras muy guapas?... Pues allí. Otra noche dormí en la puerta de esa fráica...
—¿Qué?
—De esa fráica que hay allá... donde hacen el desalumbrado de las calles.
—El gas... ¿Y cómo hiciste el viaje?... ¿pidiendo limosna?
—¡Re-có...! ¿no le digo?... Pues yo traía dinero... Cuando llegué á este pueblo, no me que[p. 23]daba nada... El primer día me dieron medio pan... Yo gano también haciendo recados á las lavanderas, y en la Estación un señor me dió á llevar el desequipaje...
—¿Y qué enfermedad tienes?... ¿Por qué estabas desmayado?
—Porque me fumé un cigarro que me dió ayer Mateo del Olmo, sargento de la desartillería. Es de mi pueblo, trabajó en mis minas, y fué novio de mi hermana Pepina... Desencendí mi cigarro, y cuando tan siquiera di seis chupadas, todo me daba vueltas.
—¿Y dónde vives ahora?
—En un tejar que hay allá abajo... ¿Ve usted aquella chimenea grande, grande? ¿Ve usted aquella pared blanca, muy blanca? Tiene unas letras que dicen: Calenturón.
—¿Cómo?
—Calenturón. Allí al lado, en un cobertizo, vivimos muchos pobres. Nos da de comer la mujer del guarda del almacén.
—¿De qué almacén?
—Del almacén de Calenturón.
—¿Qué es eso?
—Venden cal-en-terrón.
—¿Sabes leer?
—Cuando estuve en casa de la tía Soplada... Me tomó de criado para que le hiciera recados. Tiene puesto de ropas desusadas en el Rastro. No me daba salario, sino la comida, y me puso[p. 24] en la escuela de la calle del Peñón. Estuve un mes y días. Desaprendí las letras, pegué al Catón, y cuando iba á entrarle al Juanito, me salí de casa de la Soplada, porque tiene un hijo muy malo, que me zurraba. No he vuelto á la escuela; pero me leo todos los letreros de las tiendas, y cuando cojo en la calle un pedazo de Correspondencia, me lo paso todo.
—Bien, hombre, bien. Casi, casi eres un sabio.
—¿Quiere tomarme por criado?—dijo el rapaz prontamente.
—Yo no necesito criado.
—Sí, señor: tómeme, tómeme.
—Por de pronto, vete desprendiendo de la capa, que ya noto su falta, y todos somos de carne y hueso.
Como el caracol se asoma tímidamente al boquete de su choza calcárea, y luego poco á poco, halagado del sol, va saliendo y alargándose, así Felipe iba sacando, por sucesivos avances, primero una mano, luego el cuello, los brazos, y al fin medio cuerpo. Probó á levantarse; pero el mareo y lo mucho que había hablado, le tenían muy débil.
—¿Qué has comido hoy?
—Bellotas...
—¿Y ayer?
—Bellotas... pan...
—No sigas, hombre. Me da dolor de estóma[p. 25]go oirte. ¿Comerías tú alguna cosita caliente?
Echando el alma por los ojos, contestó Felipe mejor que lo habría hecho con palabras.
—Ven conmigo. Á ver si echas una carrera de aquí á aquella casa grande.
—Sí que podré,—repitió el héroe, midiendo con ansiosas miradas la distancia.
—Allí hay convitazo... ¿Viste aquel buen señor que pasó por aquí? Es el conserje. Celebra los días de su esposa. Le voy á decir que te convide. Verás. Anda, valiente... No, no te quites la capa. Embózate en ella... Vamos, hombre, con gracia, con aire.
El otro se reía, probando á embozarse y sin poderlo conseguir.
—Así, bien, así... á la macarena. Eres un zascandil... Me gusta ese garbo. Adelante, paso firme. Bien.
La risa que le entró al héroe impedíale andar, pues tan extremada era su debilidad.
—¡Cómo se ríe!... Vaya, que es usted tonto de veras, señor de Centeno.
Él, que se oyó llamar señor, tuvo una tan fuerte acometida de hilaridad, que se cayó al suelo, temblando de brazos y piernas como un epiléptico.
—¡Ay mi capa, ay mi capita de mi alma!
—No, señor, no... no se la destropeo,—dijo ahogadísimo Felipe, poniéndose primero de rodillas, luego á cuatro pies, y por último...
[p. 26]
—¡Aúpa, hombre valiente! ¡Ya estás en pie! ¡Gracias á Dios! Ni que fueras de algodón... Pues tú puedes andar. ¡Ah, chiquilicuatro! lo que tú tienes es mucha marrullería.
—¿Yo?...
—Hipócrita.
Felipe no entendía; mas creyendo era cosa de gracia, siguió riendo. Miquis le daba empujones y pellizcos, le tiraba de un brazo...
—Que me hace cosquillas, señor.
—¡Pillo, granuja!
—¡Ay, ay!
—Si usted sigue con sus bromas, señor don Felipe, le doy á usted una puntera, que del salto va usted á su pueblo, allí donde están sus minas.
Llegaron así á la puerta del Observatorio nuevo.
—Entra, hombre... No gastes cumplidos.
Es circular aquel vestíbulo, y con cierto aderezo arquitectónico á la griega. En el centro, cual decorativa estatua representando la vigilancia á la entrada del palacio del estudio, estaba don Florencio Mora...les y Temprado. No pudo contener una observación bondadosa, que salió de sus respetables labios en esta forma:
—Tan chiquillo es el uno como el otro.
—Señor Morales, me tomo la libertad de...
—Es usted muy dueño, señor de Miquis,—dijo el bendito Morales, ocultando discreta[p. 27]mente un bostezo de hambre tras la palma de la mano.
—De recomendarle á usted al señor de Centeno, que no ha comido hoy nada caliente. Puesto que tiene usted convidados...
—Es verdad... y si usted gusta de honrarnos, señor de Miquis...
—Gracias... Yo voy arriba. Ruiz nos va á leer una comedia. Con que...
—Queda de mi cuenta...—dijo Morales disimulando otro bostezo.—Y la hora de comer se alarga... Entre paréntesis, amigo: como hoy tenemos algo extraordinario... ¡Qué tareas en esa cocina!...
De las cuatro puertas pequeñas que hay en el vestíbulo, una de las de la izquierda, entrando por el Mediodía, conducía á las habitaciones particulares de don Florencio. Por allí entraron éste y Felipe, mientras Alejandro Miquis subía solo por la escalera de la izquierda en busca de sus amigos que en lo más alto del edificio estaban.
—Ea, siéntate aquí—dijo á Felipe, señalándole un banquillo, el buen sujeto, á quien el héroe conceptuaba dueño y manipulador de cuanto existía en aquellos edificios para andar en tratos con la luna y las estrellas.—Suelta la capa, que se la vas á poner perdida á don Alejandro. Aquí no hace frío. ¿Qué tenías?
Y sin esperar respuesta, luego que puso la[p. 28] capa bien doblada sobre una silla, empezó á pasearse por la habitación, golpeando duramente con uno y otro pie sobre la estera. Una voz de mujer dijo desde la estancia interna que con aquélla se comunicaba:
—Florencio, ¿todavía no se te han calentado los pies?
—Todavía... Vamos, vamos, prisita, prisita... ¡Qué horas de comer!...
Desde el ángulo en que Felipín estaba, quietecito, cohibido, con los pies colgando del alto banco y la gorra en la mano, no se veía sino un extremo de la pieza inmediata, que debía ser como salón ó estancia principal del domicilio florentino. Allí estaban reunidos los convidados, esperando el momento. Se oía gente y gozosa algazara: voces de muchachas, ruido de platos, risas de niños. Felipe veía una de las cabeceras de la mesa, y deliciosos olores de cocina le anunciaban lo que iba á pasar. El observaba todo, callado y circunspecto. Nada perdía su activa penetración; á su instintivo examen de las cosas, nada se escapaba. De todo, imágenes y olores, iba tomando acta, así como de la figura grande y paternal de don Florencio, comedido, solemne; de aquellas cejas negras y[p. 29] espesas que parecían dos tiras de terciopelo; de aquel bigote blanquecino, recortado y punzante como los pelos de un cepillo; de la gorra de seda que usaba para dentro de casa; de sus botas tan relucientes como grandes; de la exactitud de su andar y ademanes, que le daba cierto parentesco con los péndulos de la casa. Tampoco perdía Felipe detalle alguno de los preparativos, aun sin verlos. Seguíalos con atención discreta, paso á paso, en su rápido progresar, y decía para sí: «Ya ponen las sillas, ya traen la sopa, ya se sientan, ya echan agua en las copas, ya empiezan.»
Don Florencio vió con marcada satisfacción que la comida empezaba, y dió su último paseo. Su mujer salió á recibirle.
—Todavía el izquierdo está como hielo—dijo él dando una gran patada con la aludida extremidad.—¿Vamos á la mesa? Gracias á Dios. Ya era hora.
Felipe notó entonces aumento y difusión de los diversos vapores de comida. Tan pronto olía á cosas fritas, tan pronto á guisados, todo suculento, delicado y confortativo. Él miraba, afectando cierta indiferencia mezclada de compostura, con disimulos muy trabajosos de su verdadero anhelo; y veía que don Florencio, sentado en la cabecera de la mesa, que justamente caía delante de la puerta, le vigilaba desde su asiento. Á los otros comensales no les veía[p. 30] Felipe; pero les oía, y podía distinguir, por el metal de cada voz, las varias personas que estaban en la mesa. El habla de la señora con ninguna otra podía confundirse; había dos voces que parecían de señorita fina, dos ó tres de niño, y á todas las dominaba una varonil, sonora, grave, al mismo tiempo decidora y chispeante, pues no pronunciaba palabra alguna que no fuera seguida de generales risas y alabanzas.
Lelo, embobado, como esos músicos fanáticos que cuelgan su alma de un hilo de notas, oía Felipe aquel enorme concierto de voces, sorbos, risas, cucheretazos, cuchilladas sobre la loza, toqueteo de platos, esgrima de tenedores, chocar de copas, y esos chupetones de labios que son los besos de la gula. Todas las conversaciones giraban sobre lo que bebía ó dejaba de beber el de la voz hermosa, que era el gracioso de la mesa y seguramente el convidado más atendido. Felipe oyó hablar de Jerez, de empanadas de anguilas, de capones cebados, de escabechadas truchas, con infinitos comentarios y opiniones sobre cada una de estas cosas. Así pasó tiempo, un lapso indefinido, y por fin los párpados le temblaban, la vista se le iba de puro débil, la piel se le enfriaba, las cavidades de su cuerpo parecían comprimirse y arrugarse, cual odres que nunca más se habían de volver á llenar. ¡Cansancio infinito![p. 31] Eran ya para él como un peso inútil sus propias miradas, y no sabiendo á dónde arrojarlas, las echó sobre una estampa de Cristo crucifijado que delante de él estaba en la pared. Miró los chorros de sangre que al Señor le corrían por el santo cuerpo abajo, y la ferocidad del judiote que le daba el lanzazo, y las tinieblas y flamígeros celajes del fondo, todo lo cual puso espanto en su sensible corazón, llevándole hasta el absurdo convencimiento de que él (Felipito) era tan digno de lástima como nuestro Redentor.
¡Súbito cambio en su situación! ¡En la mesa hablaban de él! Lo observó sin saber cómo, por la vibración de una palabra en el aire, por milagrosa adivinación de su amor propio. Estremecióse todo al ver que el señor de Morales, desde su asiento presidencial, le miraba de una manera afectuosa. Después... ¡visión celeste! En el luminoso cuadro que la puerta formaba, apareció, saliendo de uno de los lados, una cara de mujer que más bien parecía de serafín. Era que una de las señoritas sentadas á la mesa alargaba el cuello y se inclinaba para poderle ver. El murmullo de compasión que del aposento venía, embriagó el espíritu del héroe, y hasta se turbó su cerebro como al influjo de fuerte y desusado aroma. No sabía cómo ponerse ni para dónde mirar. Si miraba al comedor, creerían que pedía; si no miraba, le olvidarían[p. 32] otra vez... Cortó estas angustiosas dudas un niño gracioso y rubio que apareció... casi puede decirse que entre nubes, desnudillo y con rosadas alas... Apareció, como digo, el niño con un plato en la mano, y se lo puso delante diciéndole: «Pa tí.»
Y el plato ¡ay! contenía diversos manjares, bonitos, gustosos, calientes. Decir que el héroe hizo ceremonias ó melindres para empezar á consumir el contenido del plato, sería contar patrañas. Se le alegró el alma de tal modo, que no sabía por dónde empezar, y esto le parecía bien, aquello mejor y todo venido del cielo. Absorbido como estaba su ser enteramente por tan principal función, aún podía distraer el sentido de la vista para echar una mirada al Santísimo Crucifijo, que ya, sin saber cómo, tenía rostro de contento. Era más bien el Señor Resucitado que volaba hacia el cielo, rodeado de gloria. Lo más gracioso era que seguían aún hablando de él en la mesa. Quizás decían alguna broma inconveniente; quizás le comparaban á los gatos, cuando cogen un bocado sabroso y se van á un rincón á comérselo. En efecto... maquinalmente se había vuelto Felipe de cara hacia la pared, con el plato en las rodillas, y así despachaba su regalo. ¡Vaya unas cosas ricas! ¡qué gran persona era don Florencio! ¡Y el señor de la voz hermosa, qué gracioso!... Pues aquellas tajadas parecían gloria ó[p. 33] pedazos desprendidos de la bienaventuranza eterna. Sin duda eran de la misma carne de las mejillas de la niña bonita que alargaba el cuello para mirarle desde su asiento... ¡Buen queso, bueno! No había niña mejor que aquella doña tal. ¡Y el niño qué bonito, y las aceitunas qué sabrosas...! Desde el rincón, miraba él por el rabillo del ojo hacia la puerta sin atreverse á arrostrar la curiosidad de los comensales. Se reían, y la niña bonita se había levantado para verle mejor.
Por fin el plato se quedó vacío, y el mismo niño rubio le trajo pasas, almendras y una golosina amarilla, redonda, lustrosa como cristal, por de fuera dura y quebradiza como caramelo, por dentro blanda y más dulce y rica que todas las mieles posibles... Los de la mesa dejaron de fijar su atención en el héroe. Allí no se pensaba ya más que en beber. El de la voz hermosa debía de ser una humana bodega, según lo que podía almacenar dentro de su cuerpo; las niñas hacían melindres; el otro las llamaba cobardes y ñoñas. Risas y más risas, apremios, protestas, carcajadas; mucho de No, por Dios; repetición incesante del Vamos, Amparo, esta copita; luego otra voz: Ay, no, no, don Pedro, por Dios. Y después: Jesús, qué melindrosa... Pero usted me quiere emborrachar... vamos... así, valiente...—¡Ay, cómo pica!
[p. 34]
Don Florencio, fanático por las aguas de Madrid, apenas probaba el Valdepeñas. El héroe le oyó abominar con sesudas razones del ardiente Jerez, y, sobre todo, de los vinos compuestos, licores y demás brebajes extranjeros.
—¿Te gustan los obscuritos y manchados, ó los rubios y flojos?—le oyó decir Felipe aludiendo sin duda á los cigarros, que mostraba en una envoltura de papel.—Son de estanco, pero bien escogiditos.
—Á ver éste qué le parece á usted,—dijo el otro sacando un manojo de brevas negras y olorosas.
—Hombre, eso es más fuerte que la pez. Yo no salgo de mis coraceros. Gracias...
Restallaron las cerillas... Humo.
Y al poco rato vió Centeno asomar por la puerta un señor no muy alto, doblado y potente, todo vestido de negro. El rostro hacía juego con el traje, pues era muy moreno. Bien afeitada la barba, los cañones negros sobre la cárdena piel, cruelmente tundida por la navaja, dábanle como aspecto de figura de bronce. Traía en la boca un desmedido puro, del cual debía de sacar mucho gusto, según la fe con que lo chupaba.
Bastaba mirarle una vez para ver cómo á la superficie de aquella constitución sanguínea salía la conciencia fisiológica, el yo animal, que en aquel caso estaba recogido en sí mismo[p. 35] con indolencia, meditando en los términos de una digestión satisfactoria. Paso á paso llegó hasta el héroe, y le miró de pies á cabeza sin decir nada. Felipe, sobrecogido de respeto que casi rayaba en terror, se puso en pie y esperó... ¡Qué ojos los de aquel hombre!
Aquella casa de recogimiento y estudio, aquel monasterio de la ciencia, se parece á una casa de vecindad de las más vulgares. Los que allí entran con el espíritu abrasado en esa fe de la ciencia, que escala real y verdaderamente los cielos, creen percibir ecos misteriosos de las altas armonías sidéreas. (Es que la poesía se mete en todas partes, aun donde parece que no la llaman, y así, cuando se cree encontrarla en los arroyuelos, aparece en las matemáticas. ¡Cuántas veces, en un bosque de versos, no se encuentran ni rastros de ella, y se la ve callada, discreta, vestida con túnica de verdad, en la zarza luminosa de una fórmula, enteramente contraria á las formas del Arte!...) Pero los que entran en aquel recinto como se entra en la oficina del Estado donde se hace el Almanaque, no oyen cosa alguna, como no sea la voz casi sublime de don Florencio Mora... les y Temprado, ni ven más que la arquitectu[p. 36]ra pobre y sin majestad, las dos escaleras, en cuyos descansos se abren las puertas de las habitaciones de los astrónomos, los farolillos de aceite destinados al alumbrado nocturno, verdes, con una montera corva que parece morrión de coracero.
Concluída la observación, Ruiz echó la llave á la sala de la ecuatorial y bajó á su habitación. Miquis y Cienfuegos le oyeron leer su comedia, y la encontraron muy buena, como pasa siempre en estas lecturas de familia. Parecerá extraño que un astrónomo haga comedias; pero ya se sabe que aquí servimos para todo. ¿No fué director del Observatorio un célebre poeta? Anda con Dios, que por algo son hermanas las Musas. Hombre de imaginación, Ruiz volvía sus ojos, cansados de escudriñar el Cielo, hacia el aparatoso arte del teatro, único que da fama y provecho. Creía él que se puede sobresalir igualmente en labores tan distintas; su espíritu fluctuaba entre el Arte y la Ciencia, víctima de esa perplejidad puramente española, cuyo origen hay que buscar en las condiciones indecisas de nuestro organismo social, que es un organismo vacilante y como interino. El escaso sueldo, la inseguridad, el poco estímulo, entibiaban el ardor científico de Federico Ruiz. ¿Para qué se metía á descubrir asteroides, si nadie se lo había de agradecer como no fuera el asteroide mismo?... España es un país de romance. Todo sale con[p. 37]forme á la savia versificante que corre por las venas del cuerpo social. Se pone un hombre á cualquier trabajo duro y prosáico, y sin saber cómo le sale una comedia.
Después que Federico Ruiz leyó la suya, empezaron las disputas. Los tres se habrían creído indignos de tener opinión, si no la manifestaran bien adornada de manotadas, aspavientos y porrazos sobre la mesa. Las ideas democráticas, que aún no habían perdido la timidez de la virginidad; el viejo romanticismo; la música clásica, recién venida, gemían en el yunque de aquella disputa, y la sintaxis lloraba lágrimas de solecismos al verse en tales trotes. La lógica, descoyuntada en potro, daba chillidos de sofismas y se vengaba de sus verdugos, aparentando probar las cosas más absurdas, y, por último, los conceptos convencionales, disfrazados de axiomas, salían por encima de todo, soberbios é insolentes, embozados en la mala fe. Pasó mucho tiempo en estas controversias ociosas, que eran como la esgrima de los entendimientos, ávidos de ensayarse para el presagiado combate. Hubo mucho de pues yo sostengo que hoy por hoy... y aquello de dígase lo que se quiera, la verdad es... Oyóse más de una vez el porque yo soy muy lógico... y no faltó el yo tengo muy estudiada esa cuestión...
Los instantes volaban. Los minutos corrían con cierta familiaridad juguetona que no está[p. 38] fuera de lugar en la casa del tiempo. De pronto vieron los disputadores que entraba en la habitación don Florencio, con una bandeja de dulces, copas y una botella. Recibiéronle con alegría, y él, gozoso y lleno de bondad, les dijo al ver su sorpresa:
—Pues qué, señores, ¿no sabían que hoy, 11 de Febrero, celebro los días de mi mujer, que se llama Saturna?
—¡Qué gracioso!...—observó Miquis.—Por el nombre de su señora de usted, parece que es esposa de un astro.
—Se llama Saturnina, señor de Miquis.
—Por muchos años.
No estuvieron reacios los tres amigos en la aceptación del obsequio. Don Florencio, escanciando el Jerez, habló un poco de asuntos de la casa... El señor director volvería pronto de Alemania... Se iban á emprender algunas obras en la meridiana y en la biblioteca... Había llegado un gran cajón con el nuevo barometrógrafo encargado á Londres... Luego, volviéndose á Miquis, le dijo:
—¡Cuánto nos hemos reído con su amigo!
—¿Qué amigo?
—El de la capa, ese infeliz... Le hemos dado de comer, y nos ha contado su historia... ¡Cómo se han reído las chicas!... ¡Á Perico le ha caído tan en gracia...! Le hemos hecho mil preguntas. Dice que ha venido de su pueblo á patita para[p. 39] meterse de médico. ¡No, no reirse, señores! Hay casos, hay casos. Yo soy viejo, y he conocido á don Lorenzo Arrazola empollando las lecciones de noche, á la luz de los portales de las casas... Éste apenas sabe leer; pero tiene una viveza... Dice que estaba en unas minas, que es de la familia de las piedras, y que á él se le ha puesto en la cabeza curar. Todo su empeño es que le tomen de criado, y que le dejen aprender. Á mi primo le ha entrado por el ojo derecho... Entre paréntesis, creo que conocen ustedes á don Pedro Polo y Cortés, capellán de las monjas de San Fernando. Pero no sabrán que tiene una escuela muy bien montada en el hermoso local que le han cedido las señoras á espaldas del convento.
—Le conozco—dijo Miquis con malicia.—Es un cura muy guapetón. Le he visto muchas noches por esas calles embozado en su capa...
—Alto allá, niño. No haga usted suposiciones injuriosas...
—Le he visto en el café...
—Alto...
—Pero, don Florencio, ¿esto es suponer mal? Esto significa que el padre Polo no es hipócrita.
—Como simpático—dijo Cienfuegos usando un giro popular,—lo es.
—Hombre que no gasta remilgos, pero que sabe como pocos su obligación de sacerdote...[p. 40] Yo lo puedo asegurar así á los señores que me escuchan—dijo con voz altisonante don Florencio, que admiraba mucho á Olózaga y tenía de cuando en cuando sus dejos y sonsonetes oratorios.—Es Pedro de la mejor pasta de hombres que conozco. Nada de hipocresías: no es él de esos que dicen una cosa y hacen otra. Lleva el corazón en la mano, y todo cuanto tiene es para los necesitados. Hay quien le critica porque gusta de vestir bien de paisano. ¿Y qué, señores? Para ser bueno, ¿es preciso andar cubierto de andrajos? Muchos conozco, señores, que andan por ahí como anacoretas, y luego en el hogar doméstico... Me callo.
—He oído que el padre Polo es furibundo gastrónomo.
—Alto ahí... Sobre eso también hay pareceres—añadió Morales tomando asiento.—¿Que le gusta comer bien en días señalados? Y entre paréntesis, señores, mi mujer nos ha dado hoy una comida... francamente, creo que ni en Palacio. Volviendo al punto que se debate, diré que sí, ciertamente, á Perico le gustan los buenos platos... Y entre paréntesis, ¿saben ustedes que poquito á poco se ha ido haciendo predicador, y es uno de los mejores que tiene Madrid? Yo soy viejo, he oído muchos oradores en las Cortes, en la Cátedra del Espíritu Santo, y cábeme la satisfacción...
—Muy bien,—clamaron los tres aplaudiendo.
[p. 41]
—Cábeme la satisfacción...
—No se corte usted á lo mejor... Adelante.
—Entre paréntesis—dijo Cienfuegos con viveza.—También ha tenido usted hoy á su mesa dos chicas preciosas.
—Son hijas de un pariente, el conserje de la Escuela de Farmacia: Amparo y Refugio, dos ángeles, señor de Cienfuegos; trabajadorcitas, modestas. ¡Cómo se han reído con las cosas de Pedro! Porque Pedro es hombre de mucha sal... ¡Y qué corazón, señores! Un ejemplo: vió á ese chico, le encontró simpático y listo. Á todos nos daba mucha lástima. Al instante Pedro se volvió á mí y me dijo: «Don Florencio, éste es un hombre: le tomo por mi cuenta.» Y yo le dije... llévale de criado y enséñale en tu escuela... Entre paréntesis, señores, los hombres que, como Pedro Polo, se lo deben todo á sí mismos; los hombres que han trabajado para subir desde la nada de su origen al todo de su posición actual; los hombres, en una palabra...
Ésta era ya demasiada oratoria para don Florencio. La plétora de sus ideas le congestionó y no pudo concluir bien aquel brillante rosario de conceptos.
—Quiero decir—prosiguió,—que estos hombres son los que mejor pueden apreciar el mérito y las disposiciones... Volviendo al importante asunto que nos ocupa, diré á los señores que me escuchan que Pedro va á ser nombrado ca[p. 42]pellán honorario de Su Majestad. Esto no es paja...
—¿Qué ha de ser?...
—Pastor Díaz me le tuvo entre ceja y ceja para una canongía. El padre Cirilo no le deja vivir... siempre con recaditos. Y no es porque el primo de mi mujer sea de los aduladores de Su Eminencia Ilustrísima. Al contrario, Pedro tiene pocos amigos entre la gente eclesiástica. Entre paréntesis, no falta quien le critica por su, por su, por su...
Don Florencio no encontraba la palabra; mas la suplía con un vivo ademán que quería decir algo como franqueza, aires distinguidos, soltura...
—Y finalmente, señores, yo soy tan religioso como el primero; pero no me gustan curas retrógrados, sino que vivan con el siglo...
—¡Que se resbala, don Florencio!
Ruiz no podía contener la risa.
—¡Si es un progresistón como una casa!—gritó Miquis, echando el brazo por los hombros al bendito conserje.
—Alto allá, señores; atención...—manifestó gallardamente.—Vamos por partes...
—Está suscrito á Las Novedades y á La Iberia, y es el gran amigote de Calvo Asensio.
—Alto, alto... Orden, señores, orden. Respétese el sagrado de las opiniones. Que Calvo y yo nos tuteemos, sólo quiere decir que ambos[p. 43] somos de la Mota del Marqués, y que le conocí tamañito así.
—Vamos, que este señor Morales y Temprado, bajo su capita de santo—dijo Miquis,—es el revolucionario más atroz que hay en Madrid.
—Señor de Miquis...
—Va disfrazado á la Tertulia progresista.
—Señores, si no tuviera el convencimiento—declamó don Florencio, levantándose un poquito enojado,—si no tuviera el convencimiento de que las palabras dichas por mi particular amigo el señor don Alejandro Miquis...
Era orador sin pensarlo aquel buen señor. Con qué majestad prosiguió la cláusula, después de una pausa de efecto, diciendo:
—...son pura broma, creería que ya la juventud española había perdido el respeto á las canas.
—No, don Florencio. ¡Viva don Florencio!
—Por Dios...
—Aquí entre amigos...
De pie, con la botella vacía en la mano, libre la otra para describir lentos y pomposos círculos en el aire, la gorra un poco echada hacia atrás, el bigote más tieso y las mejillas un tanto encendidas, el insigne don Florencio fué soltando de sus autorizados labios estas palabras, que ni de los de Solón salieran con más gravedad:
—Porque, vamos á ver, señores: establezca[p. 44]mos bajo seguras bases esta cuestión. De que á uno le guste la libertad, no se deduce, no se puede deducir... de ningún modo se deduce...
—Pero ¿qué es lo que no se deduce?...—preguntó Alejandro impaciente.
—No interrumpir. ¡Silencio en las tribunas!
—Entre paréntesis, señores, los que hemos andado á tiros con los montemolinistas en Zaldívar y Estella... Pero no, no quiero tocar esta cuestión personal. Mis méritos son escasos, y los dejo aparte. Reasumiendo: yo he sido siempre un hombre de orden, muy español, muy enemigo de lo extranjero y de la tiranía; pero... Entre paréntesis, ahora me acuerdo de cuando el pobre Bartolo Gallardo me decía: «Mientras haya curas no nos curaremos.» Éramos muy amigos. Tenía la cabeza del revés... Yo no fuí ni soy de su parecer, y por eso digo: «Mucha libertad, mucha religión, para que el mundo ande derecho.» De otro modo no es posible, no, señor, lo sostengo... ¡Libertad, religión!... Y no me sacan de ahí. Olózaga, en las Constituyentes del 55, pensaba lo mismo. ¿Para qué sirve la libertad de cultos? Absolutamente para nada. Para que los demagogos, señores, insulten á los ministros del altar... Veo que se ríen. Bueno, ríanse todo lo que quieran. Ustedes son unos polluelos que no tienen mundo. Leen muchos libros, que yo no leo; pero no[p. 45] crean que por eso saben más. ¡El mundo, la experiencia, los años! Esos, esos, señor de Miquis, esos son mis libros. Cuando uno tiene la cabeza llena de canas, puede reirse de las ilusiones y desvaríos de la juventud... Y veo que la juventud está hoy muy echada á perder. ¡Esas democracias extranjeras!... ¡Si aquí tuviéramos juicio...! Pero no, con eso de todo ó nada nos están pervirtiendo... Yo conozco gente de Palacio que me ha asegurado que no hay tales obstáculos tradicionales... Aquí se habla más de la cuenta.
—Como que el mejor día llaman al Duque.
—No digo yo que al Duque precisamente—manifestó don Florencio de una manera augusta;—pero...
—Más vale que no nos lo diga usted...
—Que lo diga...
Don Florencio dió algunos pasos hacia la puerta, y de improviso volvió acompañado de esta soberana idea:
—Yo digo que en la Europa hay tres hombres grandes, tres hombres de talento macho... y son: Napoleón III, el cardenal Antonelli y don Salustiano de Olózaga.
Y sin esperar respuesta, cual hombre convencido de que no merecían escucharse los comentarios que se hicieran á su afirmación, dió otra media vuelta á lo militar, y se fué diciendo:
[p. 46]
—Señores, que haya salud, y que les aproveche.
Desapareció. Los tres amigos tuvieron la consideración de esperar á que estuviera lejos para soltar la risa, y tras la risa las agudezas que á competencia descargaron sobre el bendito señor, hasta que le dejaron bien acribillado... Era un progresista platónico y vergonzante que se iba callandito á la Tertulia algunas noches, y desde el rincón donde se sentaba no perdía sílaba de los discursos. Pero sólo gustaba de aquéllos que fuesen templados y juiciosos; y si le seducía la sencillez elegante y la diplomática malicia de Olózaga, ó la pedestre claridad de Madoz, desde que algún orador fogoso se salía con embozadas invectivas ó con palabritas y donaires contrarios á la religión, ya estaba mi hombre desasosegado y fuera de su centro. Se escabullía con disimulo y abandonaba el local, diciendo para sí:
«Estos señores matarán al partido con su imprudencia... La exageración es causa de todos los contratiempos del partido... Nada, no conocen que todo se puede conciliar: el triunfo del partido y la religión de nuestros mayores.»
Su inteligencia, según decía Ruiz, era una petrificación, en la cual se veían hasta tres ideas perfectamente conservadas, duras é inmutables como las formas fósiles que en un[p. 47] tiempo fueron seres vivos. No tenía vanidad sino para suponerse amigo de célebres personajes, y decía: «Cuando Fermín Caballero y yo nos conocimos en Barajas de Melo...» ó bien: «Don Martín me contó tal ó cual cosa...» «Don Antonio González me quiso llevar á Londres cuando fué á la embajada...»
Era hombre de gran sobriedad, enemigo de las bebidas espirituosas y aun de la horchata de cepas; muy inteligente en aguas; de estos catadores de manantiales que distinguen con admirable paladar el agua de la fuente del Berro de la de Alcubilla, y encuentran diferencias notables entre la de la Encarnación y la del Retiro. Así, en días señalados, se le veía descender al Prado y tomar asiento en el banquillo de una aguadora, de quien era parroquiano, y allí hacerse servir un gran vaso de Cibeles ó el Berro, el cual iba bebiendo á sorbos, paladeándolo y gustándolo con más chasqueteo de lengua que si fuera manzanilla de Sanlúcar ó amontillado de treinta años. Su pericia en esta materia, con doctas aplicaciones á la Geografía, se mostraba siempre que en su presencia se hablaba de viajes por pueblos ó ciudades famosas. Él ilustraba las discusiones, diciendo: «¡Oh, Bustarviejo!... ¡pueblo de excelentes aguas!» y otras veces su desdén de todo lo extranjero encontraba ocasión de enaltecer la patria de este modo: «¡Bah, París!... ¡pue[p. 48]blo donde no se puede beber un triste vaso de agua!...»
Desde su edición pequeña de Las Novedades observaba el movimiento político, sin comprender de él más que la superficie bullanguera y la palabrería rutinaria. Á veces hallaba en su diario alguna cosa ininteligible, algo que era como los escalofríos y el amargor de boca del cuerpo social y síntoma de su escondida fiebre. Entonces se llevaba el dedo á la frente, afectaba penetración, y risueño, borracho de agua, decía á su consorte:
—Saturna, ¡qué cosas escriben estos haraganes para hacer reir á la gente!
Las cuatro serían cuando Miquis bajó y con él sus amigos. Ya no estaba su protegido en el lugar donde le había dejado, sino junto al pórtico Norte del edificio, viendo cómo discurrían con algazara, por entre los setos de evónymus y aligustre, las dos niñas bonitas y el reverendo primo de la esposa de Morales. Ésta y el propio Mora...les y Temprado gozaban de los últimos rayos del sol en la columnata del Observatorio viejo, dando palique á una señora mayor que les acompañaba. Dos niños jugaban en la explanada meridional, oprimien[p. 49]do alternativamente los lomos de un caballo de palo.
—Mire, señor—dijo Felipe á su protector agarrándole de un faldón;—mire aquel caballero que allí está con esas señoritucas... Me va á desasnar.
—Buena falta tienes...
—Me toma de criado... tiene discuela... Mañana me voy...
Ruiz y Cienfuegos se decían disimuladamente cosas picantes sobre las dos agradabilísimas niñas del conserje de la Escuela de Farmacia... Mas no se entienda que de esta murmuración saliese concepto alguno contrario á la buena fama de las tales, siendo todo referente á recuerdos de Ruiz, á la hermosura de ellas y al gusto que ambos tendrían en tratarlas con la mayor confianza. Cienfuegos las había visto en el paraíso del Real, y casi había hablado algunas palabras con la menor, que era la menos bonita y tenía un defecto. Faltábale un diente. Á la mayor se le podía decir como á Dulcinea: alta de pechos y ademán brioso. Tenía lo que llaman ángel, expresión de dulzura y tristeza, y un hermosísimo pelo castaño, que podría figurar allá arriba, allá, en la constelación del León, ó junto á la cabellera de Berenice.
¡Lástima grande que se notara en su cuerpo cierta tendencia á engrosar más de lo que pedían la justa proporción y repartimiento de las[p. 50] formas humanas! Era, no obstante, ágil y airosa. Pusiéranle una túnica griega, y bien podría pasar por Diana la cazadora, que, según dice Pausanias, era de formas redonditas, ó por Cibeles, la que dió vida á tantísimos dioses. ¡Luego, aquel cuello blanco, torneado!...
¡Adiós! desaparecieron las dos y don Pedro tras aquellos arbolitos, y ya no se les vió más. La tarde caía.
—Vamos—dijo Miquis, poniéndose su capa, que le entregó Felipe.
Aún estuvieron mucho tiempo allí, porque don Florencio pegó la hebra con Cienfuegos, y entre hablar de tal ó cual cosa, y despedirse y volverse á despedir, y ofrecimiento por acá, congratulación por allá, se vino el crepúsculo encima quedamente. Fresquecillo picante convidó á todos á marcharse. Ruiz se volvió á su casa. Cuando Cienfuegos y Miquis bajaban la cuesta, éste se sintió detenido por una tímida fuerza que le atenazaba el borde de la capa; volvióse y vió al más humilde de los héroes, que con gran consternación le dijo:
—Señor, ¿se van sin decirme nada?
—Es verdad: ¡ya no me acordaba de tí! Ven con nosotros.
Ligerísimo, expresando su afecto con saltos, como un perrillo, emprendió Felipe la marcha al lado de su protector. No puede formarse idea[p. 51] de lo que padeció su dignidad al oir decir á Cienfuegos:
—¿Estás loco? ¿Á dónde vas con ese espantajo?
—Á casa. Le voy á dar ropa.
—¡Ropa!... Mañana voy con aquel caballero... Á las ocho, á las ocho... Me toma de criado, y me enseña todo lo que sabe,—dijo Felipe brincando.
—¿Te pondrías tú unas botas mías?
—¿Qué hacer?...
—Pues yo le voy á regalar una corbata verde,—indicó Cienfuegos.
—Y tengo yo una levita, que se la podría poner un duque.
Oyendo tales cosas, veía el bueno de Felipe delante de sí mundo risueño de comodidades, glorias, grandezas y regalo. El cielo se abría plegando su azul, como las cortinas de un guardarropa, y mostraba una y otra prenda: ésta para invierno, aquélla para verano; y tras la ropa, mil objetos de lujo y opulencia, como por ejemplo: varias cajas de cerillas, un bastoncito, un reloj con tres varas de cadena, anillos, una cartera con su lapicito para apuntar, paraguas, etc.
—Y dos camisetas viejas, ¿qué tal te vendrían?
—Vamos, que tengo yo un cinturón de gimnasia que no me sirve para nada...
[p. 52]
—Y yo un sombrero número 3. ¿Te lo pondrás?
Felipe brincaba. Su gratitud no podía ser elocuente de otro modo.
—Es tarde—dijo Cienfuegos avivando el paso.—Doña Virginia se va á poner furiosa porque tardamos.
—Valiente cuidado me da á mí de doña Virginia. ¿Dí, Felipe, dormirías tú en una cama de colchones si te pusieran en ella?
Felipe, atacado de un gozo convulsivo, echó á correr, desapareció. Al poco rato. Miquis le sintió á su espalda, imitando con donosura infantil el ladrar de un cachorrillo.
Á trechos con prisa, á trechos lentamente, disputando en cada esquina y pasando repetidas veces de una acera á otra, llegaron los dos amigos y su protegido al centro de Madrid. Por cualquier motivo fútil, cuando no lo había de importancia, habían de estar siempre cuestionando y riñendo Miquis y Cienfuegos. En ellos la amistad no habría tenido goces despojada de la irritación de la controversia, y de aquel dramático interés que provenía de las frecuentes embestidas entre uno y otro temperamento. Lo que hablaron, lo que argumentaron, lo que por aquella simpleza de ir á prisa ó ir despacio dijeron, no se puede contar. Á poco más pasan de las palabras á las obras.
—Es que no me gusta que esperen por mí.
[p. 53]
—Mira no te vaya á comer doña Virginia...
—No es sino que...
—No me vengas á mí con...
—Bruto, no es eso...
—Animal, no se puede tratar contigo...
Llegaron por fin á su casa, que era de las que llamamos de huéspedes, y estaba, según cuenta quien lo sabe, en una mala calle situada en un barrio peor, la cual, si llevara nombre de macho como lo lleva de hembra, se llamaría del Rinoceronte. Subieron al cuarto, que era segundo con entresuelo, por la mal pintada, peor barrida y mucho peor alumbrada escalera, y antes de que llamaran abrió con estruendo la puerta una hermosa harpía, que en tono iracundo les increpó de esta manera:
—¿Son éstas horas de venir á comer? ¡Qué señores éstos! No se puede con ellos. Usted, don Alejandro, tiene la culpa.
—Señora, ¿quiere usted irse á...?
—¿Á dónde, á dónde?
—Á donde usted quiera.
Acobardado Felipe por el destemplado lenguaje de la matrona, se detuvo en el último escalón, mirando con ansiedad á la puerta, que se iba á cerrar ante él. Retrocedió Alejandro para llamarle; mas cuando la señora, tan guapa como furiosa, oyó que Miquis decía: «entra, muchacho,» se arrebató más, cerró de golpe, y[p. 54] he aquí sus dramáticos acentos, conservados por un erudito averiguador:
—Pero qué... ¿Habráse visto? ¿Otra vez me trae estafermos de la calle?... No faltaba más...
—Señora—dijo Miquis con zalamería,—si no me deja usted hablar, no hay medio de entendernos. Yo sólo quería pedir á usted tuviese la bondad de dejar dormir á ese chico en la buhardilla.
Oir esto y volarse fué todo uno. Los demás huéspedes acudieron al ruido, curiosos de ver lo que pasaba.
—¿Qué les parece á ustedes este don Alejandro?...—prosiguió la dueña de la casa, pasando ya del furor á las burlas.—Niño, ¿es esto una hermandad para recoger pobres?... El mes pasado me trajo un italiano de esos que tocan el arpa; hace días un viejo ciego con joroba y clarinete, y hoy... ¡Vaya unos amigos que se echa el tal don Alejandro! Y no pide nada... que les ponga cama en la buhardilla, que les dé de comer... Vaya, señores, á la mesa, á la mesa.
Entre tanto, Miquis acercaba su rostro al ventanillo y por el enrejado de cobre decía:
—Felipito, Felipito...
—Señor...
—Espérate ahí un momentito...
Los compañeros de hospedaje se burlaban, y la misma doña Virginia, pasado aquel primer chispazo de ira, se reía también, diciendo:
[p. 55]
—¡Pobre don Alejandro!... Es un buenazo.
Y no paró en esto su desenojo, sino que, mientras se servía la sopa, fué adentro y sacó pedazos de pan, queso y golosinas, y poniéndolo todo en un papel, salió á la escalera. Al poco rato volvió al comedor asustada, con las manos en la cabeza y riendo á todo reir.
—Pero ¡qué loco, Virgen madre, qué loco!... Allá está dándole ropa... Le ha dado el chaqué azul que no se ha puesto más que tres veces... y dos camisas y unas botas enteramente nuevas... ¡Jesús, Jesús!
En el extremo de la mesa sonó una voz campanuda, dictatorial, que, separando con pausa las sílabas, promulgó esta sesuda frase:
—Acabará en San Bernardino.
[p. 57]
PEDAGOGÍA
Dice Clío, entre otras cosas de menor importancia, que don Pedro Polo y Cortés se levantaba al amanecer, bajaba á la iglesia de las monjas, decía su misa, se desayunaba en la sacristía, fumaba un cigarrillo, volvía después á su casa, charlaba con su madre por espacio de un cuarto de hora, cambiaba de ropa, daba un suspiro... Todo esto ocurría invariablemente día por día, sin que nada faltase, ni el chocolate, ni el suspiro. Esto último era como la señal para entrar en el local de la escuela, cuyas puertas se abrían á las ocho en verano y á las nueve en invierno.
Hemos dicho que se abrían las puertas. ¡María Santísima, qué ruido, qué pataditas, qué empujones! La vetusta casa temblaba como en amenaza de desplomarse. Y el estruendo duraba hasta que aparecía don Pedro, no diré repartiendo bofetones, sino sembrándolos con gesto[p. 58] semejante al del labrador que arroja en tierra la semilla. Luego daba una gran voz. ¡Vaya un silencio, camaradas! Creo que se podría oir el ruido que hiciera una mosca frotándose la trompa con las patas... Después, poquito á poquito, saltaba un murmullo, una sílaba, una palabra, y de esto se iba formando susurro hondo y creciente que no se sabe á dónde llegaría si don Pedro con su potente quos ego no lo atajara.
Había un pasante á quien llamaban don José Ido, hombre aplicadísimo á su deber, pálido como un cirio y con ciertos lóbulos ó verrugones que parecían gotas de cera que le escurrían por la cara; de expresión llorosa y mística, flaco, exangüe, espiritado; manifestando en todo las congojas de una de esas vidas de abnegación y sacrificio heróicamente consagradas á la infancia. Tenía en la frente un mechón de negros y espeluznados cabellos que parecía un pábilo humeante, y en sus ojos, siempre mojados, chisporroteaban, con la humedad y el pestañeo, desgarradoras elegías. Era el mártir obscuro y sin fama de la instrucción, el padre de las generaciones, el fundamento de infinitas glorias, la piedra angular de tantas fortunas y de preclaros hechos. Políticos que habéis firmado sabias leyes; ministros que con un meneo de rúbrica lleváis diariamente la felicidad al corazón de vuestros amigos; negociantes que autorizáis un crédito; notarios que dais fe; poe[p. 59]tas que conmovéis la muchedumbre; jurisconsultos que lucháis por el derecho; médicos que curáis, y periodistas que escribís y amantes que fatigáis el correo, acordaos de don José Ido, que al poner una pluma en vuestra mano torpe y al administraros el bautismo de tinta, iniciándoos en la religión de la escritura, os dió diploma y título de cristianos civilizados...
Porque el fuerte, ó mejor dicho, el sacerdocio de nuestro don José Ido, era la caligrafía. Enseñaba por el Evangelio de Iturzaeta una forma redonda, armónicamente compuesta de trazos gordos y finos, con cada rasgo para arriba y para abajo que daba gloria, y un golpe de mayúsculas que podría competir con lo mejor de los tiempos benedictinos. Cuando por encargo especial acometía un trabajo de felicitación ó cosa semejante, para implorar por cuenta propia ó ajena la benevolencia de cualquier magnate, eran de ver aquellas Emes iniciales con el cabello erizado de entusiasmo, aquellas Haches que arrastraban más cola que un pavo real, aquellas Erres que hacían cortesías, aquellas Efes con más peluca que Luis XIV, aquellas Eses minúsculas que parecían saltar de gozo, aquellas Eles á caballo sobre las Íes, aquellas Jotas con morrión, y otras infinitas maravillas que producían á la vista ilusión de pirotecnia, todo rematado con unas etcéteras que á la cola de esta procesión pendolística iban[p. 60] con plumachos, blandiendo alabardas y banderolas. El resto lo hacían mil vaivenes de rúbrica, como flechas disparadas ó laberinto arácnido, en el centro del cual aparecía lánguido, indolente, cual si cayera mareado en medio de tanto círculo, el claro nombre de José Ido del Sagrario.
La clase duraba horas y más horas. Era la vida perdurable, un lapso secular, sueño del tiempo y embriaguez de las horas. Nunca se vió más antipática pesadilla, formada de horripilantes aberraciones de Aritmética, Gramática ó Historia sagrada, de números ensartados, de cláusulas rotas. Sobre el eje del fastidio giraban los graves problemas de sintaxis, la regla de tres, los hijos de Jacob, todo confundido en el común matiz del dolor, todo teñido de repugnancias, trazando al modo de espirales, que corrían premiosas, ásperas, gemebundas. Era una rueda de tormento, máquina cruelísima, en la cual los bárbaros artífices arrancaban con tenazas una idea del cerebro, sujeto con cien tornillos, y metían otra á martillazos, y estiraban conceptos é incrustaban reglas, todo con violencia, con golpe, espasmo y rechinar de dientes por una y otra parte.
En la cavidad ancha, triste, pesada, jaquecosa de la escuela, se veían cuadros terroríficos: allá un Nazareno puesto en cruz; aquí dos ó tres mártires de rodillas con los calzones rotos;[p. 61] á esta parte, otro condenado pálido, cadavérico, todo lleno de congojas y trasudores, porque se le había atragantado una suma; más lejos otro con un cachirulo de papel en la cabeza y orejas de burro, porque sin querer se había comido una definición. Como el sol reverbera sobre el rocío, así, por toda la extensión de la clase, las sonrisas abrillantaban las lágrimas, cuando no las secaba el ardor de las mejillas. Los números y rayas trazadas en los encerados daban frío, y mareaban los grandes letreros y las máximas morales escritas en carteles. Las negras carpetas, al abrirse, bostezaban, y los tinteros, ávidos de manchar, hacían todo lo posible por encontrar ocasión de volcarse... Daba grima ver tanto dedo torpe y rígido agarrando una pluma para trazar palotes, que más se torcían cuanto mayor era el empeño en enderezarlos. Las bocas, nerviositas, hacían muecas con el difícil rasgueo de la pluma... Á lo mejor, un cráneo sonaba seco al golpe de un puño cerrado y duro. Restallaban mejillas sacudidas por carnosa mano. Los pellizcos no cesaban, y á cada segundo se oía un ¡ay! Se confundían las voces de bruto, acémila, con los lamentos, las protestas y el lastimoso y terrorífico yo no he sido. La palmeta iba cayendo de mano en mano, incansable, celosa de su misión educatriz, aporreando sin piedad á todo el que cogía. La quemazón de la sangre, el cosquilleo, el dolor agudísimo, daban[p. 62] entendimiento al torpe, mesura al travieso, diligencia al indolente, silencio al lenguaraz, reposo al inquieto. Y como auxiliares de aquel docto instrumento, una caña y á veces flexible vara de mimbre sacudían el polvo. Había nalgas como tomates, carrillos como pimientos, ojos con llamaradas, frentes mojadas de sudor de agonía, y todo era picazones, escozor, cosquilleo, latidos, ardor y suplicio de carnes y huesos.
Salvas las contadas ocasiones en que se veía cruzar por el aire una mosca con rabo de papel, sucediendo á esto la algazara propia del caso, el aburrimiento llenaba las horas de la clase, aquellas horas que avanzaban arrastrándose como las babosas sobre una peña. Los miembros se entumecían, y no había fuerza humana capaz de impedir las patadas, los desperezos, el acostar la cabeza sobre los brazos cruzados, el cuchicheo, la inquietud... Una autoridad férrea, despótica, á quien la conciencia del deber daba algo de la crueldad sublime que enalteció á Junio Bruto, Jefté y Guzmán el Bueno, recorría los bancos, desde que se notaban los primeros síntomas de la rebelión del fastidio. Á la manera que el cómitre de una galera iba sacudiendo con duro látigo la pereza de los infelices condenados al remo, así don Pedro ponía rápido correctivo con su vara ó su mano al arrastrar de suelas, á las pandiculaciones, al cuchicheo, al[p. 63] mirar, al reir. ¡Pobres orejas! ¡Cuántas veces se veía la mano del maestro levantar muy alto una cabeza suspendida de una oreja, ó empujar otra sobre la carpeta con tal fuerza, que á poco más se incrusta la nariz en la tabla!... Su máxima era: Siembra coscorrones y recogerás sabios.
Don Pedro Polo y Cortés era de Medellín: por lo tanto, tenía con el conquistador de Méjico la doble conexión del apellido y de la cuna. ¿Había parentesco? Dice Clío que no sabe jota de esto. Doña Claudia, madre de nuestro extremeño, sostenía que sí; mas para probarlo se vale del sentimiento antes que de las razones. El padre, hombre que gozó la más pura y noble fama de honradez, murió desastrosamente en la cárcel veinte años antes de estos sucesos que ahora referimos. Perseguido con saña por graves delitos ajenos, de que su buena fe le hizo en apariencia responsable, fué mártir del honor; fué, como suele decirse, un carácter elevado y glorioso, de esos que, si no abundan, no faltan tampoco en cada edad, para que conste, conforme al plan del mundo, que éste no es patrimonio de los malos. Murió como un santo, y muchos están con menos motivo en los altares.
[p. 64]La familia no había vivido nunca con holgura, y muerto el jefe de ella, quedó en triste miseria. Á Pedro Polo le correspondía llevarla sobre sí, cosa en extremo difícil, pues se encontraba con veinticuatro años á la espalda, sin haber estudiado cosa alguna, sin oficio, carrera ni habilidad que pudiera serle provechosa. Sólo sabía leer, escribir, contar y un poco de latín más macarrónico que erudito. Había pasado la niñez y lo mejor de su juventud dedicado á divertimientos corporales y al saludable ejercicio de la caza. De su complexión atlética, ¿qué beneficio podía sacar como no fuera un jornal mísero? Á las ciencias no les tenía maldita afición. La milicia le seducía, pero ya era tarde para pensar en ella. Ir á cualquier parte de las próvidas Américas en busca de fortuna, cuadraba á su natural aventurero y á su atrevido espíritu; pero mientras parecía la fortuna, que allí como en todas partes no se alcanza sin trabajo y paciencia, ¿de qué vivirían su madre y su hermana? El comercio no le desagradaba; pero no tenía más capital que su escopeta y un poco de pólvora. Cualquier profesión, por breve y fácil que fuese, requería tiempo y libros, y la necesidad de familia no admitía espera. Una sola carrera ó profesión existía que pudiera acometer y lograr en poco tiempo el joven Polo. Apretábale á seguirla un tío suyo materno en tercer grado, canónigo de la catedral de Coria; hubo[p. 65] lucha, sugestiones, lágrimas femeninas, dimes y diretes; el tío ofreció pensionar á la madre y hermana mientras durasen los estudios, y por fin, todos estos estímulos, y más que ninguno el agudísimo de la necesidad, vencieron la repugnancia de Polo, le fingieron una vocación que no tenía, y...
Cantó misa, y la familia tuvo un apoyo. Cinco años pasó Polo y Cortés en Medellín, viviendo con estrechez, pero viviendo. Con sus misas, sus funerales y bautizos, desempeñando la coadjutoría de la parroquia, pudo pagar deudas onerosas que abrumaban á la familia. Disentimientos y rivalidades de sacristía le obligaron á salir de su pueblo. Vivió algún tiempo en Trujillo; desempeñó más tarde un curato en Puente del Arzobispo, y luego residió seis años en Toledo, siempre con grandísima penuria, mortificado por la pena de no poder sacar á su madre y hermana de aquella triste vida, llena de incomodidades y pobreza. Tuvo esto feliz término cuando se estableció en Madrid. ¡Gracias á Dios que le sonreía la fortuna! Desde que una azafata de la Reina, extremeña, solicitó y obtuvo para Pedro Polo el capellanazgo de las monjas mercenarias calzadas de San Fernando, la vida de aquellas tres personas tomó cariz más risueño y un rumbo enteramente dichoso. ¡Las monjas eran tan buenas, tan cariñosas, tan señoras...! Ellas mismas su[p. 66]girieron á su bizarro capellán la idea de poner una escuela donde recibieran instrucción cristiana y yugo social los muchachos más díscolos; y para realizar este noble pensamiento, le ofrecieron el local que tenían en el callejón de San Marcos, en la casa del marquesado de Aquila-Fuente, tronco de aquella piadosa fundación.
Era el edificio tan viejo, que sólo por respeto á su origen glorioso se conservaba en pie. La planta principal servía para habitación de don Pedro y su familia, y la baja, con espaciosas cuadras, para albergar la escuela y toda la chiquillería consiguiente. Hermoso plan, tan pronto pensado como hecho. Así como el tío canónigo (á quien don Pedro en sus ratos de jovialidad solía llamar el bobo de Coria) había dicho hágote sacerdote, las monjas habían dicho á su vez hágote maestro. Para su sotana pensaba Polo así: «¿Clérigo dijiste? pues á ello. ¿Profesor dijiste? pues conforme.» Dichosa edad ésta en que el hombre recibe su destino hecho y ajustado como tomaría un vestido de manos del sastre, y en que lo más fácil y provechoso para él es bailar al son que le tocan. Música, música y viva la Providencia.
El éxito de la escuela fué grande. Centenares de hijos del hombre acudieron de todas las partes del barrio, atraídos por la fama de docto, juicioso y paternal que había adquirido Polo sin saber cómo. El caudal de la familia[p. 67] engrosaba lentamente, y viérais por fin cómo se dulcificaba la hasta entonces amarga vida de aquella buena gente; cómo podía gozar doña Claudia de comodidades que hasta entonces no conociera, y Marcelina Polo decorar su persona con severa compostura. No faltaban ya en la casa los alimentos sanos y abundantes, ni el abrigo en invierno, ni los honrados esparcimientos en verano. Aunque la mayor de las satisfacciones de don Pedro Polo era el bienestar de su madre y hermana, á quienes amaba tiernamente, no le disgustaba tomar para sí una parte de los dones de la fortuna, y al año de establecida la escuela se le podía ver y admirar, vestido de seglar ó de cura, según los casos, con la pulcritud y el lujo de los sacerdotes más distinguidos.
Aquel nobilísimo oficio le daba mucho que hacer en sus comienzos, porque tenía que aprender por las noches lo que había de enseñar al día siguiente; trabajo ingrato y penoso que fatigaba su memoria sin recrear su entendimiento. Todo lo enseñaba Polo según el método que él empleara en aprenderlo; mejor dicho, Polo no enseñaba nada: lo que hacía era introducir en la mollera de sus alumnos, por una operación que podríamos llamar inyecto-cerebral, cantidad de fórmulas, definiciones, reglas, generalidades y recetas científicas, que luego se quedaban dentro indigeridas y fosili[p. 68]zadas, embarazando la inteligencia sin darla un átomo de substancia ni dejar fluir las ideas propias, bien así como las piedras que obstruyen el conducto de una fuente. De aquí viene que generaciones enteras padezcan enfermedad dolorosísima, que no es otra cosa que el mal de piedra del cerebro.
También dice la chismosa Clío que el temperamento de don Pedro Polo era sanguíneo, tirando á bilioso, de donde los conocedores del cuerpo humano podrían sacar razones bastantes para suponerle hostigado de grandes ansias, ambicioso y emprendedor, como lo fueron César, Napoleón y Cromwell. Sobre esto de los temperamentos hay mucho que hablar, por lo cual mejor será no decir nada. Quédese para otros el fundar en el predominio de la acción del hígado el genio violentísimo de nuestro capellán, y en el desarrollo del sistema vascular, así como en la superioridad de las funciones de nutrición sobre las de relación, la intensidad de sus anhelos, su fuerza de voluntad incontrastable. Cierto es que si se dedicara, como su paisano, á conquistar imperios, los habría ganado con rapidez. Habiéndose metido, por la fatalidad de los tiempos y de las circunstancias, á instruir muchachos, los instruía por los[p. 69] modos y estilo que el otro empleó en domar naciones. Y no comprendía Polo la enseñanza de otra manera. Se le representaba el entendimiento de un niño como castillo que debía ser embestido y tomado á viva fuerza, y á veces por sorpresa. La máxima antigua de la letra con sangre entra, tenía dentro del magín de Polo la fijeza de uno de esos preceptos intuitivos y primordiales del genio militar, que en otro orden de cosas han producido hechos tan sublimes. Así, cuando, movido de su convicción profundísima, descargaba los nudillos sobre el cráneo de un alumno rebelde, esta cruel enseñanza iba acompañada de la idea de abrir un agujero por donde á la fuerza había de entrar el tarugo intelectual que allí dentro faltaba. Los pellizcos de sus acerados dedos eran como puncturas por las cuales se hacían, al través de la piel, inyecciones de la sabiduría alcaloide de los libros de texto.
Gran auxilio á don Pedro prestaba el pasante don José Ido, mayormente en el arte de escribir. Polo escribía mal, y su ortografía era muy descuidada. Ido le ayudaba también en las lecciones, y hacía leer á los pequeñuelos, mas con tan delgada voz y entonación tan embarazosa, que para articular una sílaba parecía pedir prestado el aliento al que estaba más próximo. Los chicos, desde el mayor al más pequeño, respetaban y temían tanto á don Pedro,[p. 70] que ni aun fuera de la clase se atrevían á hacer burla de él; pero al pobre Ido le trataban con familiaridad casi irreverente. Las paredes del callejón de San Marcos estaban de punta á punta ilustradas con el retrato del señor de Ido, en diferentes actitudes, y eran de ver lo parecido del semblante y la gracia de la expresión en aquellos toscos diseños. No faltaban explicaciones y leyendas que decían: Ido diendo á los toros; y por otro lado: Ido del Sagrario calléndosele los calzones. Porque este pobre calígrafo tenía las carnes tan flácidas, que toda su ropa parecía escurrirse, y que cada pieza, desde la corbata á los pantalones, estaba más baja del sitio que le correspondía. Otra cosa que daba motivo así á las cuchufletas como á las ilustraciones, era el cartílago laríngeo, ó la nuez del pasante, la cual era grandísima. Entre las pinturas murales, que representaban casi siempre escenas de toros, había una cuyo letrero decía: El toro, perdone ustez,—me le enganchó de la nuez...
Á este hombre, probo, trabajador, honrado como los ángeles, inocente como los serafines, esclavo, mártir, héroe, santo, apóstol, pescador de hombres, padre de las generaciones, le trataba don Pedro delante de los chicos con frialdad y sequedad; mas cuando estaban solos le abrumaba á cortesanías y piropos, como éste: «Es usted más tonto que el cerato simple,» di[p. 71]cho con desenfado y sin mala voluntad. Ó bien le saludaba así: «Cierre usted esa boca, hombre, que se le va por ella el alma.» Y era verdad que parecía que el alma estaba acechando una ocasión para echársele fuera y correr en busca de mejor acomodo.
Los capones y pellizcos, los palmetazos y nalgadas, las ampliaciones de orejas, aplastamiento de carrillos, vapuleo de huesos y maceración de carnes, no completaban el código penitenciario de Polo. Además de la pena infamante de las orejas de burro, había la de dejar sin comer, aplicada con tanta frecuencia, que si las familias no sacaban de ella grandes ahorros, era porque no querían. Todos los días, al sonar las doce, se quedaban en la clase, con el libro delante y las piernas colgando, tres ó cuatro individuos que se habían equivocado en una suma ó confundido á Jeroboan con Abimelech, ó levantado algún falso testimonio á los pronombres relativos. Los autores de estos crímenes no debían alcanzar de nuestro Eterno Padre el pan de cada día, que todos piden, pero que se da sólo á quien lo merece. Bostezos que parecían suspiros, suspiros como puños llenaban la grande y trágica sala. Isaías no habría desdeñado llorar tan dolorosas penas, y hubiera sacado de su boca algún sublime acento con que pintar aquellos desperezos tan fuertes, que no parecía sino que cada brazo iba á[p. 72] caer por su lado. Á menudo las páginas sucias, dobladas, rotas, de los aborrecidos libros se veían visitadas por un lagrimón que resbalaba de línea en línea. Pero esta forma del luto infantil no era la más común. La inquietud, la rebeldía, el mareo, la invención de peregrinas diabluras eran lo frecuente y lo más propio de estómagos vacíos. Quién gastaba su poca saliva en mascar y amasar papel para tirarlo al techo; quién dibujaba más monos que vieron selvas africanas; quién se pintaba las manos de tinta á estilo de salvajes...
Cuando la clase concluía, allá sobre las cinco de la tarde, después de diez horas mortales de banco duro, de carpeta negra, de letras horribles, de encerado fúnebre, el enjambre salía con ardiente fiebre de actividad. Era como un furor de batallas, cual voladura de todas las malicias, inspiración rápida y calorosa de hacer en un momento lo que no se había podido hacer en tantas horas. Una tarde de Enero, un chico que había estado preso, sin comer y sin moverse en todo el día, salió disparado, ebrio, con alegría rabiosa. Sus carcajadas eran como un restallido de cohetes; sus saltos, de gato perseguido; sus contorsiones, de epiléptico; la distensión de sus músculos, como el blandir de aceros toledanos; su carrera, como la de la saeta despedida del arco. Por la calle de San Bartolomé pasaba una mujer cargada con enor[p. 73]me cántaro de leche. El chico, ciego, la embistió con aquel movimiento de testuz que usan cuando juegan al toro. El piso estaba helado. La mujer cayó de golpe, dando con la sien en el mismo filo del encintado de la calle, y quedó muerta en el acto.
Es forzoso repetir que la crueldad de don Pedro era convicción, y su barbarie fruto áspero, pero madurísimo, de la conciencia. No era un maestro severo, sino un honrado vándalo. Entraba á saco los entendimientos, y arrasaba cuanto se le ponía delante. Era el evangelista de la aridez, que iba arrancando toda flor que encontrase, y asolando las amenidades que embelesan el campo de la infancia, para plantar luego las estacas de un saber disecado y sin jugo. Pisoteaba rosas y plantaba cañas. Su aliento de exterminio ponía la desolación allí donde estaban las gracias; destruía la vida propia de la inteligencia para erigir en su lugar muñecos vestidos de trapos pedantescos. Segaba impío la espontaneidad, arrancaba cuanto retoño brotara de la savia natural y del sabio esfuerzo de la Naturaleza, y luego aquí y allí ponía flores de papel inodoras, pintorreadas, muertas. Por uno de esos errores que no se comprenden en hombre tan bueno, estaba[p. 74] muy satisfecho de su trabajo, y veía con gozo que sus discípulos se lucían en los Institutos, sacando á espuertas las notas de sobresaliente. Don Pedro decía: ellos llevan el cuerpo bien punteado de cardenales, pero bien sabidos van.
Á los tres años de esta ordenada vida capellanesca, escolástica y cardenalicia, la familia se encontraba en un pie de comodidades que nunca había conocido. Doña Claudia Cortés se trataba con azafatas, alabarderas, tal cual camarista y otras personas bien puestas en Palacio. Marcelina Polo, que llevaba el peso de la casa, había logrado decorar ésta con cierta elegancia relativa. En el reducido círculo de las relaciones de la familia pasaba ya por dogma que en ningún cacareado colegio de Madrid recibían los muchachos educación tan sólida, cristiana y de machaca-martillo como en el del padre Polo. Llegó día en que eran necesarias las recomendaciones para admitir una nueva víctima en el presidio escolar. Desgraciadamente para la familia, los ingresos, aunque regularcitos, no correspondían á la fama del llamado colegio, por tener don Pedro una cualidad excelsa en el terreno moral, pero muy desastrosa en el económico: era una extremada y nunca vista delicadeza en cuestiones de dinero. Aquella voluntad de hierro, aquel carácter duro se trocaban en timidez siempre que era preciso reclamar de algún chico ó de sus[p. 75] padres el pago de los honorarios. Así es que muchos no le pagaban maldita cosa, y él antes se cortara una mano que despedirles. Este sublime desinterés lo tuvo también el padre de don Pedro, de donde le vino, al decir de sus contemporáneos, que muriera en afrentosa cárcel. La economía política debe llamar á esta virtud voto de pobreza, es evidente que estorba para todo negocio que no sea el importantísimo de la salvación.
Pero bueno es decir que los fallidos ocasionados en la caja por los efectos de esta santidad los compensaba Polo y Cortés con otros ingresos que le sobrevinieron cuando menos pensaba. Alentado por varios amigos, se metió á predicador. Hizo una tentativa: le salió regular; animóse; fué entrando en calor, y al año se lo disputaban las cofradías. El no era por sí elocuente; pero le favorecían su voz grave, llena, hermosa, á veces dulce, á veces patética, y su facilidad de dicción. En tres ó cuatro leídas se apropiaba un sermón de cualquiera de las colecciones que existen. De su propia cosecha ponía muy poco. Había tenido también el talento de asimilarse el énfasis declamatorio y la mímica del púlpito, que tan grande parte tienen en el éxito. Cada perorata le valía una onza, y á su madre le daba con cada sermón diez años de vida, porque, según ella, los ángeles mismos no dirían cosas tan sublimes y[p. 76] cristianas como las que su hijo echaba por aquel pico de oro. No se desvanecía don Pedro con estas lisonjas, flores preciosas del amor materno, y á solas con su conciencia literaria, cuando bajaba del púlpito, iba diciendo: «Dios me perdone las tontadas que he dicho.»
Muchas amistades cultivaba don Pedro en Madrid. Eran principales amigos un empleado de Hacienda que conoció en Toledo, y un fotógrafo, excelente persona, extremeño, y también Cortés de nombre y genio. Las señoras de ambos visitaban á doña Claudia, y tomaban participación en sus jugadas de lotería. Porque es bueno saber que á la madre de don Pedro le había entrado pasión tan ardiente por la Lotería Nacional, que en todas las extracciones probaba fortuna, y se pasaba la vida discurriendo y combinando números. Éste era bonito, aquél feo, tal otro había sido afortunado, cuál refractario á la suerte; pero la suya era con todos tan mala, como incorregible su manía de probarla dos ó tres veces al mes. El empleado de Hacienda paseaba con don Pedro algunas tardes, y las de día de fiesta infaliblemente. Se ponían los dos muy guapos, de guante y gabán, y medían todo el Retiro, hablando de la cosa pública, del reconocimiento del reino de Italia y de la guerra de Santo Domingo. El fotógrafo no había encontrado manera mejor de corresponder á la amistad de los Polos que re[p. 77]tratándolos á todos con profusa variedad. Por esto se veían las paredes de la salita salpicadas de diferentes imágenes en cuantas formas se pueden idear: don Pedro, de hábitos, sentado; don Pedro, de paisano, con un libro en la mano; Marcelina, de mantilla, ante un fondo de ruinas y lago con barquilla; don Pedro y su madre, sobre telón de selva con cascada, ella sentada y estupefacta, él en pie mirándola, y otros muchos...
Dos parentescos tenían los Polos en Madrid, ambos con venerables conserjes de establecimientos científicos. El de la escuela de Farmacia, padre de las dos guapas chicas que vimos aquel día en donde queda dicho, se declaraba primo de don Pedro en tercer grado. Su apellido era Sánchez y Emperador; pero á las niñas se las llamaba comúnmente las de ó las del Emperador. Doña Saturna, esposa de aquel don Florencio Morales que se emborrachaba con agua, era sobrina de doña Claudia. Á estos parientes consideraban más que á nadie los Polos, no sólo por sus cualidades y virtudes, sino porque doña Saturna poseía entre éstas una de grandísimo valor para don Pedro. Era la tal señora la más eminente cocinera que se ha visto, doctora por lo que sabía, genio por lo que inventaba, y artista por su exquisito gusto. Cuentan que en su juventud había vivido con monjas y servido después en casas de gran[p. 78] rumbo. Todo lo dominaba: la cocina rancia española y la extranjera, la confitería caliente y fría. De aquí que don Pedro la trajera en palmitas, porque el buen señor, al pasar de su primitiva vida miserable á la regalona en que entonces estaba, se pasó también gradualmente, y sin darse cuenta de ello, de la sobriedad del cazador á la glotonería del cortesano. Le acometían punzantes apetitos, y mientras más rarezas coquinarias probaba, más se relamía con todas y más deseaba las nuevas y aún no conocidas. Su gusto se refinó grandemente, y sin aborrecer los platos nacionales, adoraba algunos de los extranjeros connaturalizados en España. Su madre alentaba esto mimándole y engolosinándole sin tasa, discurriendo las cosas más aperitivas y confabulándose con doña Saturna para proporcionarle un día y otro esta novedad, aquella sorpresa.
Siempre que los Polos invitaban á algún amigo á comer, doña Saturna se personaba en la casa muy tempranito, y cuando Morales celebraba sus días ó los de su esposa, el primer convidado era Polo. Las de Emperador iban á una y otra parte, y en ambas eran muy agasajadas por sus méritos, por su índole modesta, por ser huérfanas de madre, y por su mansedumbre graciosa y un tanto sentimental.
Marcelina Polo las quería entrañablemente, y hacía para ellas laborcillas de gancho, cor[p. 79]batas y mil enredos y regalitos. Ya que hemos nombrado á la hermana del capellán, conviene decir que esta señora, de más edad que don Pedro, era lo que en toda la amplitud de la palabra se llama una mujer fea. Su cara se salía ya de los términos de la estética, y era verdaderamente una cara ilícita, esto es, que quedaba debajo del fuero del poder judicial. Debía, por consiguiente, recaer sobre ella la prohibición de mostrarse en público. Así lo conocía la dueña de aquel monumento azteca, y ni tenía en su habitación espejos que se lo reprodujeran, ni salía más que para ir á la iglesia, ó á visitar amigas de confianza. Era una persona insignificante, pero que tratada de cerca inspiraba algunas simpatías. Ocupábase de cuidar la casa, de hacer obras de mano, generalmente de poco mérito, y de rezar, escribir cartitas á las monjas ó enredar un poco en la sacristía de la iglesia. Resumiendo todo lo que nos dice Clío respecto á estas tres personas, resulta que se avenían y ajustaban maravillosamente, viviendo bajo un mismo techo y amándose con ardor, tres diferentes pasiones: Gula, Religión, Lotería.
[p. 80]
—¡No, si no te he de pasar nada; si te he de brear y batanear y curtir, hasta que seas otro y no te parezcas á lo que fuiste!... Haz cuenta de que naces. ¿Dices que quieres aprender y ser hombre? Pues ahora te las verás conmigo.
Esto decía Polo á su nuevo alumno, recogido por caridad un domingo por la tarde, en momentos de satisfacción digesta. Se vieron, se hablaron, se comprendieron, simpatizaron y de la simpatía salió el siguiente contrato: don Pedro sería maestro de su criado, y el criado sería discípulo de su amo. Perfectamente... Á la familia le hacía falta un chiquillín que desempeñase recados, barriese casa y escuela, que á veces no podían con más polvo, y prestara además otros servicios. Doña Claudia se veía negra muchas veces para poder repartir á domicilio los papelitos en que hacía constar las participaciones que ésta ó la otra persona tenían en sus jugadas. Marcelina recibió á Felipe con benevolencia. ¡Cuántas veces había dejado de mandar á las monjas un recado importante por no tener quien lo llevara! Agradó á todos el muchacho, y como llevaba la buena ropa que le había dado Miquis, casi casi parecía un paje, un caballerito... Señaláronle para su vivienda un cuarto, ó más bien una garita, en los des[p. 81]habitados desvanes de la casa, los cuales, aunque llenos de trastos y polvo y telarañas, fueron para él mejores que cuantos palacios puede soñar la fantasía.
Hasta aquí muy bien. Grande, inesperada fortuna del héroe, que decía gozoso: «¡Ahora no hay quien me tosa! ¡Si la Nela me viera en medio de tantos santos, blandones, murumentos y animales!...» Y era verdad que en compañía de todo esto se hallaba, porque los sotabancos del caserón de Aquila-Fuente servían á las monjas para depósito de objetos inútiles, ó de otros que no tenían hueco en la sacristía, y allí había cantidad de imágenes, las unas rotas, las otras desnudas; aparejos de funeral, y diversas piezas del monumento de Semana Santa en cartón y madera. Los animales eran los que acompañan y simbolizan á tres de los Evangelistas, piezas enormes y algo pavorosas, cuya vista daría miedo á quien no tuviera corazón tan esforzado como el de Felipe.
Los primeros días pasaron bien. En la escuela, la torpeza del neófito no causaba sorpresa al maestro ni á don José Ido, por estar el chico en estado completamente cerril ó primitivo. Ni en el servicio doméstico había tiempo aún de juzgarle, porque su ignorancia de todas las cosas le disculpaba de su inhabilidad. Si no sabía el destino de los objetos más usuales, como una bandeja, la badila, el molinillo de café,[p. 82] ¿cómo se le podía inculpar equitativamente de no traer lo que se le pedía, de equivocarse casi siempre y aun de romper alguna cosa? Marcelina llevaba con cierta resignación sus desaliños, le aleccionaba con paciencia y le alentaba con discretos plácemes cuando era puntual. Menos tolerante doña Claudia, exageraba las faltas de él y ponía las manos á la altura de sus anteojos siempre que la criada, muerta de risa, venía contando alguna fechoría ó gansada del pobre Felipe. Porque Maritornes, preciso es decirlo para que cada cual tenga su verdadero puesto, le había declarado guerra á muerte desde el principio, y muchas cosas que él hubiera hecho bien las hacía mal porque ella le confundía con sus gritos y le atropellaba con sus lenguarajos. No habían pasado tres semanas, cuando doña Claudia decía á todo el que la quisiera oir:
—¡Qué cosas tiene mi hijo!... Habernos traído aquí este muñeco... Lo que digo, es un número sin premio.
Una cualidad buena reconocían todos en Felipe, y era que jamás contestaba á las reprimendas, ni se daba por aludido de los pellizcos, coscorrones y demás argumentos en vivo que en la escuela y en la cocina se le hacían. Todo lo llevaba con paciencia aquel estoico, pequeño de cuerpo. Si no llegaba á decir, como el otro, que el dolor es bueno, en su interior lo diputaba justo y merecido, y á solas lloraba[p. 83] de rabia, encolerizado contra sí mismo, ó se ponía de hoja de perejil, encareciendo su torpeza y brutalidad... ¡Si aquello parecía arte del demonio! Él procuraba salir airoso en sus obligaciones, y todo le salía lo peor posible. ¿De qué le valía poner en cada faena sus cinco sentidos y aun alguno más? Notaba en sus manos una tosquedad que las hacía ineptas para todo lo que no fuera cargar espuertas de tierra. Mal ó bien, ya se iba haciendo á manejar platos y tazas; pero cuando le ponían una pluma entre sus tiesos y duros dedos; cuando le sentaban delante de un papel rayado y le mandaban trazar... ¡Dios de los pequeños, Dios de los débiles! ¡qué sudores, qué congojas, qué doloroso esfuerzo! La mano se le ponía rígida y trémula; era una mano de cartón que, en vez de sangre, estaba llena de cosquillas. Para someterla á la voluntad, el angustiado alumno alargaba el hocico, hacía trompeta de sus labios, distendía todos los músculos de su cuerpo, contraía los dedos de los pies... Ni por esas: sólo conseguía mancharse de tinta hasta el codo, y en tanto el infame palote no salía. Daba grima ver aquel trazo curvo, erizado de púas como un cardo... Y cuando, al fin, parecía que iba saliendo un poquito más derecho... ¡cataplum! un coscorrón del pasante que le hacía soltar el papel para llevarse la mano á la parte dolorida, y rascársela cuanto permitieran las iracundas[p. 84] miradas de don Pedro... Nueva tentativa, nuevo fracaso acompañado de esta lluvia de flores:
—Burro, eso no es escribir: eso es dar coces...
En lectura iba bien. Pero cuando, pasado algún tiempo, le pusieron á desflorar los elementos de las artes y las ciencias... ¡Dios misericordioso, amparo de la ignorancia!... Nada, nada: Polo y don José Ido convinieron unánimes en que carecía absolutamente de memoria y entendimiento. No había fuerza humana que pudiera hacerle decir bien ninguna de aquellas sabias definiciones que compendian la sabiduría de nuestros libros escolares. No son para contados los testimonios que levantaba y los trastrueques que hacía al intentar decir que el participio es una parte de la oración que participa de la índole del verbo y del adjetivo. En otras definiciones se trabucaba más por no conocer el valor y significado de las palabras. ¡Flojita cosa era para él saber lo que es Gramática! ¡Re-córcholis, si no sabía lo que es arte... si no sabía lo que quiere decir correctamente!... Por algo, sí, por algo, Dios de justicia, pensaba el pobre Centeno que fabricar ciertas definiciones y asar la manteca eran cosas harto semejantes.
Luego venía la Historia Sagrada con sus cáfilas de nombres, sus genealogías, sus guerras, sus episodios patéticos y trágicos. Aquello era otra cosa. Aun en insulso extracto, la historia[p. 85] de Israel ofrece interés á la infancia. Pero el entendimiento del pobre Centeno no estaba hecho, no, para retener tanto y tanto nombre de individuos y pueblos. Deploraba la fecundidad de Jacob, y las tribus le traían á mal traer, porque confundía una con otra, ó le colgaba un parentesco al más pintado. Él no sabía de linajes, ¡contra! y lo mismo daba Juan que Pedro. Un día cometió un desliz bíblico-mitológico achacando á Nabucodonosor excesos y desmanes del señor de Júpiter; y al ver que todos se reían, dijo con mucho desenfado:
—Lo mismo da: tan pillo era el uno como el otro.
La algazara que produjo esta observación fué tan grande, que don Pedro tuvo que dar zurribanda general para imponer silencio, aunque él mismo no contenía la risa.
Venía luego la Doctrina Cristiana. Al fin, al fin se iba á lucir. Como que ya sabía él algo, y aun algos, de cosa tan buena, santa y admirable, de que se deriva la máquina toda del humano saber. Pero á las primeras de cambio, ¡Dios de los tontos! empezó mi sabio á desbarrar. Érale imposible retener en la memoria las respuestas que comprenden y definen los altos principios del Cristianismo. Cuando las cláusulas eran breves y sencillas, menos mal: mi hombre las espetaba de corrido; pero ¡ay! cuando venía una de aquellas cosas hondas, largas, enrevesadas y obscuras que guardaba el librito en sus últimas[p. 86] hojas, ya era Felipe hombre perdido... Allá iban proposiciones que harían estremecer de espanto á los Santos Padres. ¡Risas, escándalo y patadas en la clase! No se ha visto ni verá más atrevido heresiarca. ¡Decir que la gracia es un sér divino que nos hace esclavos del demonio!... ¡Ciérrate, boca nefanda!
Un día, que fué de los más infelices que tuvo Centeno en la casa de don Pedro, á los tres meses de haber entrado en ella; un día en que todo lo dijo mal y lo hizo peor, y echó por aquella boca los más horribles despropósitos que pueden oirse, don Pedro tuvo una idea entre humorística y sanguinaria que al punto quiso poner por obra como saludable escarmiento y visible lección de sus alumnos. Porque cuando el tal don Pedro, siempre tan serio y ceñudo, con aquella cara de juez inexorable y aquella expresión de patíbulo, tenía humoradas, eran éstas ferozmente irónicas, verdaderas caricias de puñal, como los epigramas de Shakespeare. Cogió á Felipe, me le puso de rodillas sobre un banco, le encasquetó en la cabeza el bochornoso y orejudo casco de papel que servía para la coronación de los desaplicados. Luego, en el airoso pico de esta mitra, colgó un papel que decía con letras gordas, trazadas gallardamente por don José Ido: El Doctor Centeno.
¡Dios de Dios, qué risa, qué estruendo, qué ovación! Aquel día tuvo don Pedro humor bur[p. 87]lesco. Su alma de pedernal echaba chispas, y de su verbosidad chancera brotaban cuchillos. De sus chistes resultaba el escarnio. Paseándose delante de la víctima, con la palmeta en la mano, decía:
—Este señor vino á Madrid para ser médico. Como es tan aprovechado, tan sabio, tan eminente, pronto le veremos con la borla en la cabeza... Ánimo, hombre, no llores... No hay carrera sin trabajos... Ya estás á medio camino. Si sabes más que ese tintero... Serás médico: tómale el pulso á la pata de la mesa.
¡Risas, confusión, aplausos, bramidos! Don Pedro era el maestro más gracioso...
Por desgracia de Centeno, la antipatía que inspiró á doña Claudia, en vez de disminuir con el tiempo, iba creciendo fomentada por el carácter seco y desabrido de aquella señora. Era la roca árida en que había nacido la negra encina que llamamos don Pedro Polo. Luego la maldita criada agravaba la situación de Felipe con sus enredosos chismes. De todo lo malo que en la casa pasaba había de tener la culpa el sin ventura hijo de Socartes. Si algo traía, traíalo tarde; si se le confiaba cualquier faena de la cocina, echábala á perder; si redoblaba su esmero, resultaba que, por atropellar[p. 88] las cosas, salían mal; si al ir á comprar algo lo hacía con poco dinero, lo que había traído era detestable; si resultaba caro, era un sisón; si hablaba, era entrometido; si se callaba, sin duda estaba meditando picardías; si se limpiaba la ropa, era un presumido; si no, era un Adán. En resumidas cuentas, habría deseado el Doctor (pues dieron en llamarle de este modo, y también el Doctorcillo) tener la sabiduría de aquel señor tan despejado de que habla la Historia Sagrada, Salomón, para poder complacer á la doméstica y á la señora. Los regaños de ésta, importunos y soeces, le ponían en tal tristeza, que le entraban deseos de marcharse de la casa. Viendo que sus leales esfuerzos no tenían estímulo ni recompensa, desmayaba su valeroso ánimo, y lo mismo le importaba cumplir que no. Así, cuando iba á recados, se detenía en las calles mirando los escaparates ó añadiéndose al corro que por cualquier motivo se formara, ó entablando sabroso palique con éste ó el otro amigo.
En tanto, las horas de servicio crecían de lo lindo y las de enseñanza mermaban. Viéndole cada día más torpe, apenas se le tomaba lección de aquellas condenadas materias que tan poca gracia le hacían, y el gran don José Ido, al llegar á él, decía:
—Mira, Doctor, más vale que te vayas á subir agua, que estas cosas no son para tí.
[p. 89]
Y él veía el cielo abierto, porque más le gustaba y más le instruía sacar agua del pozo y cargar una cuba que repetir aquello de que el artículo sirve para entresacar el nombre de la masa común de su especie.
De las enseñanzas de la escuela, lo único que le agradaba era la Geografía. Cierto día, teniendo delante un mapa muy bonito, donde se veían los países pintados con rayas y masas de colores, y el mar azul y las islas de extraña forma, sintió una tentación que sin duda debía de ser mala. ¡Diablos de chicos, no hay cosa que no inventen!... Pues se le ocurrió nada menos que dejar á un lado los palotes, como se arroja fatigosa carga, y ponerse con toda su alma á retratar el mapa, imitando los contornos y perfiles que allí parecían el propio rostro de las naciones. ¡Qué lástima no tener caja de pinturas, ó al menos lápices de colores! Así, así debían ser enseñadas todas las cosas. ¿Por qué no se han de pintar la Gramática y la Doctrina?... Manos á la obra y venga papel. Sacó del bolsillo un pedazo de lápiz, y aquí te quiero ver, talento. Raya por allí, raya por allá; aquí un pico, más allá un hueco, todito iba saliendo á maravilla: la Inglaterra, que es una isluca con muchas púas; Suecia, que parece una gran pieza de bacalao; Franciota con luengas narices; Portugalito con la boca risueña, que es la del Tajo; Italia como una bota; Gre[p. 90]cia cual manojo de pueblecitos, y Rusia grandísima, informe, esteparia, soñolienta, sin fisonomía... Muy bien. La cosa prometía. El retrato estaba hablando, y aunque á algunas de las naciones no las conocería ni la mala mujer que las inventó, si el artista tuviera goma con que borrar para rehacer su trabajo... ¡re-contra!... Tan engolfado estaba en sus golfos, y tan aislado dentro de sus islas, que no vió venir á don Pedro, el cual se acercó por detrás pasito á pasito... ¡Ay, Dios mío! Del primer cosque poco faltó para que los nudillos del maestro penetraran hasta la masa cerebral del geógrafo pintor, y detrás otro y otro, dados al compás de estas cariñosas frases:
—¡Animal, siempre de juego, pum!... ¡Si te voy á freir! ¿De esa manera, ¡pum!... correspondes al bien que te he hecho recogiéndote... ¡pum! de las calles? No se puede... ¡pum! sacar partido de tí. Anda, anda arriba...
El resto de tan cristiano discurso fué, más que pronunciado, escrito con las manos del maestro sobre las mejillas rojas del criminal y sobre otras partes de su cuerpo. Cada lagrimón que le caía abultaba más que un garbanzo. La suerte es que se los iba bebiendo á medida que llegaban á la boca; que si los dejara rodar, seguramente le mojarían la ropa. Al subir, se tentaba el cráneo para indagar cuántos y de qué calibre eran los agujeros que en él, á su parecer, tenía.
[p. 91]
Por tres motivos estaba de malísimo talante aquel día doña Claudia. Primeramente le dolía la cabeza, como atestiguaba la venda que se la oprimía, sujetando dos ruedas de patata sobre las sienes. Añadid á esto el disgusto que le ocasionaba la lista grande, que acababa de leer, en cuyo documento, por uno de esos descuidos tan propios de nuestra mala administración, no aparecía premiado ningún número de los que la señora tenía. Seguramente la lista estaba equivocada. Por último, doña Claudia había descubierto en la criada cosas de que no se podía echar la culpa á Felipe. Así, cuando éste se presentó y le dijo llorando: «El señor me ha mandado que suba,» doña Claudia se puso en pie, dió al aire las dos aspas de sus brazos, y con voz desabrida le contestó: «Dí á mi hijo que aquí no hacen falta monigotes.» Felipe tornó al piso bajo; mas no tuvo ánimo para entrar en la clase, y sentóse junto á la puerta de ella, esperando á que don Pedro saliera y le dijese algo.
Allí estuvo largo rato, oyendo el rumor hondo del aula, tan semejante al del mar, y como éste, músico y peregrino. Lo componen un vagido constante de cláusulas que vienen y van, salpicar de letras, restallido de palmetazos y aquel fondo mugidor de la murmuración infantil, que es como el constante silbar de la brisa. Este fenómeno, sobre que entristecía el[p. 92] alma del buen Doctor, le convidaba á mecerse en meditaciones... ¡Qué desfallecimiento el suyo! No podía ya dudar que era el más bruto, el más torpe y necio de la escuela.
Él lo comprendía bien, por virtud de su propio entendimiento, en que cada esfuerzo era un fracaso, y además cierto debía de ser, porque lo aseguraban personas como Polo y don José Ido, que eran dos templos de sabiduría. Verdaderamente, el Doctor Centeno no estaba en su lugar sino en Socartes, rodeado de sus iguales, las piedras, y de sus dignos prójimos, las mulas. ¿Por qué algunos chicos decían tan bien sus lecciones, y él no daba pie con bola?... ¡Qué cosa más triste! ¡Toda la vida sería un animal!... Sí: tan médico sería él como puede serlo una calabaza. ¡Qué desengaño! Y no era por falta de voluntad, que si la voluntad hiciera sabios, él se reiría del mismo Salomón. Era porque le faltaba algo en aquella condenada y cien veces maldita cabeza... Pero no, no lo podía remediar, ni estaba en su mano corregir su natural barbarie. Había hecho fatigosos y titánicos esfuerzos por retener las sabias respuestas de los libros, y las palabras se le salían de la memoria como se saldrían las moscas si se las quisiera encerrar en una jaula de pájaros... El Doctor Centeno para nada servía, absolutamente para nada. ¡Malditos libros, y cómo los odiaba! Y era tan bobo Felipe,[p. 93] que se le había ocurrido aprender muchas cosas preguntándolas al pasante. Porque en los cansados libros no se mentaba nada de lo que á él le ponía tan pensativo, nada de tanto y tanto problema constantemente ofrecido á su curiosidad ansiosa. ¡Oh! si el doctísimo don José le respondiese á sus preguntas, ¡cuánto aprendería! Adquiriría infinitos saberes, verbigracia: por qué las cosas, cuando se sueltan en el aire, caen al suelo; por qué el agua corre y no se está quieta; qué es el llover; qué es el arder una cosa; qué virtud tiene una pajita para dejarse quemar, y por qué no la tiene un clavo; por qué se quita el frío cuando uno se abriga, y por qué el aceite nada sobre el agua; qué parentesco tiene el cristal con el hielo, que el uno se hace agua y el otro no; por qué una rueda da vueltas; qué es esto de echar agua por los ojos cuando uno llora; qué significa el morirse, etc., etc.
Pensando en estas simplezas, dieron las doce y terminó la clase de la mañana. ¡Momento feliz! Creeríase que el día, perezoso, daba un salto y se ponía de pie... Iban saliendo los escolares á escape y atropelladamente: el último quería ser el primero. Todos, al pasar por donde Centeno estaba, le decían alguna cosa. Éste le daba con el pie; el otro le incitaba á que saliera también para jugar en la calle, y unos con desvío, los más con afecto, todos tenían para él palabra,[p. 94] pellizco ó arrechucho. Don Pedro le vió en la puerta, y ceñudo le dijo:
—Hoy estás sin comer.
Ni asombro ni pena causó esto á Felipe, por lo acostumbrado que estaba á tales penitencias. De los seis días de labor de cada semana, tres por lo menos se los pasaba á la buena de Dios. Es forzoso repetir que Polo hacía estas justiciadas á toda conciencia, creyendo poner en práctica el más juicioso y eficaz sistema docente; no lo hacía por ruindad, ni por la sórdida idea de ahorrar la comida de su Doctor sirviente.
Los condenados al ayuno se quedaban en la clase. Se les obligaba á estudiar en aquella triste hora, vigilados por el pasante, á quien una mujer andrajosa llevaba la comida en dos cazuelillos. Mientras ellos leían ó charlaban, él comía sus sopas y un guisote de salsa. Á veces, cuando les veía muy desconsolados, dábales algo. Después hacía traer un café, y repartía el azúcar que sobraba; siendo tal su bondad, que generalmente tomaba el brebaje muy amargo para que no faltara á los hambrientos la golosina. Alguno había tan mal agradecido, que cuando Ido se distraía reprendiendo á otro, echábale bonitamente dentro del vaso un pedazo de tiza de la que servía para escribir en el encerado.
Centeno, por estar privado de comida, no dejaba de servir la de sus amos en el comedor. Luego, cuando la criada ponía la mesa en la[p. 95] cocina, se le mandaba bajar á clase con el estómago más vacío que las arcas del Tesoro. Era tan desgraciado, que siempre llegaba después que el seráfico don José había repartido los terroncillos. Pero algún alma tolerante y cristiana se acordaba de él, hay que decirlo claro; sí: Marcelina le guardaba siempre alguna cosita, para dársela al anochecer, á escondidas de su hermano y de doña Claudia, que decía:
—¿Sabes lo que haces con esos mimos? Pues consentirle y echarle á perder más.
Y á pesar de tantos y tan variados rigores, Felipe tenía cariño á don Pedro; le quería, le respetaba y se desvivía por agradarle. Las reprimendas que su amo le echaba heríanle en lo más vivo de su alma, y ésta se le inundaba de contento cuando sorprendía en el semblante de él señales ó vislumbres, por débiles que fueran, de aprobación. Le miraba como á un sér eminente y escogido, instrumento de la Providencia, grande y terrorífico como aquel Moisés que hacía tan vistoso papel en las Escrituras. Algunos domingos, el terrible don Pedro tenía un arranque de generosidad, digno de su alma varonil. Aquella rigidez se doblaba; aquella dureza se fundía; aquel bronce se hacía carne. Llamaba á Felipe, y echando mano al bolsillo, le daba un par de cuartos, diciéndole:
—Toma, hombre: vete por ahí de paseo y compra alguna golosina.
[p. 96]
Frente á la casa de don Pedro, por el callejón de San Marcos, se veía, en muestra negra con letras blancas, el título de un periódico. En el piso bajo estaba la redacción, y en el sótano la imprenta y máquinas del mismo. Felipe, siempre que salía, se paraba delante de las ventanas mirando por los cristales á los señores que escribían el diario, reunidos alrededor de una mesa con tapete verde, en la cual había papeles cortados, manojos de cuartillas, grandes tijeras y obleas rojas. Los tales eran, según Felipe, los hombres más sabios de la tierra, porque inventaban todas aquellas cosas saladísimas que salían en el papel al día siguiente. Les miraba él desde fuera con supersticioso respeto, y se admiraba de que, siendo todos tan sabios, no tuvieran mejor pelaje. Disputaban, reían, y mientras el uno escribía, otro daba grandes tijeretazos sin piedad en distintos papeles más largos que sábanas. De todos aquellos simpáticos señores, el que más atraía la atención de Felipe era uno que siempre se sentaba frente á la ventana, y por eso se le veía mejor desde la calle. No era joven; tenía la cara redonda, la nariz muy chica y picuda, la expresión avinagrada, el mirar soberano, y grande, espaciosa y reluciente calva, por la cual se[p. 97] pasaba suavemente la mano para acariciar sus ideas. Vaya, que si toda aquella cabeza estaba llena de talento, aquél debía ser el hombre del siglo. ¡Con qué gravedad tomaba, ora las tijeras, ora la pluma, y con qué aire se acomodaba á cada momento los anteojos sobre la nariz!... Observando estas cosas, Felipe se detenía en la calle más de lo regular; los recados tardaban eternidades, y luego doña Claudia ó Marcelina ponían el grito en el cielo y llovían bofetadas. Mayores fueron aún las distracciones de Centeno cuando se hizo amigo de otro chico de la misma edad, poco más ó menos, que era hijo del mozo de la redacción y servía en ésta y en la imprenta para hacer recados y llevar pruebas. No salía nunca el Doctor á un mandado sin asomar las narices á la puerta de la redacción para ver si estaba su amigo. Éste también le buscaba, y como se encontraran, ambos se pasaban las horas jugando, olvidados de su deber. Desde que se vieron simpatizaron, y desde que se hablaron su afecto apareció tan vivo como si fuera antiguo. El primer cambio de palabras fué para enterarse de los nombres.
—¿Cómo te llamas tú?
—¿Yo? Felipe Centeno. ¿Y tú?
—Yo me llamo Juanito del Socorro.
En figura y en genio no tenían semejanza, pues Socorro representaba menos edad de la verdadera; era delgado, flexible y escurridizo[p. 98] como una lagartija. Parecía tener alas en los pies, porque no andaba sino á saltos, y hablaba haciendo mil contorsiones y monerías. Era más embustero que el inventor de las mentiras, que, según parece, fué la serpiente del Paraíso, y además vanidoso y lleno de las más graciosas y ridículas presunciones. Se comía la mitad de las palabras, y dándose aires de protector, llamaba á su amigo hijito, con un retintín que habría hecho reir á la rueda de una noria. Por Socorro supo Felipe que el señor de la calva y de los espejuelos sobre la nariz chica, era el que escribía los artículos y sueltos de Hacienda.
—¡De Hacienda!—exclamó Centeno, abriendo la boca todo lo que se puede abrir.
—Hijí... tú no sabes: es un señor que siempre está muy enfadado, y cuando escribe, dice que la Deuda... ¡bum! la Hacienda, ¡bum! el Porsupuesto, ¡bum!... y echa unas carretadas de números que te quedas bizco.
Felipe le oía con la boca abierta, lleno de admiración.
—¡Vaya un hombre!... ¡Cór...!
—Pues mira, hijí... cuando no está en la casa, los otros relatores se ríen de él, y dicen que es más tonto que el cepillo de las ánimas. Voy á comprarle cigarros... Que se espere.
En estas conversaciones pasaban el tiempo, y se acompañaban el uno al otro en sus reca[p. 99]dos. Á menudo Juanito hacía ponderaciones de su estado y familia, diciendo:
—Hijí... cuando menos lo pienses, te he de colocar... porque mira, mi padre tiene muchas haciendas, y aunque está sirviendo, es porque van á subir los de acá, y lo menos le hacen comendante... Yo como todos los días gallina y jamón, porque mamá tiene una amiga que es duquesa y le manda regalos... Un día de éstos verás el caballo que me va á comprar papá. Lo van á traer de las haciendas, ¿estás?
Otras veces, Juanito, que era listo y conservaba en su memoria lo que oía en la redacción, decía á su amigo con misterioso acento:
—Hijí... hijí... ¿no sabes? Esto se va... Vamos al decir, que viene revolución. Los señores lo dicen. Ya está la tropa apalabrada. Se arma, se arma.
Centeno, al oir esto, sentía en su espíritu el pasmo que ocasiona todo anuncio de cosas insólitas, sobrehumanas y jamás vistas ni comprendidas.
—Sí, hijí... cuando yo te lo digo... Esto anda mal, y los curas tienen la culpa de todo... Mi padre, que sabe mucho y es amigo de los pejes gordos, dice que cuando venga la cosa, hay que ahorcar á mucho pillo. Á un hermano de papá le mataron en otra trifulca, y papá dice que se la han de pagar... porque cuando venga la cosa, habrá lo que llaman melicia.
[p. 100]—Pues algo va á pasar—manifestó Felipe, dándose importancia,—porque ayer don Pedro, en la mesa, dijo que esto se pone feo... ¿oyes? y habló del Gobierno, de la tropa, del Porsupuesto... Él también lee por las mañanas un papel, y el otro día contaba que... pues, no me acuerdo. Tú que sabes estas cosucas, dí, ¿qué quiere decir las turbas?
—¿Las turbas?... pues las turbas... Hijí... eso está claro. Las turbas somos nosotros.
Alguna vez les sorprendía don Pedro, al salir de noche, en estas conferencias, sentados en la puerta de la redacción ó en otra más allá, fumando entre los dos á turno un roto cigarrillo. El maestro no se contentaba con reprender y castigar á Felipe, sino que á los dos les sacudía algunos pescozones, diciéndoles:
—Tunantes, id á vuestra obligación.
Don Pedro salía todas ó las más de las noches. Aquel hombre, consagrado á rudo trabajo, necesitaba esparcimiento y ejercicio. En los primeros años de su vida escolástica, solía tertuliar con su madre y hermana después de la cena, hasta la hora de acostarse. Pero llegaron días de mayor cansancio; las digestiones no eran tan fáciles, y sobre este malestar vinieron unas melancolías tan negras que no era posible hacer salir de la boca del capellán una sola palabra. Se paseaba por el comedor mirando al suelo; luego se metía en su cuarto y[p. 101] se estaba allí larguísimo rato solo y á obscuras... De repente sentíasele revolviendo en la habitación, y al fin aparecía de paisano, envuelto en su capa.
—Sí—le decía en un bostezo doña Claudia:—bueno es que hagas ejercicio.
Marcelina le miraba sin decir nada; pero sus miradas traducían tímidamente esta observación: «Ya le entró á mi hermano la calentura.»
Don Pedro decía: «voy á dar una vuelta,» y se iba. Regresaba á las once, cuando ya su madre dormía. Su hermana le esperaba siempre, y le alumbraba hasta llegar á la alcoba. Don Pedro sólo decía alguna frase referente al tiempo.
Vino después larga temporada en que parecía luchar consigo mismo para evitar la salida. Después de comer se entregaba á la lectura. Compró muchos libros, y otros se los prestaba el fotógrafo, que tenía gran copia de ellos. El leer más grato á su espíritu varonil era el de cosas heróicas y fuera de lo común, historias de bravas conquistas ó descubrimientos. También se entretenía con novelas, prefiriendo las de mucho enredo, llenas de pasos y lances estupendos. Los viajes arriesgados por islas y tierras de bárbaros le deleitaban, y todo aquello en que hubiera lucha con feroces bestias ó con los elementos; dificultades, trabajos y el siempre sublime sacrificio del hombre por la[p. 102] cruz y la civilización. Su temperamento se empapaba en esto y se condimentaba, dirémoslo así, como ciertos manjares se guisan en su propio jugo.
Jamás se le vió leer libro místico; y cuando tenía que preparar un sermón, cogía la Cadena de Oro de Predicadores, el Alivio de Párrocos, ó bien el socorrido Troncoso, únicos libros religiosos que guardaba, y entresacando de aquí y de allí, esto quiero, esto no quiero, una de cal y otra de arena, componía sus enfáticas oraciones; y aprendidas de memoria, las soltaba como un seráfico papagayo, del mismo modo que sus venturosos discípulos decían las definiciones. ¡Y qué pico de oro!
La mesa de don Pedro había ido ganando, día por día, en variedad y riqueza. Modestísima en los comienzos de la vida capellanesca, era últimamente casi suntuosa. Sobre los regalos que le hacían las monjas, tenía los de sus discípulos, que no eran cualquier cosa. El 29 de Junio se renovaba allí el espectáculo eructante de las Bodas de Camacho. En tal día y en otros marcados, convidaban los Polos á parientes ó amigos, no faltando nunca don Florencio ni el fotógrafo. Doña Saturna iba pun[p. 103]tual á sus primores, y desde muy temprano, ella y doña Claudia se metían en la cocina y pasaban todo el día machacando especias, haciendo salsas y picadillos, revolviendo peroles. Generalmente, por ser casi todos los comensales extremeños, las dos señoras hacían el frite, guiso de cordero á la extremeña, que era recibido en la mesa con aclamaciones patrióticas.
Cuando iban á comer las dos chicas de Sánchez Emperador, don Pedro estaba en sus glorias, y se esmeraba en ser fino y galante con ellas, especialmente con la mayor, que era la hermosa.
Profesaba Polo la teoría, por cierto muy razonable, de que se puede ser á un tiempo buen sacerdote y atendedor de las damas, con lo cual se reverencia de dos maneras al Supremo Artífice de todas las cosas. Por esto, cuando las de Emperador eran convidadas, viérais al señor capellán y maestro salir de su cuarto muy almidonado, muy peinado y oloroso, en correcto y limpio traje de paisano. Luego, durante el curso de la comida, no cesaba de echar donaires por aquella boca, y galanas flores retóricas del mejor gusto y sin chispa de malicia. Todos lo alababan y reían, no siendo las dos chicas indiferentes á los elogios que se hacían de su mérito.
Después de uno de estos días de honesta jarana, solía estar don Pedro muy taciturno y[p. 104] displicente. Notaban los alumnos en él refinamientos de rigor y exigencias inquisitoriales al tomar la lección. No perdonaba ni una mota. Aun con la familia estaba el buen señor muy enojado: economizaba con avaricia las palabras; ponía defectos á la comida diaria; quejábase de inexactitudes en los servicios de su hermana; á cualquier descuido, como un botón por pegar ó un cuello mal planchado, daba importancia extrema. Se paseaba silencioso de un ángulo á otro de su cuarto, y Felipe se asustaba oyéndole dar unos suspiros tan grandes, que eran como si por el resuello quisiera descargarse de un pesadísimo tormento interior. Únicamente salía de sus labios la frase rutinaria «voy á dar una vuelta» en el momento de ponerse la capa.
Tal estado de misantropía se iba desvaneciendo, y el personaje, cual pieza forjada que se enfría y recobra su temple y dureza, volvía lentamente á su carácter normal: pacífico y tierno con la familia, afable y cariñoso con todos menos con los alumnos.
Cuando don Pedro se iba á dar la famosa vuelta, doña Claudia, que cenaba sola y más tarde que su hijo, se comía el salpicón ó la ensalada con el cortadillo de vino, y luego se daba á la endiablada tarea de combinar sus números y recorrer las listas pasadas para hacer un cálculo de probabilidades que no entenderían los matemáticos de más tino. El sueño la[p. 105] cogía de súbito en estos afanes, y se dormía sobre sus laureles aritméticos. Después de dar mil cabezadas íbase á la cama, arrastrándose, y poco después sus ronquidos daban fe de la tranquilidad de su conciencia.
Marcelina y Felipe se quedaban en vela esperando á don Pedro, junto á la lámpara del comedor, ella ocupada en costura ó laborcilla de crochet, él estudiando las lecciones del día siguiente. Muy á menudo el Doctor inclinaba la cabeza sobre la Gramática y se quedaba dormido, como esos Niños Jesús á quienes pintan durmiendo sobre el libro de los Evangelios. La fea de las feas tenía la bondad de respetar á veces aquel descanso, y no lo interrumpía en media hora. Cuando el chico estaba despierto, la señora le sermoneaba, echándole en cara su poco amor al estudio, sus descuidos en el servicio, y principalmente su pícara afición á vagabundear por las calles y á detenerse las horas muertas en los recados. Bien conocía Centeno la justicia de estas observaciones; pero en cuanto á su gusto de callejear, se sentía cobarde para reprimirlo, porque la amistad de Juanito del Socorro, que le contaba cosas tan interesantes de política y revoluciones, era el único bálsamo de su vida miserable.
Triste era para él la casa; triste su habitación; tristísima la escuela, el pasante y los libros; más tristes aún doña Claudia, la cocine[p. 106]ra y la cocina. La calle y Juanito eran todo lo contrario de aquel marco sombrío y de aquellas figuras regañonas y lúgubres; lo contrario de los coscorrones, de las bofetadas, de los gritos, del estirar de orejas, de la Gramática (¡el impío y bárbaro estudio!), de la bestial Maritornes, de aquel rudo trabajo sin recompensa moral ni estímulo. Sin un poquito de calle cada día; luz de su obscuridad, lenitivo de su pena y descanso de su entumecido físico y moral, la vida le habría sido imposible.
—Lee, hombre, lee—le decía por las noches Marcelina, sin quitar los ojos de su obra, cuando á Felipe sorprendía jugando con sus propios dedos ó atendiendo á los ruidos de la calle.—Eres malo de veras. No aprenderás nunca palotada. Mi hermano dice que él ha conocido muchos brutos, pero ninguno como tú... ¿No te da vergüenza, hombre, de ver á otros niños tan aplicaditos...?
Reconociendo el Doctor que la señora hablaba como la misma sabiduría, no le hacía gran caso, y con el alma, más que con los ojos, miraba á la calle, oyendo los silbidos con que le llamara el del Socorro. ¡Inmenso dolor!... ¡No poder acudir á tan dulce reclamo! Sin duda tenía que contarle aquella noche cosas muy buenas: por ejemplo, que los regimientos se iban á echar á la calle, que la cosa estaba en un tris, y los curas con el alma en un hilo... No había[p. 107] más remedio que tener paciencia y entretener de cualquier modo las pesadas horas, ya mirando los movimientos que con sus dedos hacía Marcelina metiendo y sacando el gancho, ya contando los hoyos que aquella excelente señora tenía en la nariz, ó los erizados pelos de su verruga... porque pensar que él había de leer en la fementida Gramática, era pensar en lo imposible.
Un sistema de distracción encontró Centeno, á fuerza de aburrirse, y era observar los distintos ruidos que hacían las puertas mohosas de la casa cuando las abría y cerraba la cocinera, la cual andaba trasteando, hasta más de las diez, de la cocina á la despensa y de la despensa al comedor. Las puertas, como toda la casa, tenían dos siglos de fecha, y en tan largo tiempo nadie se había tomado el trabajo de acariciar con aceite sus gastados, secos y polvorientos goznes. Así es que daban unos gemidos que parecían de seres vivientes, y su lamentar producía los más extraños efectos musicales. En la soledad y hastío de su espíritu, Felipe no hallaba mejor entretenimiento que observar la diversa tesitura y acento de cada uno de aquellos ruidos. Tal puerta imitaba el mugido de un buey; tal otra el llanto de un niño; alguna sonaba como voz gangosa que pronunciara el principio del Padre nuestro; la de más allá parecía la matraca de Viernes Santo, y otra de[p. 108]cía siempre: mira que te cojo. Amenizaba estas sonatas el lejano roncar de doña Claudia, que á ratos era silbido tenue, á ratos fabordón que decía con toda claridad: Sursum Cooor...da.
Cuando las puertas callaban, cual si se durmieran, Felipe buscaba impresiones del mismo orden en las vidrieras. Eran éstas, como las ventanas, grandísimas, desvencijadas. Se componían de vidrios pequeños, verdosos, que retasaban la luz y eran como aduaneros de ella, pues no la permitían pasar sin cogerse una parte. La madera estaba pintada de azul, al temple, según el uso antiguo; el plomo era negro, y de puro viejo apenas sujetaba los vidrios. Estos, siempre que los pesados bastidores se abrían, bailaban en sus endebles junturas, cual si quisieran saltar y echarse fuera. Cuando pasaba un coche por la mal empedrada calle, era tanto el temblor y tanta la chillería de los vidrios, que las personas tenían que dar fuertes gritos para hacerse oir.
Tal era la ocupación del Doctor: atender al paso de los coches. Desde que sentía su rodar lejano, ponía alerta el oído para observar cómo lentamente empezaba el retintín de los vidrios; cómo iba en rápido crescendo, hasta ser algarabía estruendosa. Antojábasele comparar la casa con un cuerpo humano al que se hacían cosquillas, y con las cosquillas se disparaba en convulsivas risotadas.
[p. 109]De todo esto era preciso tomar nota, y con su pedacito de lápiz iba marcando disimuladamente con rayas, en el margen del libro, los coches que pasaban. Pero algunas veces era vencedor de la atención el fastidio. Felipe hacía almohada de la Gramática y se cuajaba dulcemente como un ángel. Viéraisle despertar pavorido á la entrada de don Pedro, que, por tener llavín, no llamaba nunca. Á veces, una mano vigorosa le extraía, suspendido de la oreja, de aquel seno placentero de su sueño, y oía una voz de trompeta del Juicio Final, diciendo: «Á acostarse.»
Andaba dormido, tropezando, los sentidos abotagados, sin enterarse de lo que charlaban el amo y su hermana antes de recogerse. Á tientas subía por fin á sus elevados aposentos, y... Á media noche todo dormía en la casa: personas, goznes y vidrios. Sólo don Pedro, algunas veces, tenía el sueño tan difícil, que el alba y aun el claro día le encontraban como un lince; y gracias que pudiera aletargarse y dar breve descanso á sus potencias cerebrales á hora inoportuna, cuando ya el esquilón monjil le avisaba que era llegada la de la misa.
[p. 110]
En la calle de la Libertad, más allá de la esquina de la casa donde la redacción estaba, había un solar vacío, separado de la calle por una cerca de desiguales y viejas tablas. Dentro sólo se veían montones de escombros, media docena de escobas y otras tantas carretillas que dejaban allí los encargados de la limpieza urbana. Tenía la tal valla una puerta que estaba cerrada casi siempre; pero Juanito del Socorro y otros chicos de la vecindad, asistentes á la escuela de don Pedro, habían hallado medio de colarse dentro, arrancando una tabla y apartando otra; y posesionados del terreno, lo dedicaron á plaza para hacer en él sus corridas.
Habiendo sido admitido un día Felipe á esta diversión infantil, halló tanto gusto en ella, que se hubiera estado todo el santo día en la plaza, sin acordarse para nada de sus deberes escolares y domésticos, ni de don Pedro, ni del santo de su nombre. Mientras más el juego se repetía, más afición le cobraba, y los domingos por la tarde, si sus amos le permitían salir, entregábase con frenesí á las alegrías del toreo. Saltar, correr, montarse sobre otro; ser alternativamente picador, caballo, banderillero, mula, toro y diestro, era la delicia de las[p. 111] delicias, exigencia del cuerpo y del alma, prurito que declaraba perentorias necesidades de la naturaleza. Días enteros pasaba pensando en el ratito que podía dedicar á la función, ó representándose los entretenidos episodios y pasos de ella. Y tanto repitieron los chicos aquel juego, que llegaron á organizarlo en regla, para lo cual tenía especial tino el gran Juanito del Socorro, sujeto de mucho tacto y autoridad. Era empresario y presidente, acomodador y naranjero. Dirigía las suertes y á cada cual asignaba su papel, reservando para sí el de primer espada. Á Felipe le tocaba siempre ser toro.
Quisieron proporcionarse una de esas cabezotas de mimbres que adornan las puertas de las cesterías; pero no lograron pasar del deseo al hecho, porque no había ningún rico en la cuadrilla, ni aunque se juntaran los capitales de todos podrían llegar á la suma necesaria. Se servían de una banasta, donde Felipe metía la cabeza. ¡Con qué furor salía él del toril, bramando, repartiendo testarazos, muertes y exterminio por donde quiera que pasaba! Á éste derribaba, al otro le metía el cuerno por la barriga, al de más allá levantaba en vilo. Víctimas de su arrojo, muchos caían por el suelo, hasta que Juanito del Socorro, alias Redator, lo remataba gallarda y valerosamente, dejándole tendido con media lengua fuera de la boca.
[p. 112]Cada cual contribuía con sus recursos y con su inventiva á dar todo el esplendor y propiedad posibles á la hermosa fiesta. No había detalle que no tuvieran presente, ni oportunidad que no aprovecharan aquellas imaginaciones llenas de viveza y lozanía. Blas Torres, hijo de un prendero, se proporcionó una capa de seda con galoncillos de plata. Algunos llevaban capa de percal, y otros se equipaban con un pedazo de cualquier tela. Perico Sáez, hijo del carnicero, presentó á la cuadrilla una adquisición admirable y de grandísimo precio: un rabo de buey, que Felipe se ataba en semejante parte para imitar la trasera del feroz animal. Con aquello y la banasta en la cabeza, y los bramidos que daba, parecía acabadito de venir de la ganadería. Fuenmayor llevaba las banderillas de papel, y Gázquez, hijo del estanquero, llevaba una cosa muy necesaria en juego tan peligroso, á saber: tiras de papel engomado de los sellos para aplicarlo á las heridas, rozaduras y contusiones. El chico de la prestamista se había proporcionado una corneta para hacer las señales, y algunos cascabeles para las mulas; y Alonso Pasarón, el de la tienda de ultramarinos, que era artista, pintor y tenía su caja de colores para hacer láminas, llevaba los carteles con una suerte pintada en verde y rojo, grandes letras y garabatos en que no faltaba palabra, ni fecha, ni detalle de los[p. 113] que en tales rótulos se usan. Pero de cuanto aquellos benditos inventaron para imitar al vivo las corridas, nada tan ingenioso como lo que se le ocurrió á Nicomedes, hijo del dueño de una tienda de sedas de la calle de Hortaleza. Este condenado reunió en su casa muchas varas de cinta encarnada: con ellas hacía un revuelto lío; se lo metía en la camisa junto á la barriga, y cuando en lo mejor de la lidia desempeñaba con admirable verdad, vendado un ojo, el papel de caballo, y venía el toro y le daba el tremendo topetazo en el cuerpo, empezaba á soltar cinta y más cinta y á cojear y dar relinchos y á hacer piruetas de dolor, con tal arte, que parecía que se le salían las tripas y que se las pisaba, como suele suceder á los caballos de verdad en la sangrienta arena de la plaza. Para que nada les faltara, también se habían adjudicado unos á otros sus alias en sustitución de los nombres verdaderos. Á Nicomedes se le llamaba Lengüita, sin duda por lo mucho que hablaba. Blas Torres, ilustre hijo de una prendera, tenía por mote Trapillos. Felipe respondía por el Iscuelero, y Juanito del Socorro tenía un apodo á la vez popular y respetuoso, nombre peregrino, que declaraba en cierto modo su origen literario. Se le llamaba Redator.
En lo mejor de la pelea se presentaba un individuo de policía ó el guarda del solar, y[p. 114] les echaba á la calle... Porque, verdaderamente, ¿qué cosa más contraria á la dignidad de una población que esta batahola de chicos en un solar cerrado, en día festivo, y cuando los mayores se entregan con delirio á las ardientes emociones del toreo verdadero? Los guindillas ó polizontes municipales demostraban un celo digno de todo encomio en la corrección de estos abusos infantiles, y el guarda, enojadísimo porque profanaban la virginidad de su solar, la emprendía á escobazos con los lidiadores y... Dios nos libre de que alguno se le rebelara... Por la calle adelante salía corriendo la partida, perseguida activamente por la fuerza pública, y al fin se disolvía, sin más consecuencias y sin ninguna desgracia personal.
Por lo mismo que Felipe no podía disfrutar de este juego sino en breves y angustiosos momentos, robados á cualquier obligación, sus goces eran grandísimos, inefables, y no los trocaría por la gloria eterna. Los sofiones que se llevó por su tardanza en un recado ó por sus escapatorias cuando el deber le llamaba á la casa, no son para contados. Pero llegó á familiarizarse de tal modo con el sermoneo y los golpes, que ya no le hacían efecto. Estaba al fin como curtido, y su cuerpo se le figuraba forrado de duras conchas como las del galápago. Moralmente, su atrofia corría parejas con[p. 115] la insensibilidad dérmica, y el convencimiento de que era malo, incorregible, llevábale á sentir altivo desprecio de los mandamientos de todos los Polos nacidos y por nacer.
Cuando se retiraba de noche á su madriguera, renovaba en su mente con claridad y frescura las gratas sensaciones de la última corrida, y á la memoria traía los puyazos que le dieron, los jinetes que echó á rodar por el suelo, los caballos que destripó y los diestros que hizo pedazos. Oía la bélica trompeta y los gritos de la multitud. Hasta el recuerdo del despejo final, hecho á escobazos por el guarda, y aquel desalado correr por la calle, insultando desde la esquina al mismo guarda, tenía dejos gratísimos en su memoria. ¡Oh! divinas horas, ¿por qué pasáis?
Pronto le ganaba el sueño, y se dormía profundamente, rendido de cansancio. No le permitían usar luz por temor á que prendiera fuego á los trastos almacenados en el desván, y cuando no había luna que le iluminara el paso por aquel tenebroso y fantástico recinto, á tientas buscaba su rincón, y ya se trompicaba en el cáliz de la Fe, ya iba á parar á los brazos de una Virgen, ó rodaba entre las columnas del monumento.
Si por acaso despertaba á media noche ó de madrugada, y era tiempo de luna, le entraba miedo de verse entre tantos señores de cartón.[p. 116] los unos en pie, los otros arrumbados, casi todos muy barbudos y con luengos trajes blancos ó negros. Por allí salía un brazo con dorada custodia; por aquí la cabeza melenuda de un león; por allá judíos feroces con los brazos en alto y las manos armadas de disciplinas; caras lívidas y afligidas, y lienzos negros con calaveras pintadas y canillas en cruz. Las primeras noches pasó Felipe momentos de agonía, y los escalofríos y congojas no le dejaban dormir. El terror le apretaba los párpados, y la curiosidad se los abría... Abría un poquito, y luego al punto cerraba prontamente para no ver más. Poco á poco se fué acostumbrando á ver sin miedo las figuras que poblaban su vivienda, y de tal modo se connaturalizó con ellas, que llegaron á parecerle individuos de la familia, algo como parientes mudos ó callados amigos. No obstante, le desagradaba despertar á media noche en tiempo de luna, porque, ó él era tonto y veía visiones, ó la Fe soltaba el cáliz y se quitaba la venda de los ojos para mirarle á él, á Felipe, que no osaba moverse ni el espacio de un dedo.
También le puso al principio en gran zozobra un ruido que sentía tras las paredes, así como roce y vibración de una soga, rumor seguido de lejanos tañidos de campana. No tardó en comprender que un tabique le separaba de la parte alta del convento, y que por allí pen[p. 117]día la cuerda con que las señoras monjas tocaban á maitines á desusadas horas de la noche. Sentía también Felipe ruido de pasos. Eran las esposas de Jesucristo que bajaban al coro. Una de ellas debía de ser coja, porque claramente se sentía el acompasado toqueteo de dos muletas.
Tempranito despertaba nuestro Doctor. Generalmente no era preciso llamarle; pero á veces, si su cansancio le emperezaba un poco, subía la criada, y tirándole del cabello le ponía más despabilado que una ardilla. Se levantaba mi hombre renegando de las criadas madrugadoras, y antes de bajar se daba un paseo por entre sus inmóviles compañeros de domicilio, observando las variaciones que el tiempo y el olvido ponían en la catadura de cada cual. Á una santa le habían comido los ratones media cabeza. Las telarañas que abrigaban como toquilla el vendado rostro de la Fe, crecían atrozmente, y rostros que fueron lampiños echaban barbas de polvo; rodaban por el suelo torneados brazos, alas de ángeles, manos de judíos que, aun desprendidas, no habían soltado el látigo. Había rostros apolillados que de tristes habíanse vuelto cómicos y alegres.
Pero lo más interesante para el gran Felipe era un San Lucas, tamaño como dos hombres bien conservados, y que estaba, no enteramente á plomo, sino algo arrumbado sobre San[p. 118] Marcos, el cual, oprimido del peso de su compañero, tenía muy ajadas las ropas. Á los pies del primero había un magnífico toro, del cual no se veían más que los cuartos delanteros y la cabeza, tan grande y hermosa como la de los que salen en la plaza. El escultor que lo hizo había sabido imitar á la Naturaleza con tan exquisito arte, que al animal no le faltaba más que mugir. Tenía los cuernos relucientes, corvos y agudísimos; los ojos negros y vivos; la piel obscura... en fin, daba gozo el verle.
De cuanto en el desván había, esta cabeza taurina era lo que principalmente merecía la admiración, mejor dicho, los amores de Felipe. La quería con toda su alma. Todos los días le quitaba el polvo, y por fin la limpió con agua, dejándola tan reluciente, que era una maravilla de aseo. Un día, mientras la limpiaba, notó en el cuello del animal una grande y profunda hendidura. Sí: la cabeza estaba casi separada del tronco, y bastaba tirar un poco para desprenderla completamente. ¿Se atrevería?... Sí: Felipe tiró cuidadosamente y con cierto respeto, y el apolillado cartón se rasgó como un papel.
La cabeza era hueca, cual muchas de carne y hueso puestas sobre humanos hombros. En la mente de Felipe nació una idea... ¡qué idea! Pronto fué luz y norte de su alma... ¡Qué so[p. 119]berbia pieza para jugar al toro! El Doctor metió su cabeza dentro de la del animal, y vió que le venía como el mejor de los sombreros... Pero no veía nada. Los ojos no tenían agujeros... Tanto le dominó y subyugó su idea, que aquel mismo día hubo de subir con disimulo el cuchillo de la cocina, y le sacó los ojos al toro. Hizo dos agujeros, con los cuales la cabeza quedó convertida en admirable careta. ¡Bien, muy bien!
¡Si él se atreviera...! pero no, no se atrevería. Pues si se atreviera, ¡qué golpe!... ¡Si cuando estuviesen los chicos en lo mejor de la corrida se presentara él de repente con su cabeza puesta...! De fijo creerían que había entrado en la plaza un toro de verdad... ¡Qué sensación, qué efecto, qué delirio! ¡Con qué envidia le mirarían!... Porque él primero se dejaría desollar que ceder su cabeza á nadie... Pero no se atrevía, no...
Gran batalla surgió en su alma, turbándola espantosamente. Aquella idea tenía poder bastante para interrumpir su pesado sueño infantil. Á media noche despertaba creyendo estar en la plaza, haciendo lo que por el día había pensado. De día, y dando la lección, soñaba lo mismo, y no se volvía su espíritu á ninguna parte sin llevar consigo la idea tentadora, gozo y tormento de su existencia. Ya, en los breves ratos sustraídos á su obligación, no salía á la[p. 120] calle en busca de Juanito del Socorro (Redator), sino que en dos trancazos se encaramaba en el desván, y poniéndose la cabeza, arremetía al mismo San Lucas, á la Fe, á los rotos telones, y en todo ello, con las repetidas cornadas, abrió mil agujeros y desgarraduras. Por el boquete que el santo Evangelista tenía en su vientre, se le verían las entrañas si algunas hubiera.
Cuando se cansaba de este ejercicio, se divertía de otro modo. Tenía el desván un ventanillo alto que daba á los tejados y buhardillones de la vecindad. Con ayuda de un banco, Felipe subía hasta alcanzar con su cabeza el hueco, se ponía la del toro y se asomaba para ofrecer inusitado espectáculo á los chicos y á las mujeres de la buharda frontera. Él se reía lo increíble, viendo por los agujeros, que eran los ojos del animal, el estupor y miedo de los espectadores; y para dar más carácter á la broma, lanzaba desde el interior de su máscara un prolongado y terrorífico muú... imitando el bramar de la fiera. Los chicos de la vecindad que tal veían se alborotaban; las vecinas se asomaban también, y todo era curiosidad, cuchicheos, asombro y dudas... De pronto desaparecía el toro... Expectación. Presentábase de nuevo, llenando el marco del ventanucho; y como no se viera rastro de persona, ni se tenía noticia de que allí habitase nadie, crecía la[p. 121] sorpresa de aquella gente y la felicidad del Iscuelero.
Si se atreviera, ¡ay!... ¿pero cómo atreverse? Don Pedro le mataría.
En éstas y otras cosas pasaba el verano, época dichosa para algunos de los alumnos del capellán; mas no para Felipe y las demás víctimas, porque don José Ido siguió funcionando durante la canícula y don Pedro administrando coscorrones. Á tantas diversidades de tormentos uníase la asfixia, porque el infierno de Polo tenía exposición meridional, y si por una ventana salían lamentos, por otra entraban llamaradas. Se podía decir que en aquel caldeado altar de la instrucción se ofrecían á la bárbara diosa entendimientos cochifritos... Pero esto se queda aquí, pues lo que nos importa ahora es hablar de la solemnísima fiesta religiosa que celebraron las monjas, no se sabe bien si el 15 de Agosto ó el 8 de Septiembre, por haber cierta obscuridad en los documentos que de esto tratan. Mas como la fecha no es cosa esencial, y ambas festividades de la Virgen son igualmente grandes, queda libre este punto para que cada cual lo interprete ó aplique á su gusto.
Consta, sin género alguno de duda, que ofició[p. 122] el obispo de Caupolicán, prelado de excelsa virtud y humildad, y que dijo el panegírico nuestro buen don Pedro Polo, el cual supo salir muy airoso de su empeño, que consideraba el más arriesgado de su vida por ser alto y sutil el asunto, la función muy aparatosa, el auditorio escogidísimo. Su varonil presencia en la cátedra, así como su hermosa voz, le aseguraban las tres cuartas partes del éxito. Gustó mucho el sermón, y de uno á otro confín de la iglesia, cuando don Pedro bajaba del púlpito, se oían esos murmullos de aprobación que equivalen á los aplausos que en otros sitios manifiestan el contento del público. Doña Claudia y Marcelina habían mojado entre las dos, de tanto llorar, una docena de pañuelos. No faltaba ninguno de los amigos de la casa: Morales y su esposa, don José Ido, el fotógrafo y el empleado de Hacienda con sus señoras respectivas, y Sánchez Emperador con sus dos guapas niñas, Amparo y Refugio.
Felipe y Juanito del Socorro se habían subido al coro para ver mejor y estar al lado de la música y oirla de cerca. Pegados al que tocaba el contrabajo, estorbaban sus gallardos movimientos en tal manera, que el buen músico, un anciano de mucha paciencia y cortesía, les dijo alguna vez, apartándoles:
—Si me hicieran ustedes el favor...
Felipe estaba lelo, mirando cómo vibraban las cuerdas de aquel formi[p. 123]dable instrumento; luego observaba embelesado cómo abrían la boca los cantores; y él y Juanito agradecían mucho que se les mandara tener algún papel de música ó traer un vaso de agua al señor director, el cual era un hombre con mucha hormiguilla en el cuerpo, según se movía y dislocaba para conducir la orquesta y toda la balumba de voces.
Durante el panegírico, ambos, aburridísimos, se fueron á la calle y se metieron en la redacción, que estaba desierta por ser día festivo. Revolvieron los pupitres de los redactores, comieron obleas rojas, cortaron pedazos de periódico, escribieron en las cuartillas. En un momento de entusiasmo, Juanito se subió sobre la mesa, y empezó á repetir frases que antes oyera y que se habían grabado en su memoria. El condenado imitaba la voz y gesto de alguno de los periodistas ausentes, diciendo:
—Señores, esto se va... los dioses se van... esto matará á aquello.
Después subieron al campanario del convento. Juanito, siempre fatuo y vanidoso, contaba á Felipe las grandezas de su casa. ¡Qué cosas le dijo! Su madre tenía una silla dorada, y su padre era amigo de un Marqués. Él iba á estudiar para redator, y su padre no esperaba sino que llegara la jarana para ponerse su uniforme de capitán de la milicia. Como en estas conversaciones siempre sacaba á relucir el del[p. 124] Socorro los términos que oía, habló á Felipe del pueblo soberano, de la revolución próxima, de los curas, de la tropa y de ahorcar mucha y diversa gente. Esto, dicho en las alturas del campanario y bajo los ardientes rayos del sol, le puso á mi Felipe la cabeza toda exaltada y como en ebullición, llena de ideas sediciosas y disolventes. Cuando bajaban á saltos por la angosta escalera, le dijo Socorro:
—Aquel obispote que está en el altar mayor, es el capitán general de los curas... ¡Vaya un peje!... ¡Cuando se arme...!
Concluída la función, hubo refresco en casa de don Pedro. Las monjas enviaron dulces y bartolillos, y el predicador laureado sacó de un misterioso armario de su cuarto botellas de vino añejo que le había regalado el padre de uno de sus alumnos. Brindó el fotógrafo por el primero de nuestros oradores sagrados, cuyo elogio recibió don Pedro con carcajadas de modestia. El oficial de Hacienda, frotándose las manos, no cesaba de decir:
—Bien, señor de Polo, muy bien.
Doña Claudia se reía como si no tuviera bien sentado el juicio, y el majestuosísimo don Florencio Mora...les y Temprado daba fuertes palmadas en el hombro del héroe del día, promulgando estas observaciones que merecen ser entregadas á la posteridad:
—Vas á dejar atrás al célebre Troncoso y á[p. 125] ese que llaman Bordalúo... Estuviste muy propio. Así da gusto oir predicar. Esto es religión, porque francamente y entre paréntesis, querido, cuando suben á la cátedra del Espíritu Santo, ó pongamos el caso, á la tribuna de un Congreso, algunos que...
Amparo y Refugio miraban á Polo con cierta veneración. Refugio, que era un tanto desenvuelta, sin menoscabo de su inocencia y purísimas costumbres, dijo así con risa y donaire:
—Don Pedro, estaba usted muy guapo en el púlpito.
Amparo, que era muy callada, tendiendo siempre á la melancolía, no decía nada.
Obsequiaba Polo á sus amigos con exquisita urbanidad. Vestía, no sin elegancia, su negra sotana limpia, y más que rancio y descuidado cura español, parecía uno de esos italianos de la Nunciatura, hechos al roce del mundo y al trato de gentes cortesanas. Cuando se suscitó aquella cuestión de si estaba más ó menos guapo en el púlpito, echóse á reir y dijo con mucha sorna:
—Pero, Refugio, si tú no me has visto... Yo te ví, y me parece que te dormías.
—¡Don Pedro!
—¿No es verdad, Amparo? Ésta lo dirá. ¿Es cierto ó no que Refugio estaba dando cabezadas?
[p. 126]
—¡Quien las daba era ella!—exclamó Refugio señalando á su hermana.
—¿Yo?... ¡Si no quitaba los ojos de don Pedro...! Que lo diga él.
—Bien, bien. ¿Esas tenemos? ¡Don Pedro!... ¡Amparo!—exclamó el fotógrafo, riendo y envolviéndose una mano en otra, pues era hombre que no sabía decir sus bromas sin amasarse las manos con tanta fuerza cual si de las dos quisiera hacer una sola.
—¿Y cuándo predicamos en Palacio?—preguntó en tono de excelsitud el señor de Morales, ávido de cortar, con una proposición seria, aquel tema tan baladí.
Don Pedro dió media vuelta para contestar á Sánchez Emperador, que le daba su parecer sobre el vino que bebían. Este señor y el empleado de Hacienda no gastaban cumplidos para aceptar copa tras copa, y se reían de Morales, considerándole el estómago lleno de ranas, sapos, anguilas y otras diversas alimañas acuáticas. Pero él, sin darse por vencido, antes bien orgulloso de su pasión por las aguas, gritaba cogiendo el vaso, lleno hasta los bordes del licor del Lozoya:
—Estas son mis bodegas. Vaya una cosa rica... No me harto nunca.
Felipe bajaba á cada instante al torno de las monjas, para traer cestas llenas y llevarlas vacías.
[p. 127]Bizcochos, mojicones, bartolillos, pasteles, mazapanes y otras menudencias ocupaban toda la mesa, pasando fugaces desde las bandejas á las tragaderas del fotógrafo, de Sánchez Emperador y del hacendista, que eran los principales consumidores. Bienaventuradas bocas, ¡para eso os cría Dios! En poco tiempo descubrióse el fondo de las bandejas. Había, entre los felicitantes, ropas polvoreadas, dedos untados de pegajoso caramelo y barbas con canela.
Doña Claudia, que estaba en todo, dijo á Felipe:
—Vete corriendo al locutorio y dí á las señoras monjas que no se olviden de mandarnos el pebre para la salsa del cabrito.
Volviendo luego á la hermosa Amparo, que á su lado estaba, le dijo:
—Es el pebre picante de que hablábamos ayer, fuertecito como á tí te gusta. ¡Verás qué cosa tan rica!
Don Pedro, que no cesaba de mirar á todos lados repartiendo por igual sus finezas y ofrecimientos, alcanzó á ver, allá junto á la puerta, lejos del animado grupo, ¿á quién? al propio don José Ido, humilde y modestísimo en todas las ocasiones, y más en aquélla, pues tanta era su timidez, que habiendo entrado de los primeros, hacía media hora que estaba allí sin que nadie reparase en él, y ni avanzar[p. 128] quería ni retirarse por miedo á llamar la atención. Estaba el pobre sin saber qué hacer, inmóvil y pestañeando, parado y atónito, cual sí le estuvieran dando una mala noticia. Don Pedro, con aquella generosidad rumbosa que era la flor tardía, pero lozana, de un honrado carácter, llegóse al pasante, le trajo por el brazo al círculo de amigos y con cariñoso modo le dijo:
—No tenga usted miedo, Ido. Tomará usted una copita.
Ido refunfuñó no se sabe qué excusas; pero negarse á recibir la copa y tomarla, todo fué uno.
—Un bollito, don José.
—Gracias... si acabo de comer...
Para aquel bendito, haber comido en Julio era acabar de comer. En un solo instante rechazaba el bollo y se lo engullía. El fotógrafo, qué quieras que no, le hizo tomar otra copa; y después de beber, don José sacó un pañuelo para limpiarse la boca y enjugarse las lágrimas, pues aquel hombre, más que hombre, era una sensitiva. Cualquier incidente común le producía emoción vivísima, y cualquier emoción abría la exclusa de sus lágrimas. Balbuciendo gratitudes y dando un cordial apretón de manos á don Pedro, se marchó veloz, bajando la escalera como si le fueran á prender.
—Este señor—dijo el fotógrafo,—es más blando que la manteca.
[p. 129]
Entre tanto, se oía ruido de almireces que alegraría el corazón menos sensible á los halagos de un buen comer. La cocina repicaba á convite con más ruido que la iglesia repicando á procesión. Allí estaba doña Saturna, afanada con tanto tráfago. La cocinera y Marcelina la ayudaban. Grandes palmadas y bravos resonaron en la sala, cuando Refugito, la del diente menos, se presentó, poniéndose un delantal y diciendo:
—Voy á ayudar también.
—¡Bien, bravo! ¡Viva la cocinera de la sal!
—¿Qué nos va usted á hacer?
—La salsa picona.
—Haga usted la olla gorda.
—¿Y usted, Amparito?—preguntó con urbanidad el empleado de Hacienda.
—Ésta no puede ir á la cocina—dijo don Pedro.—Le dan vahídos.
—Y se pone las manos perdidas,—añadió doña Claudia, haciendo observar y admirar á todos los presentes las hermosas, blancas y finísimas manos de la joven.
—Que nos las sirvan estofadas,—indicó el fotógrafo, riendo él su propia gracia antes de que la rieran los demás.
Don Pedro, que no olvidaba nada y sabía, en ocasiones como aquélla, hacer caer sobre todos, grandes y pequeños, el rocío de su liberalidad, llamó á Felipe, que entraba y salía inquietísimo arrojando sobre las bandejas más[p. 130] miradas que echó Scipión sobre Cartago, y le dió dos bartolillos de los mayores, uno para él y otro para Juanito del Socorro, que estaba en el portal.
Cuando los dos amigos se sentaron en el primer peldaño de la escalera á comerse los pasteles, el Doctor, lleno de orgullo por los triunfos oratorios de su amo y por los plácemes que le daban los amigos, empezó á enumerar las elevadas personas que había en la casa.
—Está ese que saca los retratos, ¿oyes? que no hace más que verte y te pone clavado. Está ese otro señor gordo, del gabán color de barquillo, que cuando entra da voces y respira como un fuelle. Doña Claudia dice que le hizo la boca un fraile, por lo mucho que come. Está también aquella señora guapa, ¿oyes? aquella que parece una reina y que mira como las imágenes... Si la ves y te dice algo, te caes redondo. Una tarde me pasó la mano por la cara, ¿oyes? y por poco me desmayo de gusto. Una noche estaba en la sala con don Pedro: entré yo, y oí que don Pedro le decía que había bajado del cielo... ella, ella... Yo la llamo La Emperadora: la otra noche soñé que estaba yo en la iglesia, y ella bajando de un altar con una estrella en la frente y muchas flores por aquí y por allí... Sus dedos son azucenas.
—Hijí... no digas bobadas.
[p. 131]—Cuando viene acá, y come en casa, me quedo un rato como lelo mirándola.
Juanito, que era la misma soberbia, no consentía que delante de él se hablase de las grandezas de otras casas sin sacar á relucir al instante las de la suya y las visitas que recibía su madre el día de su santo. En aquella ocasión solemne su madre se sentaba en la silla dorada, y empezaba á recibir gente. Iba un alabardero con su sombrero atravesado, un alférez, muchos señores de sombrero de copa, y uno que va á caballo al lado de la Reina cuando ésta sale de paseo.
—Tiene mi madre dos amigas tan guapas, tan guapas, pero tan guapas—indicó para concluir,—que cuando las ves te entra un frío... ¿estás? Son señoras de unos grandes pejes, y llevan vestidos de seda verde con mucho arrumaco. Una de ellas tiene los pechos así...
Y hacía Juanito con los brazos un grande y bien arqueado círculo delante de su pecho para dar idea, siquiera fuese aproximada, de la delantera de aquella señora desconocida.
—¡Pues lo que es ésta...!—murmuró Felipe.
Agria y destemplada voz, gritando desde lo alto de la escalera pillo, tunante, llamó al Doctor á su obligación. Subió y entró en la sala á recoger copas y vasos y bandejas. Cuando los señores fumaban, doña Claudia entró con varios papelitos en la mano, diciendo:
[p. 132]—En el 5.505 lleva dos reales Enriqueta. Señor de Lomo, guárdese usted el apuntito. ¡Qué número! Es el mío. Lo soñé hace dos años, y le tengo una ley... Ya me lleva ganados más de mil reales. El que va á salir ahora es el de los tres patitos: el 222. En éste te he puesto la peseta, Amparo. Toma la papeleta. Mira que si la pierdes, no pago. Hace cuarenta y tres extracciones que este número no sale. Ahora, ahora... Á la cuarenta y cuatro le toca, es decir, al doble de dos de sus tres números. Esto es claro como el agua.
Don Pedro, el fotógrafo y Morales convinieron en que era preciso dar un buen paseo para hacer ganas de comer, y salieron llevando consigo á Amparo. Los demás se fueron poco más tarde, dejando concertada la hora en que se habían de reunir por la noche para comer. Ninguno faltó á la cita; celebróse el festín; lucióse doña Saturnina; dijo muchas agudezas algo libres el fotógrafo, y oportunidades sin número, llenas de donaire y finura, el insigne don Pedro; rieron mucho Amparo y Refugio; se le fué el santo al cielo al empleado de Hacienda; también á Sánchez Emperador, y aun hay ciertos indicios de que doña Claudia no conservó en toda la comida la plenitud y claridad de su juicioso entendimiento. Por último, don Florencio se puso como una cuba, y no de vino, hasta el punto de que, al decir del[p. 133] fotógrafo, podía navegar una fragata dentro de su estómago.
Por la noche, Felipe estuvo indigesto; don Pedro ¡ay! muy triste.
Algunos días después de aquél por tantos conceptos memorable, doña Claudia notaba con asombro y pena que su hijo había perdido el apetito. Era cosa de llamar al médico; pero don Pedro, con malísimo talante, se opuso á tan descabellada idea, diciendo: «Si las ganas de comer están ahora de menos, váyase por cuando han estado de sobra.» Por las noches, no obstante su inapetencia, daba prisa para que le sirvieran la cena; despachábala en un santiamén, picando con el tenedor en éste y el otro plato, probando más bien que comiendo, y parecía que le faltaba tiempo para echarse á la calle.
—Estoy abotagado—decía,—y necesito mucho, mucho ejercicio.
Más que pictórico, estaba nuestro capellán desmedrado y flatulento, como quien padece desgana ó insomnios. Y era verdad que dormía poco, no cuidándose él ciertamente de halagar el sueño, sino más bien espantándolo con sus lecturas á deshora, las cuales á veces[p. 134] duraban hasta el amanecer. Habíase impuesto con rigor de anacoreta la prohibición de leer historias de guerras y conquistas, novelas, viajes y demás cosas incitativas de su espíritu activo; ayunaba de aquel pasto heróico, y para dominarse y flagelarse y someterse, apechugaba valeroso con los alimentos más desabridos de la literatura eclesiástica. Por desgracia suya, pronto le faltaron las fuerzas para esta cruelísima penitencia. Ni La Rosa mística desplegada, ni el Imán de la gracia, ni el Mes de San José, ni otras obras insípidas que tenía en su biblioteca, sin saber bien cómo habían ido á ella, privaron por mucho tiempo en su espíritu. Hastiadísimo, las confinó á un hueco de su estante, donde probablemente estarían intactas hasta la consumación de los siglos.
Los grandes místicos se acordaban mal con su viril temperamento, hostigado de inclinaciones humanas. No los comprendía bien. Las sutilezas admirables de que tales libros están llenos no le cabían á él en su tosco cacumen, molde de resueltas acciones más bien que alambicados pensamientos; ni tampoco tenía gusto literario bastante fino para poder saborear el gallardo y elegante estilo de aquellos buenos señores. Los poetas sagrados se le sentaban en el estómago (pase esta frase vulgar que él usaba con frecuencia), y los versos de monjas le daban náuseas. No hallando á dón[p. 135]de volver los ojos en el terreno de las lecturas, se amparó de la Biblia. El Antiguo Testamento, sobre ser cosa muy santa, es poema, historia, geografía, novela, poesía, drama, y la riquísima serie de sus relatos enciende la imaginación, aviva el entusiasmo, embelesa, suspende y anonada. Para llenar aquellos tristes vacíos de sus insomnios. Polo cogía el Génesis, el Éxodo, los Números, los Jueces, y se deleitaba con lo mucho que allí hay de trágico y sublime, con las guerras, las intrigas, las conspiraciones, las conquistas, las batallas, los grandes sacrificios, las violencias, los hechos inmensos, los colosales crímenes y virtudes que allí se cuentan. Aquel estilo sobrio, en que la frase parece producto inmediato del hecho que la motiva, estaba en armonía preciosa con el genio esencialmente activo de Polo. Porque él tenía en su espíritu el germen de los hechos, lo que podríamos llamar impulso histórico; impulso y germen que, aunque comprimidos por las contingencias de tiempo y lugar, tenían cierta vida sofocada y dolorosa en el fondo de su alma.
Refiere Felipe Centeno que uno de aquellos días, hallándose en el comedor limpiando cubiertos, doña Marcelina contaba con misterio á la señora del fotógrafo una cosa estupenda y un si es no es horripilante. Á media noche, la señora había sentido la voz de su hermano,[p. 136] que gritaba con palabras descompuestas. Creyó al principio que hablaba dormido; mas como sintiera los pasos de él, sospechando que estaba enfermo, se levantó. Despavorido, cual si se viera rodeado de fantasmas, salió el mísero capellán del cuarto, los ojos inyectados, el habla torpe, los brazos trémulos, inseguro y vacilante el pie. La vista de su hermana le serenó un tanto, volviendo al cauce normal su razón desbordada; dejóse conducir al lecho, y al sentarse sobre él, después de un breve espasmo, durante el cual pareció resolverse la crisis, dió un suspiro, se pasó la mano por la frente, y entre fosco y risueño dijo estas palabras: «El león dormido cayó en la ratonera; despierta, y al desperezarse rompe su cárcel de alambre.» Marcelina contaba á su amiga estos disparates, vacilando entre reírlos como ocurrencias, ó lamentarlos como señales de extravío mental. La digna esposa del fotógrafo, que tenía sus puntas y recortes de médica, tranquilizó á Marcelina con estas sesudas palabras:
—Eso no vale nada. Pero conviene prevenir... Créeme: tu hermano debe sangrarse.
Precisamente en la mañana que siguió á la noche de referencia, fué cuando el Doctor se espantó de ver á su amo: ¡tan desfigurado estaba! Era su rostro verde, como oxidado bronce. Sus ojos, que tenían matices amarillos y[p. 137] ráfagas rojas, recordaban á Centeno la bandera española, y sus labios eran del color de la tela con que se visten los obispos. Tuvo tanto miedo Felipe, que no se atrevió á ponérsele delante. Aquella mañana don Pedro no quiso celebrar la misa. Mandó un recado á las monjas diciendo que estaba malo, y malo debía de estar, pues no probó bocado en todo el día, desairando las fruslerías selectas que para engolosinarle inventó doña Claudia.
Pero, no obstante su enfermedad, si alguna había, bajó á la clase y fué más cruel y exigente que nunca. ¡Día de luto, día de ira! Las lágrimas que corrieron fueron tantas, que con ellas se podrían haber llenado todos los tinteros, si alguien intentara escribir con llanto la historia de la desventurada escuela. Hasta los ojos de don José Ido contribuyeron con algo al crecimiento de aquel caudal tristísimo. Los chichones que se levantaban en ésta y la otra cabeza fueron tantos, que era una erupción de cráneos. Las orejas crecían por pulgadas, y poco faltó para que hubiera piernas rotas y espinas dorsales quebradas por la mitad. Don Pedro, aquel constructor de jorobas intelectuales, quería desfigurar también los cuerpos. Tenía como un furor de odio y venganza. Creeríase que los muchachos le habían jugado una mala pasada teniéndole por maestro. Doce ó catorce se quedaron sin comer. Felipe estuvo[p. 138] aterradísimo todo el día, y evitaba el mirar á su amo y maestro. También él se quedó en ayunas, y en su mísero cuerpo no hubiera sido posible poner un cardenal más: tan bien ocupado y distribuido estaba todo.
Por la noche, cuando se acostó, después de haber jugado un poco al toro, dando testarazos á las imágenes, soñó diversas cosas terroríficas. Primero, que don Pedro era el león de San Marcos y se paseaba por la clase fiero, ardiente, melenudo, echando la zarpa á los niños y comiéndoselos crudos, con ropa, libros y todo; segundo, que don Pedro, no ya león, sino hombre, iba al convento y castigaba á las monjas, cual hacía diariamente con los alumnos, dándoles palmetazos, pellizcos, nalgadas, sopapos, bofetones y porrazos, poniéndoles la coroza y arrastrándolas de rodillas.
Otra mañana, cuando limpiaba el cuarto del señor, vió en el suelo pedacillos de papel. Sin duda don Pedro había pasado la noche escribiendo cartas. Alguna le salió mal, y la había roto; pero los trozos eran tan chiquirrititos, que apenas contenían un par de sílabas. La vela estaba apurada, señal de haber pasado el señor capellán la noche de claro en claro... Para que todo fuera extraño, llegó también un día en que don Pedro estuvo tolerante y hasta benignísimo con los muchachos. No solamente dejó de pegar y tuvo en paz las manos en aquel[p. 139] venturoso día, sino que á cada momento amenizaba las lecciones con chuscadas y agudezas. ¡Qué risas! Nunca fueron humanas gracias más aplaudidas, ni con mayor plenitud de corazón celebradas. Aún no había abierto la boca el maestro, y ya estaban todos muertos de risa. Humanizada la fiera, perdonaba las faltas, alentaba con vocablos festivos á los más torpes, y los aplicados recibían de él sinceros plácemes. Hasta don José Ido se permitió unir su delgada voz al coro de los chistes, diciendo algunos que no carecían de oportunidad.
Para que en todo fuera dichosa aquella fecha, don Pedro comió vorazmente; pero estaba tan distraído en la mesa, que no contestaba con acierto á nada de lo que su madre y su hermana le decían. Cuando se levantó para fumar, puso bondadoso la mano sobre la despeinada cabeza de Felipe, y dijo estas palabras, que el Doctor oyó con arrobamiento:
—Es preciso hacer á Felipe algo de ropa blanca.
Centeno, que mejor que nadie sabía cuán grande era su necesidad en ramo tan importante del vestir, no tuvo palabras para dar las gracias. ¡La gratitud le volvía mudo!
—¡Se le hará, se le hará!—afirmó doña Claudia, mirando embobada á su hijo, pues desde que empezaron aquellos desórdenes orgánicos, la madre no cesaba de leer atentamente á todas[p. 140] horas en la fisonomía del capellán, buscando la cifra de sus misteriosos males.
—Es preciso que te sangres, Pedro,—dijo Marcelina, mirándole también con perspicaz cariño.
—Sí, hijo: sángrate, sángrate.
De cuantos recados hacía Felipe, ninguno para él tan grato como ir á la Cava Baja á recoger los encargos que traía para doña Claudia el ordinario de Trujillo. Esto se verificaba dos veces cada trimestre, y apenas la señora recibía la carta en que se le anunciaba la remesa de chacina, ya estaba mi Doctor pensando en los deliciosos paseos que tenía que dar. Porque doña Claudia era muy impaciente y le mandaba cuando aún no había llegado el ordinario; con lo que la caminata se repetía dos y hasta tres veces. Díjole, pues, una mañana: «Esta noche, después de cenar, te vas corriendito á la Cava Baja, ya sabes. Cuidado cómo tardas.»
Lo de tardar sería lo que Dios quisiera. Pues á fe que la tal calle estaba á la vuelta de la esquina. Ya tenía Felipe para dos ó tres horitas, porque la detención se justificaba con la enorme distancia y con una mentirilla que parecía[p. 141] la propia verdad, á saber: que el ordinario de Trujillo estaba en la taberna; que tuvo que ir á buscarle, y volver y esperar...
Las nueve serían cuando partió, acompañado de Juanito del Socorro, que fiel le esperaba en la puerta. En la redacción le habían mandado á entregar unas pruebas en la calle de la Farmacia, recado urgentísimo que él se apresuraba á desempeñar dando antes la vuelta grande á Madrid. Lo que gozaban ambos en sus nocturnos paseos no es para referido. Empezaron aquella noche por pasar revista á los escaparates de la calle de la Montera, haciendo atinadas observaciones sobre cada objeto que veían. Mirando las joyerías, Felipe, cuyo espíritu generoso se inclinaba siempre al optimismo, sostenía que todo era de ley. Mas para Juanito (alias Redator) que, cual hombre de mundo, se había contaminado del moderno pesimismo, todo era falso.
Esta diferencia de criterio revelábase á cada instante. Pasaban junto á un coche descubierto que llevaba hermosas señoras, y el Doctor, pasmado y respetuoso, decía:
—¡Buenas personas!... ¡gente grande!
—Pillos, hijí... Tú no tienes mundo... Esa es gentecilla. ¿Crees que porque van bien vestidos...? Mamá, allí donde la ves, tiene vestidos muy majos, y no se los pone nunca para que no la tomen por esas... Cuando va á pasar[p. 142] el verano á las haciendas, se pone uno azul, ¿estás?...
Siguieron por la calle del Arenal adelante, despacito para ver bien todo, estorbando el paso á las señoras y quitando la acera á todo transeunte. El descarado Juanito no se privaba, cuando había oportunidad para ello, de echar un piropo á cualquier mujer hermosa que encontrase, ya fuera de clase humilde, ya de la más elevada.
—Hombre, que te van á pegar,—le decía el Doctor.
—Déjame á mí, hijí... que yo soy muy largo—contestaba el otro.—¡Yo he corrido más!... tú no entiendes... ¡Si vieras á papá! Es un buen peje para mujeres... En casa no hay criada que dure, porque les dice cosas y les hace el amor... Mi madre se pone volada y las despide. Cuando mi padre y mi madre riñen, sale aquello de que papá quiso á la señá marquesa. Porque cuando era soltero... tú no sabes... todas las marquesas se volvían locas por papá y por su hermano, que era torero, y lo mataron en una revolución. Mi tío era un gran hombre, un peje gordo... y se echó á la calle á matar tropa por la libertad; pero le vendieron, y ese pillo de O’Donnell le mató á él... Papá tiene su retrato en la sala, pintado de tamaño de las personas, y á tantos días de tal mes, que es el universario, ¿estás, hijí...? le pone dos velas[p. 143] encendidas y un letrero que dice: Imitaz á este mártir.
Absorto oía Felipe estas maravillosas historias, no sin reirse interiormente de la fatuidad de su amigo. En cuanto al legendario tío de Juanito, torero, miliciano y mártir de la libertad, constábale ser cierto lo del retrato de tamaño de las personas, porque lo había visto con el mencionado letrero... En estos dimes y diretes, pasaban junto al Palacio Real. Mudos contemplaron los dos un instante su mole obscura y misteriosa, tanto balcón cerrado, tanta pilastra robusta, las ingentes paredes, aquel aspecto de tallada montaña con la triple expresión de majestad, grandeza y pesadumbre. Felipe miraba el edificio en el imponente reposo de la noche, y como la primera observación que hace el espíritu humano en presencia de estos materiales símbolos del poder es siempre la observación egoísta, no desmintió él este fenómeno, y dijo con toda su alma:
—Juanito, ¡si esto fuera mío!...
El otro, siempre tocado de un escepticismo postizo, le contestó con desdén:
—Pues yo... para nada lo quería... Como no me lo dieran lleno de dinero...
—¡Lleno de dinero!
Felipe se mareaba.
—¿Pues qué crees tú? Los sótanos están llenos de sacos de oro y de barricas de billetes.
[p. 144]—¿Lo has visto tú?
—Lo ha visto papá...—afirmó el del Socorro, después de vacilar un rato.—Papá conoce al... ¿cómo se llama? al entendiente, y algunos días viene á ayudarle á hacer cuentas.
—Yo quisiera ver esto por dentro, ¿oyes? Será bonito.
—Hijí... no tienes más que decírmelo el día que quieras. Mamá conoce á la gran zafata... ¿estás? la que gobierna todo, y cuida de la ropa blanca y tiene las llaves. ¡Yo he venido más veces...! ¿Que si es bonito dices?... Así, así... de todo hay... Tiene un salón más grande que Madrid, con alfombras doradas, de tela como las de las casullas, ¿estás? El coche de la Reina sube hasta la propia alcoba... yo lo he visto. Aquí todo está lleno de resortes. Calcula tú: tocas un resorte, y sale la mesa puesta; tocas otro, y salen el altar y el cura que dice la misa á la Reina... tocas otro...
Felipe, riendo, daba á entender que si tocaba más resortes, las mentiras de su amigo no tendrían término. Pero acobardado Redator por la incredulidad de Centeno, dejó correr sin tasa la inagotable vena de sus embustes. Pasando calles, llegaron por fin á la Cava Baja, donde Felipe no pudo cumplir su encargo, porque el ordinario de Trujillo no había parecido aún. Bien: ya tenía para otra noche. Era ya tan tarde, que los amigos sintieron un poquito[p. 145] de recogimiento y estrechura en las respectivas conciencias, aunque la de Juanito del Socorro era más ancha que la puerta de Alcalá, y por ella cabían las más grandes faltas sin doblarse ni romperse. Emplear dos horas en un recado urgentísimo, para el cual le habían señalado veinte minutos, era cosa muy adecuada á un carácter tan entero como el suyo. Ya sabía que cada minuto de más le valía igual número de golpes de su papá; pero tenía la piel curtida y el espíritu fortificado por las contrariedades.
—Vamos, vamos—dijo Felipe inquieto.—Es muy tarde.
Apresuradamente corrieron hacia los barrios del Norte, y aunque Juanito quería detenerse á oir los cantos de Perico el ciego, el Doctor tiraba de él y á prisa le llevaba. Llegaron por fin á la calle de la Farmacia, donde Redator debía entregar su encargo, y mientras éste subía al piso tercero del núm. 6, vivienda del infelicísimo escritor que desde las nueve estaba esperando sus pruebas, Felipe se paseó en la acera de enfrente, entre la Escuela y la esquina de San Antón. Como en todo se fijaba, observó que junto á una de las rejas bajas del edificio había un bulto, un hombre con las solapas del gabán negro de verano levantadas... Al pasar, Felipe notó un cuchicheo; miró... Aunque la noche estaba obscura... ¡sí,[p. 146] sí, era él!... Felipe se estremeció, embargado de grandísima sensación de pavor y vergüenza. Sintió el ardor de la sangre en su cara hasta la raíz del cabello... ¡Era, era don Pedro!
Siguió adelante, y pronto hubo de unírsele Juanito, á quien comunicó sus impresiones. Su amigo le dijo:
—Vamos á pasar otra vez.
Lleno de terror, Felipe se agarró al brazo de su amigo para detenerle, y le decía:
—¡No, no, no; pasar no!
Pero más pudo la maliciosa sugestión del pícaro que el miedo del Doctor, y pasaron otra vez. En el momento mismo, el bulto se apartó de la reja. Felipe y él se encontraron frente á frente, y se vieron... ¡Era, era!
La vacilación de don Pedro fué instantánea. Siguió su camino. Tras él, á mucha distancia, iban Felipe y su amigo: aquél tan turbado, que no sabía por dónde caminaba; éste haciendo comentarios sobre lo que habían visto.
—¿Te parece que le tiremos una piedra?—propuso Socorro á su compañero, el cual, indignado, repuso:
—Si tiras, te pego... ¡no es broma, te mato!
Y más adelante, dominado siempre por inexplicable vergüenza y terror, decía Centeno:
—¡Me ha visto, me ha visto!
Cuando llegó á la casa, ya don Pedro había[p. 147] entrado. Felipe pensaba de este modo: «Ahora, por lo que he visto y por lo que he tardado, me desuella vivo.» Pero no fué así. Doña Claudia dormía ya, y Marcelina, que no quería alborotar á deshora la casa, tan sólo le dijo:
—Mañana, mañana te ajustará mamá las cuentas...
¡Siniestra y misteriosa figura! Don Pedro se paseaba en el comedor, meditabundo. Felipe deseaba que le tragase la tierra, ó que el señor se quedase ciego para que no le pudiese mirar. Fingiendo hacer alguna cosa, evitaba los ojos de su amo; pero al fin, en una vuelta que dió, encontrólos inesperadamente... ¿Qué expresión era aquélla? ¿Qué decían aquellos ojos?
Turbóse más Felipe observando que los ojos del capellán, al mirarle, no echaban llamas de ira. Expresaban algo que él no entendía, una perplejidad terrorífica, el estupor del calenturiento. ¡Ah! Felipín era muy chico y no sabía leer en las fisonomías; apenas deletreaba. No podía entender bien la zozobra del grande ante el pequeño, el despecho formidable del vendido por el acaso, el temblor del león delante de la hormiga, la humillación trágica del poder ante la debilidad.
Don Pedro no dijo nada, y se metió en su cuarto.
[p. 148]
En la clase, al día siguiente, Felipe temblaba más que de ordinario. Pero contra su creencia, Polo no le tomó lección ni le aplicó ningún castigo. Podría creerse que se proponía no mirarle y como figurarse que no existía. Estaba el señor triste, fosco, entenebrecido y como avergonzado. Lo poco que tenía que decir decíalo en voz baja, y desparramaba miradas sombrías y recelosas por toda el aula. De rato en rato veíasele apretar los dientes y juntar uno contra otro los labios, cual si quisiera hacer de los dos uno solo. Aun de lejos podían observarse en la piel de su cara movimientos y latidos enérgicos, ocasionados por la contracción de los músculos maxilares. Pensaría cualquiera que el buen capellán se mascaba á sí mismo.
Por último, llegó Felipe á sentirse lastimado del poco caso que su amo y maestro hacía de él. Aunque le tirase de las orejas y le diera alguna bofetada, habría preferido que don Pedro le tomase lección, y que le mirara y atendiera. Tan marcado desdén era quizás una forma extraña y traicionera de la ira. Felipe tenía presentimientos y sentía en su alma un desasosiego inexplicable. Pero aún le quedaba[p. 149] mucho que ver. Ocurrirían casos con los cuales había de llegar al último grado su sorpresa. Por la noche, doña Claudia, mientras se comía su salpicón, reprendíale por haber dejado de hacer no sé qué. Él, callado, oía la terrible plática sin contradecirla. Considerad su asombro cuando vió que don Pedro á su defensa salía. ¡Cosa fenomenal, inaudita y tan peregrina como la alteración de las órbitas celestiales!... Don Pedro, ya dispuesto para salir, bastón en mano, paróse ante su madre, y dijo estas benévolas y santas palabras:
—¡Qué diantre! si no lo ha hecho será porque no habrá tenido lugar.
Después le miró. ¿Era indulgencia, era temor lo que en el rayo de su mirada resplandecía? ¿Era el más terrible de los odios, ó traición, debilidad, cobardía, el agacharse de la fiera herida? Fuese lo que quiera, Felipe, inocente, lo interpretó como señal de amistad. Púsose muy contento, y diéronle ganas de contestar de mala manera á doña Claudia, mandándola á paseo.
También aquella noche salió á la calle á traer de la botica aceite de beleño que la señora usaba para combatir el ruido de oídos. Dice Clío que por las noches le zumbaban á doña Claudia en el órgano auditivo los números de la lotería, y que para aliviarse de esta molestia se ponía algodones mojados en cualquier[p. 150] droga narcótica. Cuando Felipe salió, dijo la Cortés á su hija:
—Parece chanza; pero lo podría jurar. En los oídos me suena el 222... créelo que me suena.
Felipe no pudo ver sino breves instantes á Juanito; pero éste tuvo tiempo para hablarle del encuentro de la noche anterior, y añadió esta observación maligna:
—Á mamá le conté lo que vimos. ¿Hijí... sabes lo que dice mamá? Que tu amo es un buen peje, y las chicas esas unas cursis.
Indignadísimo y avergonzado Felipe, sólo contestó á su amigo dándole un empujón hasta ponerle en medio del arroyo. Que no se pegaran aquella noche, fué prueba evidente de su cordial y sólida amistad. Felipe no podía pensar nada malo de su maestro, á quien tenía por el mejor y más completo de los hombres, sin que alteraran esta opinión la crueldad y saña de que eran víctimas los alumnos. Y tan gratamente impresionado estaba el ánimo del buen Doctor con las palabras que en su defensa había dicho don Pedro aquella noche, que subió al desván pensando en él y representándose una escena, un lance en que los dos, maestro y discípulo, eran muy amigos y se contaban cariñosamente sus respectivas cuitas y aventuras.
Antes de acostarse, se puso la cabeza del toro y jugó larguísimo rato. Algunas figuras[p. 151] quedaron en disposición de ir á la enfermería... «¡Oh!—pensaba él.—Si me atreviera... si me vieran entrar con mi cabeza de animal... ¡María Santísima!... ¡Pues sí me atreveré! Don Pedro no me dirá nada. Es mi amigo y me quiere mucho... Si sabe que llevo allá mi cabeza, se reirá, y... Claro, hoy por tí y mañana por mí... Todos pecamos.»
Al día siguiente, doña Claudia dió un grito, ¡ay! y con tanto énfasis señaló un punto de la Lista grande, que hizo en ella un agujero pasando su dedo á la otra parte. El 222 había tenido un premio pequeño, tan pequeño que no valía la pena de celebrarlo con grande algazara. No obstante, el feliz suceso era tan raro, que la señora alborotó la casa.
—Anda, corre, vuela—dijo á Felipe después de comer.—Lleva la lista á doña Enriqueta (la fotógrafa) y á Amparo. Pobre Amparo, ¡cuánto me alegro! le han tocado seis pesetas. Diles que mañana se cobrará y que vengan á recoger su parte.
La mañana en que debía cobrarse el capital ganado (obra de ciento sesenta reales), llegó con la puntualidad de todos los mañanas que se convierten en hoy, haya ó no en ellas cantidades que ganar ó perder. Era jueves, día de medio asueto en la temporada de verano. Por la tarde los chicos se iban de paseo, y don José Ido descansaba de sus hercúleas tareas... Era[p. 152] jueves, y Andrés Pasarón, el hijo del tendero de ultramarinos, había pegado en una tabla del solar el cartel risueño de azul y oro que decía: «Corría extralinaria á munificio de la Munificencia,» con toda la relación de los toros, diestros, ganadería, divisas, suertes y demás pormenores cornúpetos... Era jueves, y toda la clase se había dado cita en el solar. El día era espléndido, risueño como el cartel, y también de azul y oro. El alma de Felipe despedía centelleos de esperanza, de temor, de miedo, de alegría. Andaba por la casa afanadísimo, desplegando una actividad febril para desempeñar en poco tiempo todos los servicios que le correspondían aquella tarde.
Había formado propósito de escaparse si no le dejaban salir. Estaba frenético. Su anhelo era más fuerte que su conciencia. ¡Ay! tarde de aquel día, ¡qué hermosa eras! Eras un pedazo de día, rosado y nuevecito, lo más bello que se había visto hasta entonces salir de las manos laboriosas del tiempo... Creyó Felipe que el Cielo se le abría de par en par cuando don Pedro llegó á él y le dijo, sin mirarle de frente:
—Felipe, ya has trabajado bastante. Toma dos cuartos y vete á dar un paseo.
¡Estupor!... Felipe creyó que el Ángel de la Guarda se encarnaba en la persona tremebunda y leonina del señor de Polo... Echó á correr, temiendo que su maestro se arrepintiera de[p. 153] tanta benevolencia. Subió como un rayo al desván... ¡Oh, toro! bendito sea el padre que te engendró, el escultor que te hizo y San Lucas divino que te tuvo á sus pies. ¡Pobre San Lucas! por el boquete que tenías en tu cuerpo cabía ya todo el de Felipe. La Fe estaba acribillada. ¡Pobre Fe! no contabas con la acometida de este Doctor maldito, cuyos agudos y formidables cuernos podrían llamarse Martín Lutero el uno y Calvino el otro. Para ensayarse, Centeno hizo gran destrozo aquella tarde: derribó, apabulló, destripó, tendió, aplastó. No quedó títere con cabeza, como se dice comúnmente, ni barriga sana, ni cuerpo incólume, ni ojo en su sitio, ni boca de su natural tamaño y forma. Daba compasión mirar tanta estrago. Él, mientras mayor destrozo hacía, más se encalabrinaba. Se volvía feroz, brutal. Después... ¡á la calle!
Bajó pasito á paso á la casa, queriendo ver quién estaba allí y si podía salir sin que lo notaran. Desde la puerta de la cocina vió á doña Claudia y á Marcelina, ambas de manto, que hablaban con don Pedro. ¡Iban á salir! Doña Claudia daba dinero á su hijo y le decía: «Seis pesetas para Amparo, que vendrá á recogerlas; lo demás para doña Enriqueta... Nos iremos á ver á las de Torres. Parece que la pobre doña Asunción está expirando...» Don Pedro no decía nada, y dejaba las pesetas sobre la mesa[p. 154] del comedor. Pausada y lúgubremente, cual sombras que se desvanecían, salieron la madre y la hija.
No se sabe la hora ni el momento preciso en que hizo su aparición en el redondel aquella novedad inesperada, admirable, verdadera. Imposibles de pintar el asombro, la suspensión, el alarido de salvaje y frenética alegría con que Felipe fué recibido... Hubo delirante juego, pasión, gozo infinito, vértigo... después, cuando menos se pensaba, policía, guarda, escoba, caídas, dispersión, persecución, golpes... Así acaban las humanas glorias. Vióse una víctima por el suelo, hecha trizas: una cabeza partida en dos, en tres, en veinte fragmentos. Por aquí un cuerno, por allí un pedazo de cráneo, más lejos medio hocico. El guarda recogió los diversos trozos en un pañuelo, y tomándolo cuidadosamente con la mano izquierda, con la derecha agarró al criminal y se dispuso á llevarle á la presencia del maestro para que éste hiciera ejemplar justicia. La partida se dispersaba por la calle de la Libertad, dando gritos, silbidos y alilíes. Felipe, sobrecogido y aterrado, no podía con el peso de su conciencia.
Cuando el guarda llegó á la casa-escuela, encontró al fotógrafo en la puerta y le dijo:
—He llamado tres veces, y no abren. Parece que no hay nadie.
Enterado inmediatamente de la fechoría de[p. 155] Felipe, dijo aquel gran hombre las cosas más sesudas acerca de la moral pública y privada.
—Ahora recuerdo—añadió,—que te ví salir á las tres con un bulto envuelto en un pañuelo, y dije para mí: ¡Si habrá robado algo ese perillán!... Ahora, ahora, amiguito, te las verás con tu amo.
Subieron y llamaron. Transcurrido un largo rato, el mismo don Pedro abrió la puerta... ¡Tremenda escena! Felipe rompió á llorar con vivísimo desconsuelo. El guarda hablaba, el fotógrafo hablaba, don Pedro hablaba. Todos, todos le abrumaban á gritos, apóstrofes y acusaciones; pero él no podía responder. El fotógrafo se permitió estirarle una oreja, diciendo:
—Principias mal... mal. ¿Á dónde llegarás tú con estas mañas?
Lo peor del caso fué que en éstas llegaron doña Claudia y Marcelina. Pronto se informaron las dos del nefando suceso, y por poco descuartizan allí mismo al pobre Doctor; pues si ésta le tiraba de un brazo, aquélla le sacudía el otro con furor de justicia.
Don Pedro estaba grave y patético. No le decía injurias, pero no le disculpaba; no le llamaba «ladrón sacrílego» como Marcelina, pero tampoco profería una sílaba en su defensa.
Por último, se atrevió Felipe á balbucir alguna excusa. Más que defenderse, lo que intentaba era pedir perdón. Pero aún no había abier[p. 156]to la boca, cuando las dos mujeres clamaron á una:
—No se le puede creer nada de lo que diga; no abre la boca más que para decir mentiras.
Felipe se calló, y he aquí que don Pedro afirmó con prontitud:
—Es cierto: no dice más que mentiras, y nada de lo que hable se le puede creer.
Parecía que el formidable maestro revolvía en su mente una determinación grave. De repente dijo con sequedad:
—Felipe, ahora mismo te vas de mi casa.
—¡Ahora mismo!—repitió doña Claudia.
—¡Antes ahora que después!—regurgitó la fea de las feas, que, habiendo subido al desván, volvía espantada de los destrozos que en las cosas santas hiciera Felipe.
Y más pronto que la vista volvió á subir y tornó á bajar con un lío de ropa, que entregó al criminal, diciéndole:
—Aquí tienes tus pingajos.
—Ni un momento más.
Felipe lloraba tan copiosamente, que las lágrimas le llegaban á la cintura. El retratista dijo estas atinadas palabras:
—Con las cosas santas no se juega.
Y se marchó. El Doctor salió á la antesala ó recibimiento, donde estaba la puerta de la escalera, y se dejó caer en el suelo. No podía tenerse en pie, pues con tantas lágrimas parecía que se le echaban fuera todas las energías de[p. 157] la vida. Desde allí veía parte de la sala donde estaban sus amos, enfurecidos contra él y haciendo comentarios sobre su horrible crimen. De pronto oyó una voz dulce, amorosa, celestial; voz que sin duda venía á la tierra por un hueco abierto en la mejor parte del Cielo. La voz decía:
—Don Pedro, don Pedro, perdónele usted.
—No puede ser, no puede ser.
Protestas de las dos señoras, acusaciones, y recargadas pinturas del feo delito... Pero la voz, constante y no vencida, repitió:
—Perdónele usted... cosas de chicos...
Felipe estaba tan agradecido, que hubiera adorado á la voz indulgente como se adora á las imágenes puestas en los altares. El condenado á muerte no mira al Crucifijo con más esperanza, con más unción, con más gratitud que miró él á la persona que palabras tan cristianas decía.
Polo, cuyo semblante expresaba inexplicable desasosiego, salió á donde él estaba, y le dijo con estudiada entereza:
—No hay perdón, no puede haber perdón. Vete pronto.
Y se volvió adentro... Silencio. Felipe oyó un suspiro, expresión lacónica y hermosísima de un alma que se sentía impotente para hacer el bien que deseaba... Otra gran pausa... Parecía que se retiraban todos á las habitacio[p. 158]nes interiores. Desplomábase con lenta caída el día sobre la tarde, la tarde sobre la noche, y la casa se obscurecía gradualmente.
Esperó Centeno un rato. En la soledad era su pena más acerba, su contrición más honda. No tenía fuerzas para marcharse. Quería morir abrazado al suelo y besando los ladrillos de la casa en que había hallado un asilo, sustento, y el pan del alma, que es la instrucción... Sintió pasos. Vió aparecer una hermosa y celestial figura, La Emperadora, la de la voz que pedía misericordia por él... Fuese ó no la tal una beldad perfecta, á él, en tan crítico instante, se le representó como superior á cuanto en la tierra había visto, hermosura de mundos soñados y de sobrenaturales regiones. Por la ventana entraba la luz del crepúsculo. Sobre ella se destacaba la soberana belleza de aquella mujer, rodeada de rayos de oro, echando de su frente fulgores de estrellas. Su ropaje, que sin duda era de lo más vulgar, se le representó á Felipe compuesto de arreboles ó centelleo de pedrerías, y teñido de tintas irisadas, todo sublime, imaginativo, conforme al extraño y admirable caso. La Emperadora le miró sonriendo, y le dijo con voz de serafines:
—No quieren perdonarte... ¡Pobrecito!...¿En dónde pasarás la noche?... Hijo, ten paciencia, y Dios te amparará.
En sus manos blancas y hermosas traía man[p. 159]zanas, pedazos de pan, pasteles y otras cosas dulcísimas de comer.
—Toma esto—le dijo.—No llores tanto. Ten paciencia... Con esto puedes remediarte esta noche.
Después le pasó sus dedos finísimos y frescos por la barba. Él estaba tan ardoroso, que aquellos dedos le parecían de mármol. Aún hizo ella más. Con su pañuelo, que á delicadas esencias olía, le limpió las lágrimas. Después...
Felipe la vió retroceder, mirar hacia la sala, como temerosa de que la espiaran. Volvió junto á él. Metió la mano en el bolsillo, sacó una cosa que relucía y sonaba. De sus dedos salían rayos de plata. Centeno estaba absorto, pasmado, y de su alma se amparaba lentamente un consuelo inefable, paz deliciosa y gratitud que, sobreponiéndose á los demás sentimientos, los sofocaban, y al fin triunfaban de su honda pena.
La Emperadora dió un gran suspiro. Era un alma abrumada que no podía echar de sí esta idea: «¡Qué mal hacen en no perdonarte!»
Y luego le tomó una mano, que él tenía cerrada; abriósela no sin esfuerzo; le puso en el hueco una cosa, cerrándosela luego y apretando los dedos de él; y al concluir, le dijo:
—Con esas seis pesetas te arreglarás por ahora... No puedo darte más.
Felipe se fué.
[p. 161]
QUIROMANCIA
Federico Ruiz... ¡Singular hombre, dado á la ciencia, al arte; el astrónomo que más entendía de versos, el poeta más sabedor de cosas del Cielo! Diez años hacía que su espíritu navegaba jadeante por los espacios del saber buscando una vocación, y de ensayo en ensayo, de una en otra tentativa, el entusiasmo se le enfriaba y su voluntad padecía desmayos. Era español puro en la inconstancia, en los afectos repentinos y en el deseo de renombre. Primero fué músico, después cursó la Facultad de Ciencias y obtuvo la plaza del Observatorio, en la cual no estaba contento. Su espíritu tenía un desasosiego y escozor semejantes á la inquietud del enfermo que busca su alivio en los cambios de postura.
Era de costumbres apacibles, un tanto egoísta y un tantico avaro. Carecía de entusiasmo profesional; pero desempeñaba á conciencia, si no de buena gana, los servicios del Observa[p. 162]torio. Soñaba con triunfos en el teatro, ¡demencia española! y se creía, como tantos otros, un ingenio no comprendido y sacado de su natural asiento, víctima de la fatalidad y de las perversas contingencias locales. Todo ecléctico es triste: la perplejidad del espíritu hace displicentes humores. Y el bueno de Ruiz, en las melancolías que le ocasionaba una profesión considerada como interina, decía: «¡Qué país éste!... ¡Desgracia grande vivir aquí! ¡Si yo hubiera nacido en Inglaterra ó en Francia...!» Muchos ¡ay! que dicen esto, revelan grande ingratitud hacia el suelo en que viven, pues si en realidad hubieran nacido en otros países, estarían quizás haciendo zapatos ó barriendo las calles. De todo esto se desprende que Federico Ruiz, astrónomo sin substancia, debía de ser adocenado poeta. Incapaz de dar direcciones nuevas al arte, no sabía más que trillar los viejos caminos donde ya ni flor había ni hierba que no estuviesen cien veces holladas y aun pisoteadas.
Era el eternamente descontento, el plañidor de su suerte, el incansable arbitrista de su propio destino. Seguramente, desde que una obra suya pasara de las musas al teatro, le entrarían ganas de dar nueva ocupación á su espíritu. Un hombre tan sin centro y de pensamientos tan variables, no podía ser gordo. En efecto: Federico Ruiz era flaco, tan flaco, que los ca[p. 163]rrillos se le besaban por dentro; y cuando se sentaba, tomando extrañas posturas, sin las cuales no demostraba comodidad, todo él se volvía ángulos. Era un zig-zag... Por extraña armonía, su pensamiento era lo mismo, y hablando variaba de dirección rápidamente y describía con la palabra un vaivén mareante. Nada había derecho en él, ni el cuerpo ni el juicio. Andaba con cierta vacilación, semejante á la de los que han bebido más de la cuenta, y su voz era desentonada.
Último toque. Era ferviente católico, ó al menos así lo decía él. Con su mejor amigo era capaz de pegarse si le hurgaba tantico, sacando á relucir divergencias entre la Fe y la Ciencia. Casamentero de las ideas, hacía singulares contubernios, y para ello tenía caudal copioso de oportunas y originales razones. Con su verbosidad errática y un si es no es elocuente, defendía todo lo defendible, logrando encontrar tales armonías entre el Génesis y el telescopio, que al fin sus contendientes no tenían más remedio que callarse.
En el Observatorio su trabajo era más bien meteorológico que astronómico. Desempeñaba una plaza de auxiliar. Por ausencia ó enfermedad de algún astrónomo, hacía las observaciones corrientes y algunos estudios matemáticos. Aunque no lo hacía mal, sus jefes no le confiaban ningún trabajo delicado. Tardaba[p. 164] mucho, se fatigaba, y además... Entre fórmula y fórmula, ¿cómo no dar descanso y consuelo al ánimo con un par de versitos?
En los tiempos aquéllos en que le conocimos estaba el hombre muy encariñado con una idea católico-astronómica, que confiaba á sus amigos. Hay motivos para creer que la tenía formulada en diversos papelotes. La cosa era muy original, y hasta útil, filosófica, y como simbólica de la deseada concordia entre la Ciencia y la Religión. He aquí la idea de Federico Ruiz:
¿Por qué los planetas y las constelaciones, todas las unidades, familias ó grupos sidéreos han de tener nombres mitológicos? ¿Qué significación ni sentido podemos dar en nuestra edad cristiana á los nombres y á las aventuras amorosas ó criminales de tanto dios adúltero y brutal, de tanto semidiós canalla, de tanta ninfa sin vergüenza, de tanto animal absurdo? ¿Por ventura no tenemos, en lo espiritual, nuestro magnífico Cielo cristiano poblado de santos patriarcas, ángeles, profetas, vírgenes, mártires y serafines? Y si lo tenemos, ¿por qué no hemos de concordarlo y emparejarlo con el Cielo visible, dando á los astros los excelsos nombres del Cristianismo? Así tendríamos el Almanaque práctico, religioso, y una como cifra exacta de la presencia de los bienaventurados en el Cielo, lo mismo que están esas hermosas luces en el vacío infinito. ¿Qué[p. 165] inconveniente hay en que ese grandioso planeta, llamado hasta aquí Júpiter, dios de una falsa doctrina, se llame ahora San José? Y los demás planetas de nuestro sistema, ¿por qué no habían de tener el nombre de otros patriarcas, Adán, Noé, Abraham...? Esto se cae de su peso. Pues siguiendo este trabajo de bautizar firmamento, las doce partes del Zodiaco vienen que ni de molde para los doce Apóstoles. Todas las constelaciones boreales y australes tendrían su santo correspondiente, y las grandes estrellas representarían los santos más famosos. Arcturus, por ejemplo, sería San Francisco de Asís; Aldebarán, San Ignacio de Loyola; el Alpha del Centauro, Santiago; la Cabra, San Gregorio Magno; Vega, San Agustín; Rigel, San Luis Gonzaga... La Cabellera de Berenice tomaría el nombre de la Magdalena; las Pléyades serían las once mil Vírgenes; la Espiga ó Alpha de la Virgen, Santa Teresa de Jesús, y Antarés, la Verónica... Sirius, la mayor maravilla del Cielo, tendría la representación de la Madre de Dios más propiamente que la Polar. Al hacer las denominaciones, se tendrían además presentes los días en que la Iglesia celebra las festividades de los santos; de modo que al paso del Sol por cada región zodiacal determinara las fiestas de los Apóstoles, y así no se diría sol en Piscis, sino sol en San Pedro... En cuanto á los cometas...
[p. 166]—¡Ja, ja, ja!—Estas carcajadas eran de Alejandro Miquis, á quien Ruiz explicaba sus nomenclaturas una mañana, que debió de ser la del domingo 19 de Septiembre de aquel año.
—No te rías... Esto es muy serio. Tengo todo preparado para escribir una Memoria. Sin ir más lejos, el Almanaque sería entonces una verdad, y apurando la cosa, no se necesitarían ya ni altares ni iglesias. ¿Qué mejor imagen de un bienaventurado que esas magníficas luces nocturnas que nos embelesan y anonadan? ¿Qué mejor catedral que la aparente bóveda del Cielo? Los hombres adorarían á la entidad San José, San Juan en la imagen luminosa de éste ó del otro astro; y como la celebración de la festividad por la Iglesia coincidiría con un fenómeno astronómico, he aquí establecida simbólicamente una armonía sublime entre la religión y las matemáticas...
—¡Ja, ja, ja!—Miquis mordía el ala de su sombrero: tan dichoso era con lo que oía.
Cienfuegos dijo así:
—Querido Ruiz, no te metas en poner motes... Deja que conserven por allá arriba los bonitos nombres paganos de Casiopea, Ofiucus, Júpiter... Como las beatas sepan la jugada que les preparas poniendo el nombre de cualquier santo á una señora que se ha llamado Venus, te van á sacar los ojos.
Esto lo hablaban en la gran sala cuyo techo[p. 167] y muros están hendidos, formando una línea en la dirección ideal del meridiano. Esta hendidura tiene puertas que se abren con cuerdas semejantes á las que mueven las velas de un buque, y se descubre así la parte del cielo que se desea observar. El telescopio, montado en una especie de cureña, tiene aspecto de cañón aéreo. Le sostienen postes de granito; sólo gira en un plano vertical, y hay sin fin de ruedas y palancas de dorado bronce para mover el gran tubo y colocarlo en el ángulo que exige la observación. Montado sobre carriles, un gran sillón sirve para que el astrónomo se tienda en posición cómoda, y pueda, aplicando el ojo al catalejo, escudriñar cómodamente el espacio y ver todo transeunte del meridiano, sea chico, sea grande: de día, el padre Sol; de noche, ésta ó la otra res del inmenso rebaño de estrellas, ora una clarísima, fulmínea, ora las que vacilantes hormiguean entre la muchedumbre infinita. Se las ve atravesar, impacientes y como perseguidas, el campo del objetivo, dándonos á entender con su aparente carrera la marcha que llevamos nosotros por los insondables derroteros del vacío. El cristal está dividido en cuarteles por hilos de araña cogidos en los árboles para este fin, y que tienen, ¡quién lo diría! aplicación tan sabia y útil. ¡Venturosos animalejos las arañas, que, sin saberlo, son tejedoras de las cuerdas, casi invisibles de puro[p. 168] tenues, con que se toma la medida á las proporciones billonarias del firmamento!
El péndulo sidéreo, colocado á la derecha, parece la imagen de la discreción y de la mesura. Su pulsación suave, el juego de sus manecillas, que tan calladas van marcando los segundos y minutos, embelesan al que lo mira. Se le ve como si fuera una persona, un ser vivo, de madre nacido, con facciones de números y entrañas de animado metal, palpitantes y en ejercicio como nuestras entrañas. Por el mismo estilo que el péndulo, el barómetro registrador parece también un personaje; sólo que el primero es de lo más serio y reposado que se puede imaginar, mientras el segundo, organismo admirable que sabe redactar sus impresiones sobre la pesadez atmosférica, tiene no sé qué de festivo y pueril. Es un geniezuelo, un antropoide cuyo origen no sabe el profano si atribuir á la invención de la leyenda ó á los cálculos del mecánico; es prodigioso cuerpecillo, juguete que parece que tiene alma, y hace ruidos graciosos y extraños, cual si á media voz cantara misteriosas endechas. Hace toda la gracia un escape que juega con la palanca; siguen á esto ruedas silenciosas y graves, y en el término del mecanismo tiene el endiablado instrumento su pedacito de lápiz, con el cual escribe sobre un cilindro de papel... Cuando hay tempestad es cuando tiene que ver.[p. 169] Entonces, agitado el mercurio, que es su sangre, actúa sobre todos sus miembros, y se le ve febril, echando sobre el papel unas rúbricas que son fehaciente expresión del variable peso de la atmósfera.
Ruiz, taciturno y atento sólo á su deber, hizo la observación del paso del sol por el meridiano. No se efectuó el acto sin cierta solemnidad como religiosa, con silencio, sosiego y aun algo de poesía, por cuya circunstancia, y por ser operación diaria, decía Miquis que aquello era la misa astronómica. Cinco minutos antes del momento en que el péndulo sidéreo marcara el paso de Su Majestad, manipuló Ruiz en el telégrafo para subir la bola de la Puerta del Sol. Estuvo luego atento, callado, observando el mesurado latir del péndulo; preparó el anteojo con cristal opaco, se puso en el sillón, abrió las compuertas, miró. Una sección del globo inmenso entraba en el campo del objetivo, y su tangencia en los hilos de araña permitía determinar, por cálculo, el mediodía medio, por donde regulamos y medimos estas divisiones convencionales del tiempo, á las cuales acomodamos nuestro vivir. Luego manipuló otra vez para hacer caer la bola de la Puerta del Sol, y cerradas las compuertas y[p. 170] tapado el anteojo, registró los cronómetros y apuntó su observación en un cuaderno. Cienfuegos y Miquis, que habían visto esto muchas veces, permanecieron indiferentes, como los sacristanes ante los sagrados ritos. El uno leía un periódico, el otro se paseaba inquieto á lo largo de la sala.
Pensar que tres españoles, dos de ellos de poca edad, pueden estar en el lugar más solemne sin sacar de este lugar motivo de alguna broma, es pensar lo imposible. Á la iglesia van muchos á pasar ratos divertidos, cuanto más á una sala meridiana donde no hay más respeto que el de la ciencia, donde se entra con el sombrero puesto, y aun se fumaría si la susceptibilidad de los instrumentos lo permitiera. No había concluído Ruiz sus apuntes, cuando Miquis se echó atrás el sombrero, y poniéndole la mano sobre el hombro, le dijo:
—Á ver tú... ¿por qué no me sacas mi horóscopo?
Era el mismo demonio aquel Miquis; ¡y qué cosas se le ocurrían! Si Ruiz no fuera un si es no es guasón y maleante, se habría escandalizado de aquella proposición sacrílega. Pero como no tenía entusiasmo por la ciencia, no tenía tampoco ese respeto fanático que impone deberes de compostura en ciertos sitios. ¡Oh! Sin ir más lejos... si él hubiera nacido en Inglaterra ó en Francia, habría tenido aquél y[p. 171] otros respetos, sí, señor, porque seguramente ganaría mucho dinero con la ciencia; ¡pero aquí, en este perro país!... Como español (y gato de Madrid, por más señas), podía hacer mofa de todo. Manos á la obra. ¿Horóscopo dijiste? Bien; ¿y de qué se trataba?
Cienfuegos, que sentado en una silla leía La Iberia, alzó los ojos del papel para decir:
—Ya los astros no dicen nada del destino humano. No quieren meterse en vidas ajenas... Desde que se ha empezado á decir de ellos que tienen miseria en sus cabelleras luminosas, es á saber, que están habitados, se han amoscado y no quieren cuentas con nosotros... ¡Oh! si hablaran, Miquis lo agradecería... Está el pobre que no le llega la camisa al cuerpo, pendiente de una resolución, de una sentencia...
Ambos le miraron. Miquis se paseaba á lo largo de la sala, con las manos en los bolsillos, arrastrando sus miradas por el suelo.
—¿Qué es eso, Alejandrito?... ¿Amores?
—¡No, no: valiente tontería! Mejor dicho, vida ó muerte para mí—dijo el estudiante de Derecho parándose ante el astrónomo.—Figúrate que con esta vida jamás está uno en fondos, y la verdad... mejor sería no carecer de nada.
—Eso, aunque no lo digan los astros, es matemático.
—Yo te diré lo que hay—manifestó Cien[p. 172]fuegos.—Alejandro tiene una tía, que le ha prometido darle trigo... pero trigo... en gordo... Pasan días y días, y el recadito de la tía no parece.
—Me dijo que á mitad de la semana, y la semana ha concluído.
—Un día más ó menos...
—Es que tengo un desasosiego...—suspiró Miquis, mostrando bien en su voz y en su gesto lo que decía.—Temo que si pasa tiempo, recobre mi tía el juicio.
—Que lo pierda, querrás decir.
—No, hombre, no, porque mi tía está loca, y al darme lo que ha prometido, si es que me lo da, se acreditará de rematada... Estoy agonizando... ¿Se habrá arrepentido? ¿Habrá entrado en aquel cerebro un rayo de esa luz del sentido común que anda esparcida por el mundo, sin que la vean muchos de los que tienen ojos? Porque se dan casos de que la vean, antes que nadie, los topos.
—Pues vete á su casa, tonto, y pregúntale, y dile: «Señora tía, ¿me da usted ó no lo que me ha prometido?»
—Es tan nervioso y tan pusilánime—observó Cienfuegos,—que no se atreve á ir, porque si la señora le dice que no hay nada, se desmaya.
—¡Yo no voy, yo no voy!—declaró el manchego volviendo á pasearse.—Si después de[p. 173] haberme consentido dice nones, creo que cojo una enfermedad.
Ruiz se frotaba las manos, riendo con aquella expresión burlona que tenía para todo, para lo grave y lo cómico.
—Te voy á sacar el horóscopo, Alejandrito. Vamos á ver. Hay que principiar por saber la fecha del nacimiento de tu querida tía.
—¡La fecha del nacimiento!—exclamó Cienfuegos.—Debió ser el año de la Nanita.
—Eso lo sabrá la diosa Isis. Creo que mi tía no tiene fecha. Debe proceder del antiguo Egipto. ¡La pobre es tan buena!... es lo mismo que los chiquillos, ¡y me quiere tanto...! No nos burlemos... señores.
—¡No, no nos burlemos!—declamó Ruiz, remedando la tiesura de un sacerdote de ópera.—Siento no tener aquí una sotana de ala de mosca y un cucurucho lleno de sapos y culebras. Cuando te digo que te voy á sacar el gran horóscopo, y á adivinarte lo que deseas... Sin ir más lejos: en este momento, ¿qué hora es? las doce y veintidós minutos y tres segundos. Al pelo, chico. Mira: el Sol está saliendo de la constelación del León, á quien yo llamaría San Marcos, y entra en Virgo... ¡La Virgen! tu tía... Luego viene la Balanza... ¡dinero...! Esto es más claro que el agua. Tenemos también á Mercurio sobre nuestras cabezas. Este caballero representa el comercio, las jugadas de Bol[p. 174]sa, el papel-moneda. Lo dicho, dicho: el encuentro de Mercurio y la Virgen, puede considerarse como felicísimo augurio. Y si añadimos que al entrar en la Balanza pasa junto al Centauro, que yo llamaría San Ignacio de Loyola, resulta lo siguiente: ¿Qué representa Mercurio? El comercio, las transacciones, el correo. Por algo le representaban aquellos brutos con aladas zapatillas. El correo, fíjate bien. De todo se desprende que debes escribir una carta á tu tía prehistórica, preguntándole qué vuelta llevan esos dinerillos que te prometió, y que no has visto todavía.
—Pues eso no me parece mal—dijo Miquis meditando.—¿Y si me contesta que no?
—Pues si te contesta que no, te metes las manos en los bolsillos vacíos, y te quedas fresquecito, de verano...
Alejandro volvió á pasearse, y Cienfuegos á leer su periódico. De repente, el manchego, con la súbita vehemencia del que tras vacilaciones dolorosas se decide á tomar un partido, gritó:
—¡Pluma, papel, tinta!... Voy á escribir la carta á la diosa Isis...
—Calma, calma: iremos á la Biblioteca. No hay que alborotar en esta santa casa.
—¿Y quién llevará la carta? ¡Es tan lejos!...
—No faltará quien la lleve. No te apures. Irá el Centauro, ó mandaremos al mismo Mercurio. Vamos á la Biblioteca.
[p. 175]Pasaron á donde decía Ruiz, y Miquis se puso á escribir. ¡Dios mío, qué premioso estaba aquel día! No sabía cómo empezar, ni en qué forma y con qué materiales construir la deseada epístola. Tres ó cuatro empezó y las tuvo que romper, porque ninguna de ellas respondía bien á su pensamiento. La una decía:
«Querida tiíta Isabel: Tengo que ir esta noche al baile de la Embajada austriaca, de frac; y como usted comprenderá...»
Ésta no servía. Ras... Empezó otra así:
«Estoy enfermo en cama. Me visitan siete médicos, y con tanta visita y gastos de botica, se me acabó el dinero que tenía. Como usted me prometió...»
Ras, ras... tampoco valía...
Otra:
«Estoy en casa de los catedráticos haciendo un trabajo...»
Fuera.
Por último, encontró la fórmula y la carta quedó escrita. Dió un suspiro al cerrarla y repitió su queja:
—No vamos á tener quien la lleve.
—¡Qué pesadez!—dijo Cienfuegos, suspendiendo otra vez su lectura.—Cuando éste coge un tema... La llevaré yo, si es preciso.
—Si es en los quintos infiernos... allá, donde Cristo dió las tres voces.
—Sea donde fuere... Ese es atroz cuando da en encontrar dificultades y en echar lamentos.
—Vamos á casa—dijo Ruiz.—Veremos si[p. 176] hay algún ordenanza. Don Florencio nos sacará del paso...
Salieron, y lo primero que vió Miquis fué el famoso héroe de aquel otro domingo, que gozoso y algo conmovido se acercó á saludarle, gorra en mano.
—Hola, mequetrefe, ¿tú por aquí otra vez? ¿Qué es de tu vida?
Felipe, confuso, no sabía qué contestar, pues érale muy difícil exponer en breves palabras los motivos de su salida de la paternal casa de don Pedro. Temía que su protector, por falta de explicaciones circunstanciadas, atribuyera la expulsión á cualquier falta denigrante y odiosa.
—Te has civilizado... ¡Pero qué bonita has puesto mi ropa! Es verdad que lleva tiempo... Y hablas ya como la gente. Lo que menos creías tú era verme aquí.
—Señor, estoy viniendo todos los días á ver si le veo...
—Pues mira, hoy caes aquí como agua de Mayo. Nunca podrías ser más oportuno. Me vas á hacer un recado.
—¡Un recado!...—exclamó el Doctor con alegría.—Si los señoritos me buscaran una colocación...
—Sí, para colocaciones estamos,—dijo Cienfuegos.
—Como me traigas buenas noticias—indicó Miquis,—te prometo...
[p. 177]
—¡Adiós! ya está éste tocando el violón... No prometas nada, Alejandro, no prometas.
—Vas á llevarme esta carta.
—Sí, señor.
—Á la calle del Almendro. Entérate bien ó te pego. ¿Sabes dónde está?
Felipe vacilaba.
—Entras por Puerta Cerrada...
—Sí, sí... démela, démela.
—Bien claritas he puesto las señas. Número 11, cuarto segundo. ¿Sabes leer?
—¡Pues ya!...
—Preguntas por doña Isabel... esperas contestación, te la da, y me la traes aquí.
Llegó cuando menos se le esperaba don Florencio, muy peripuesto, vestido de negro, con el rostro enmascarado de cierta tristeza fúnebre, y saludó á los tres amigos.
—Ya sabemos á dónde va usted, señor Morales y Tempra...do, don Florencio.
Con solemnidad luctuosa, haciendo con ambas manos una elocuente mímica de ese dolor mesurado y correcto que es propio de las tragedias clásicas, el señor don Florencio dejó caer de su boca esta frase:
—Voy al entierro del gran hombre.
—¡Pobre Calvo Asensio!
En tal día enterraban con gran aparato de gente y público luto al atleta de las rudas polémicas, al luchador que había caído en lo más[p. 178] recio del combate, herido de mortal cansancio y de fiebre; hombre tosco y valiente, inteligencia ruda, que no servía para esclarecer, sino para empujar; voluntad de acero, sin temple de espada, pero con fortaleza de palanca; palabra áspera y macerante; temperamento organizador de la demolición. Reventó como culebrina atacada con excesiva carga, y su muerte fué una prórroga de las catástrofes que la Historia preparaba. Don Florencio, que era su amigo, hacía aspavientos de dolor comedido y decía:
—Entre paréntesis, si no hubiera cambiado su farmacia por esta condenada política, todavía viviría. Era un mocetón... Vamos á echarle un puñado de tierra.
Después, fijándose en Felipe, que oía con el mayor respeto aquellas elegiacas razones, le consagró también á él, pequeñito, una frase llena de socrático sentido:
—Doctor Centeno, ¿qué haces por aquí? ¿Sirves á estos señores? Como te portes bien, medrarás. Si no... Ya me contó Pedro que tienes mañas sacrílegas y dices muchas mentiras... Ojo, señores, ojo...
Ofendido y malhumorado oyó Felipe estos conceptos; mas nada quiso contestar. Apremiado por Miquis para que fuera pronto al recado de la cartita, echó á correr por la rampa abajo, dejando atrás muy pronto á Morales, que iba con su metódico paso de procesión cívica.
[p. 179]
Quince días habían pasado desde que el buen Doctor dejó con tan mala ventura la casa de don Pedro Polo... Cayó, como el cabello que cortado se arroja, á los rincones y vertederos urbanos, allá donde las escobas parece que arrastran, con los restos de todo lo útil, algo que es como desperdicio vivo, lo que sobra, lo que está de más, lo que no tiene otra aplicación que descomponerse moralmente y volver á la barbarie y al vicio. ¿Quién le seguirá por esta zona, á donde llegan arrastrados todos los despojos de la eliminación social en uno y otro orden? ¿Quién le seguirá á las casas de dormir, á las compañías del Rastro, á los bodegones y tabernas, á los tejares y chozas de la Arganzuela ó las Yeserías, á la vagancia, á las rondas del Sur, inundadas de estiércol, miseria y malicia? La historia del héroe ofrece aquí un gran vacío que es como reticencia hecha en lo mejor de una confesión. Sólo se sabe que á los dos días de su salida de la casa de Polo, se extinguió el último ochavo de las seis pesetas que le diera la cristiana y al mismo tiempo pagana Emperadora, figura hermosísima que él había visto en alguna parte, sí: en ésta ó la otra página de sus estudios, en la Doctrina Cristiana y en la Mitología. ¡Misterios de la[p. 180] óptica moral! Fuera lo que Dios quisiere, él se había prometido no olvidar á aquella señora en todo el tiempo que durase su vida...
Se sabe también que algunas noches durmió en lo que vulgarmente se llama la posada de la estrella, ó sea al aire libre; que pasó grandes y tormentosas escaseces; que iba todos los días á la subida del Observatorio con esperanza de encontrar al que le protegió, le amparó y le dió ánimos en aquella feliz ocasión; que al fin su puntual fidelidad obtuvo recompensa, como se ha visto, deparándole Dios el encuentro de Alejandro Miquis, prólogo de los importantes acontecimientos que vienen ahora, y paso primero en el nuevo rumbo que toma la vida del héroe, como verán los que no se hayan aburrido de esta lectura y quieran seguir adelante.
Emprendió, pues, la marcha el Doctor para desempeñar su recado, y en la Puerta del Sol, ¡inesperado estorbo! se encontró con que no podía pasar, parque todo estaba lleno y apelmazado de gente. Él, no obstante, había de penetrar entre la multitud para ver por qué motivo se reunían tantas personas. Metióse por las grietas que en la humana masa se abrían; navegó con trabajo por entre codos, piernas, espaldas, y pudo ganar al fin la esquina de la calle de Carretas. Felizmente, había allí un farol que no estaba ocupado, y se subió á él,[p. 181] guardando cuidadosamente la carta en el pecho. ¡Qué bien se veía todo desde aquella altura! «¡Ya!... entierrito tenemos.» Y que el muerto era persona grande lo manifestaba la muchedumbre de acompañantes y de curiosos. Vió Felipe el carro mortuorio, tirado por caballos negros y flacos, con penachos que parecían haber servido para limpiar el polvo de los cementerios; vió el armatoste donde el difunto venía, balanceándose como una lancha negra en medio de las olas de un mar de sombreros de copa; vió los asilados, los lacayos fúnebres, de malísima catadura, y el lucido acompañamiento, ejército sin fin de personas diversas, elevadas y humildes, todo obscuro, triste y hosco. Iba detrás, en primer término, un señor alto y gordo, de presencia majestuosa; á su lado otros muchos, gruesos ó flacos, y detrás un río de levitas y chaquetas. ¡Cómo serpenteaba la fatídica procesión, cómo se detenía de trecho en trecho, cómo empujaba! Era cuña que en las plazas abría la masa de curiosos, y en las calles se dejaba oprimir á su vez por aquélla... Felipe se unió á la comitiva. Tan pronto iba delante con los incluseros, tan pronto atrás, cerca de aquellos señores tan guapotes. Pero él se mantenía siempre á respetuosa distancia: miraba, y nada más. No era como el intruso y farsante Juanito del Socorro, á quien Felipe vió delante de los caballos, apartando[p. 182] el gentío con ridículos y oficiosos aspavientos. «¡Fantasioso!» pensó el Doctor; y poco después, allá cuando iban por la calle de la Concepción Jerónima, vióle atrás, pegado á los faldones del respetabilísimo caballero obeso y de blancas patillas que presidía... «¡Otro más entrometido que Juanito...!»
Por la calle de Toledo, Redator distinguió á su amigo entre la multitud y se fué derecho á él. ¡Qué facha la de Juanito! Llevaba las mismas alpargatas ó babuchas de orillo que usaba siempre, una chaqueta de papá y una corbata negra que su mamá le había hecho para aquella lúgubre ocasión. Se saludaron con un par de estrujones, y Juanito dijo al otro:
—Estoy rendido... Yo fui á avisar á la parroquia para que llevaran los Oles... Después, recado por arriba y por abajo... llevar mucha papeleta, y ahora traer coches... Voy aquí con don Salustiano. Hijí... éste sí que es peje.
Al decir esto, señalaba al señor grueso, persona de tan admirable presencia que á Felipe le parecía, si no rey, un dedito menos. En efecto: el Doctor vió á su amigo meterse entre los señores que iban en la delantera del acompañamiento, estrujándoles la ropa y estorbándoles el paso. Alguien le daba empellones para echarle fuera; pero él á meterse volvía. Al fin de la calle de Toledo, muchos empezaron á ocupar los coches... Felipe entonces, satisfe[p. 183]cho de haber visto bastante, acordóse de su deber, y retrocedió para buscar la calle del Almendro.
La cola del inmenso cortejo estaba aún por San Isidro. Allí se apartó Felipe; dió varias vueltas por Puerta Cerrada, mirando letreros, y por fin se internó en la calle del Nuncio. Estaba en camino. Los lacayos de la Nunciatura excitaron su curiosidad, y perdió un ratito admirando tanto galón y tan buenas aposturas. Algunos pasos más, y ya estaba mi hombre en el fin de su viaje. ¡Qué silencio, qué sepulcral quietud la de aquellos lugares! Eran más fúnebres que el entierro y más solitarios que la soledad. Después del bullicio, de la confusión y gentío que había presenciado, verse allí era como caer en un pozo. Y la tal calle se enroscaba marcando una vuelta tan brusca, que no se veía ni el principio ni el fin de ella. Parecía una trampa armada al descuidado transeunte; y todo el que entrase en ella, no como Felipe, sin ver, por ser niño, el sentido de las cosas, creeríase más en Toledo que en Madrid, ó bajo la dominación de los reyes austríacos, amenazado de las uñas de Rinconete. Hoy es la calle del Almendro recogida y silenciosa; júzguese cómo sería hace veinte años, cuando aún la ley de las transformaciones municipales no la había comunicado, derribando casas, con la Cava Baja. Entonces,[p. 184] nadie pasaba por allí que no fuera habitante de la misma calle. Componían gran parte de su caserío las cocheras de la casa de Aransis; la casa de Vargas, sola, misteriosa, abandonada, pues al parecer sólo mora en ella el espíritu de San Isidro. No se conocía en ella ninguna industria, como no fuera la de un colchonero que tenía por muestra un colchoncito de media vara. Había escudos sobre puertas que jamás se abrían, y balcones de hierro que á pedazos, corroídos por el orín, se desbarataban. Dos ó tres casas de alquiler, relativamente modernas, existían en la tortuosa longitud de la calle. Una de ellas, la del núm. 11, que era la que buscaba Felipe, estaba en la rinconada que ha desaparecido para establecer la comunicación de aquel embudo con la Cava Baja. De modo que la casa de la tía de Miquis no existe ya. Hay que figurarla; pero como no faltan memoria y datos, puede decirse que era un edificio del siglo XVII, ordinario, vulgarísimo, feo, con dos pisos altos, puerta de piedra, en cuyo clave se veía grabada la común inscripción Jesús, María y José, y lo demás de revoco.
Nos hallamos en el rincón más interesante quizás de este Madrid que tantas curiosidades encierra, y que hoy presenta revueltas, en algunas zonas, las primicias de la civilización y los restos agonizantes del mundo antiguo. Dos[p. 185] huecos tenía cada piso de la casa vetusta, que Felipe comparó, in mente, con un seis de copas. En la ventana baja, inmediata á la puerta, no había señal de vivienda humana. Rotos estaban los vidrios y cerradas las maderas. Era el depósito de una cofradía caducada, y ya se ignoraba quién tenía las llaves. En los dos balcones del principal había muchos tiestos, descollando entre ellos una grande y bien florecida adelfa que daba alegría á la casa y aun á la calle toda. No tengamos reparo en decir, aunque sea indiscreto y prematuro, que allí vivía una mujer ó señora que echaba las cartas y tenía gran parroquia, muy tapadamente, en todo Madrid.
Si los balcones del principal eran alegritos con tanta hierba y verdura, los del segundo éranlo mucho más, porque en ellos el follaje se desbordaba por los hierros, subía y aun daba grata sombra. Era ya una vegetación arborescente, impropia de balcones y que traía á la memoria lo que de Babilonia se cuenta. Los tiestos de diversa forma estaban unos sobre otros; había pucheros, cajones, tibores, medias tinajas y barriletes, todo admirablemente cultivado y lleno de variedad gratísima de plantas. Descollaban una higuera con higos, un manzano con manzanas, un níspero también con fruto, un albaricoque y hasta una parra que ofrecía en sus ya pintados racimos abun[p. 186]dante esquilmo de Octubre. Y entre estas familias mayores, las capuchinas de doradas florecillas subían por la jamba, agarrándose á cuerdas muy bien colocadas; lo mismo hacían las campánulas, el guisante de olor y otras trepadoras. Achaparrados y asomando por entre los hierros, veíanse los claveles, el sándalo, la hierba-buena, la medicinal ruda, la balsamina, el perejil de la reina, el geranio de pluma y otras especies domésticas. Colgadas á un lado y otro de los balcones había hasta media docena de jaulas chiquitas con verderones y jilgueros presos; pero tan cantantes, que no cesaban ni un momento de arrojar sobre la calle sus deliciosos trinos.
Al reconocer el número, avanzó Felipe hasta el centro del arroyo y se quedó como lelo, mirando la casa. Era para él tan misteriosa, emblemática é incomprensible como una de aquellas páginas de la Gramática ó de la Aritmética, llenas de definiciones y guarismos que no había entendido nunca. Miraba y miraba, descifrando con el incipiente prurito de su mente investigadora... Hacía lo menos quince minutos que duraba este contemplativo examen, cuando observó que se abrían los cristales de uno de los balcones del segundo. Por entre el follaje distinguió una mano delgadísima que apretaba los higos de la higuera como para ver si estaban maduros. Luego acaricia[p. 187]ba los racimitos de la frondosa parra... Mirando más, y cambiando de sitio, pudo distinguir una cara... Era blanca, fina y lustrosa, como las caras de las muñecas de barniz que se ven en las tiendas de juguetes, con ojos negros y vivos. En la cabeza tenía un lío amarillo, al modo de turbante... Felipe se vió mirado y examinado por los ojos de la muñeca, pero con tal fijeza, que hubo de turbarse y no supo qué hacer. Aquélla era la tía del señor de Miquis. ¿Por qué le tenía miedo? ¿por qué se quedaba absorto y como fascinado delante de la casa...? Es preciso entrar. Atrévete, hombre.
Cuando la criada de la tiíta Isabel abría la puerta, lo primero que se veía... Hablemos con claridad: allí no se veía nada hasta que el visitante se iba acostumbrando á la obscuridad; hasta que sus ojos, ávidos de ver, no pescaban, digámoslo de este modo, en el fondo de las tinieblas, éste ó el otro objeto para sacarlo al espacio visible. Antes que ocurriera tal fenómeno, y no ocurría jamás sin gran trabajo y paciencia de la retina, el visitante percibía gratísimos olores de plantas aromáticas, tomillo, mejorana y orégano, de tal manera fuertes, que se creía en un establecimiento de herbolario... Después que había olido bien, empezaba[p. 188] la percepción visual, y lo primerito era una pareja de gatos, grandes, gordos, manchados, saltones. Se daban á conocer primeramente por sus dorados ojos, alguna vez con reflejos verdosos como los del fondo del mar, y luego se distinguían sus blandas piruetas y sus escurridizos rabos. En la sala, repentino contraste: mucha luz esparcida y un no sé qué de regocijo. Allí aparecía de nuevo la familia gatesca, aumentada con dos ó tres chiquitos y muy monos, y reforzada con vivaracho perrillo, el cual no cesaba de ladrar ó de rezongar, debajo de un mueble, todo el tiempo que duraba la visita.
La sala tiene que ver. El que no sepa guardar las formas respetuosas que exigen ciertos lugares consagrados por el tiempo y la virtud, que se vaya á la calle y me deje solo. Solo y extático contemplaré el nogal de aquellos sillones y mesas, bruñido por la edad y el aseo; nogal que salió de los primeros árboles que dieron cosecha de nueces en el mundo. Admiraré aquella madera tan fregoteada, que algunas cosas de mérito se hallan deslucidas y feas de puro limpias.
¿Quién no hace una reverencia ante el paleontológico sofá, interesantísimo, pintado que fué de rojo y oro, con patas curvas y dos respaldos tiesos con cojincillos de tela encarnada; pieza de tal forma, que el que se apoyara sin[p. 189] estudio en cualquiera de sus costados, corría peligro de romperse un codo? Vargueño y tablas que en esta pared estáis, ¿quién os lavó tanto que os quitó la mitad de la pintura y casi todo el dorado, dejándoos en los huesos? Los candeleros de oro echan chispas de sus repulidas facetas, y hasta la estera de junco, amarillosa con golpes rojos, parece que se compone de varillas metálicas, según lo lustrosa que está... Veamos esas láminas. Sus rótulos nos dirán lo que representan: Diana, hallándose con sus ninfas en el baño, sorprende y descubre el estado interesante de la ninfa Calisto... Juno convierte á Calisto en osa... Matilde, hermana de Ricardo Corazón de León, desembarca vestida de monja en la Tierra Santa... Matilde ve á Malek-Adhel... Malek-Adhel roba á Matilde, y echa á correr con ella por los desiertos campos. Á esta otra parte hallamos algo más que admirar: Vista de Mahón y sus fortalezas... Muy bien. Pero lo que más nos cautiva es una miniatura sobre marfil, monísima, graciosa de contornos, transparente y fina de color. Es retrato de esbelta y delicada joven, como de quince años, de negros ojos y ensortijado cabello. Su talle es alto, muy alto; su cuerpo enjuto, enjutísimo. Con su mano derecha nos muestra una rosa, tamaña como un cañamón, y en la izquierda tiene un abanico semiabierto, en el cual se lee su bonito nom[p. 190]bre: «Isabel Godoy de la Hinojosa.» La fecha está borrada.
El gabinete que con la sala se comunica podría llamarse bien el museo de las cómodas, porque hay tres... ¿qué tres? Al entrar vemos que son cuatro, de diferente forma y edad, siendo la más notable una panzuda, estilo Luis XV, pintada de rojo y oro. Su vecina es de taracea, y ambas ostentan encima cofrecillos y algún santo vestido con ropita limpia, búcaros con flores y tocador de aquéllos que tienen el espejo montado á pivote sobre dos columnas. Almohadilla con muchos alfileres y agujas no faltaba en otra de las cómodas, la cual sostenía también un camello de porcelana cargado de un montón de botellitas y copas de limpio cristal.
Brasero de cobre sobre claveteada tarima ocupaba el centro del gabinete; pero no le veríais lleno de frías cenizas ni de brasas ardientes, pues jamás, ni en invierno ni en verano, sirvió para calentar la habitación, sino que hacía diariamente el papel de búcaro, ostentando un gran ramo de hierbas olorosas y algunas flores. Era pebetero más que estufa. En vez de calentarse con fuego, sin duda la habitadora de aquel recinto se confortaba con aromas y se templaba con poesía.
Ya llega: vedla salir por la puerta de su alcoba, y venir afable y obsequiosa á nuestro[p. 191] lado... ¡Admirable figura! Sólo el que en absoluto esté privado de memoria, podría dejar de recordarla. Tenía el cabello enteramente blanco y rizado; los ojos obscuros, alegres y amorosos; era delgada, derecha como un huso, ágil, dispuesta, y más que dispuesta, inquieta y con hormiguilla. Su edad, ¿quién la sabe? Decía Alejandro que su tiíta era contemporánea del protoplasma, para expresar así la más larga fecha que cabe imaginar. Puede decirse, en corroboración de esto, que la señora era una de esas naturalezas escogidas que han celebrado tregua ó armisticio con el tiempo, y que tienen el don de prolongarse y conservarse momificadas en vida para dar qué decir y qué envidiar á dos ó tres generaciones. Quién le echaba noventa años, quién sólo le contaba setenta y seis, y no faltaba algún computador que ponía ciento y un pico. Cualquiera que fuese su edad, era gran maravilla cómo sabía conservar su salud y sus bríos. Mujeres hay de veinte años que si se sentaran y se levantaran, y dieran las vueltas por la casa que daba esta señora al cabo del día, caerían rendidas de cansancio. No le hablaran á ella de estarse quieta. Sin movimiento y vaivén constante no podía aquella señora vivir. Tenía la ligereza de la ardilla, y algo de lo impalpable y escurridizo de la salamanquesa. Entraba y salía por aquellas puertas sin hacer ruido alguno. Sus pasos no se[p. 192] sentían. Calzaba zapatillas con suela de fieltro, y su cuerpo, más que compuesto de huesos y músculos, parecía un apretado y enjuto lío de algodón en rama. Su cara, como observó muy bien Felipe, era cual las de las muñecas de barniz, con un rosicler intenso y extraordinario lustre. Por don especial de su naturaleza, aquel lustre purísimo le disimulaba las arrugas, y su estirada piel se había endurecido, tomando aspecto de porcelana. Atribuía ella esta virtud á la costumbre de lavarse y fregotearse bien con agua fría y jabón de Castilla todas las mañanas, y darse luego unos restregones que la ponían como un tomate. Se envolvía la cabeza con un pañuelo de hierbas, cruzándolo y anudándolo con cierto arte á estilo vizcaíno, dejando ver parte de sus cabellos blancos y ensortijados como el vellón del Cordero Pascual.
Tenía un fanatismo que la avasallaba: el de la limpieza. Su vida se distribuía en dos clases de ocupaciones, correspondiendo á una división metódica del día en dos partes. Por la mañana, consagraba tres horas á la parroquia de San Pedro, donde oía cuatro ó cinco misas. Desde que tornaba á su casa hasta la noche, pasaba invariablemente el tiempo limpiando todo, frotando el nogal de los muebles, lavando con un trapito las imágenes de madera y los cristales de los cuadros, persiguiendo[p. 193] el polvo hasta en los más recónditos huequecillos, dando sustento á los pájaros y limpiándoles los comederos, las jaulas, los palitos en que se posan, regando las flores de sus amenos balcones. Esto no había tenido variación en muchísimos años, ni lo tendría hasta el acabamiento de doña Isabel Godoy de la Hinojosa. La limpieza general se hacía diariamente. Ya no era costumbre, era un dogma. Tenía doña Isabel una criada, de edad madura, de toda confianza, y entre ambas se repartían el trabajo por igual. Doña Isabel barría también, sacudía, estropajeaba, llevaba muebles de aquí para allí, y metía sus activas manos en todo.
¡Comer!... Aquí viene uno de los aspectos (para hablar el lenguaje de la Historia) más notables, del carácter de la Godoy. El aseo, llevado al frenesí, se manifestaba en ella paralelamente á los escrúpulos en materia de alimento, de tal modo, que no entraba por la boca de la dama cosa alguna que no aderezara ella misma; pues ni de su criada, más que criada, amiga, se fiaba para esto. No comía carne de vaca, porque siendo este artículo de muy poco ó ningún uso en la Mancha, su patria, siempre lo miró con repugnancia. Cuando se dignaba admitir en su cocina medio cabrito, ó recental, ó bien gorda gallina, lo lavaba tanto y en tantas aguas, que le hacía perder toda substancia. El vino no lo probaba, por ser de las[p. 194] cosas más sucias que existen. El pan de las tahonas... vade retro. El ordinario de Quintanar le traía mensualmente hogazas duras y bollos y tortas, con otras cosas de que se hablará más adelante. En el chocolate ponía doña Isabel todo su esmero, por ser lo que le gustaba más y lo único que tomaba con deleite. No compraba nunca el de los molinos y fábricas, que se compone de mil ingredientes nocivos ó asquerosos: llevaba un mozo á la casa para que le labrara la tarea de cuatro meses, y ella le inspeccionaba, sin quitarle la vista de encima, por si se atravesaba una mosca ó se le caía al buen hombre de la trabajadora frente alguna gota de sudor... Luego hacía ella misma la onza de cada mañana en una cocinilla de espíritu, y ponía en esta operación un cuidado, un esmero, que ni los del sacerdote, manejando el Pan eucarístico, se le igualara. Acompañaba el chocolate, no de mojicones, no de bizcochos traídos de las tiendas, sino de unos como piruétanos ó cachirulos que le mandaban las monjas Franciscas del Toboso.
Delicadísima y llena de ascos en materias de comer, doña Isabel no podía pasarse sin los manjares y golosinas de su tierra. Era de esas personas refractarias á la adaptación alimenticia, y que por do quiera que van han de llevar el bocado con que las criaron. Su olla era enteramente castellana por los cuatro costados,[p. 195] y en vez de sopa, comía todos los días gachas, preparadas según el más puro rito manchego. No las hacía de harina de trigo, sino de titos, que es un guisante pequeño, y en los días grandes añadíale el tocino, el hígado de cerdo bien machacado y siempre bastante pimienta y orégano. Esta olorosa especia sazonaba y aromatizaba todos los guisos de la cocina de doña Isabel. Su aroma, juntamente con el de otras hierbas, llenaba la atmósfera de la casa. Conviene añadir, para que no pierdan las gachas su carácter, que doña Isabel, fiel á los manchegos usos, no las comía con cuchara, sino con rebanadas de pan y en la misma sartén.
El ordinario de Quintanar, que paraba en la posada de Ocaña, surtía mensualmente á la Godoy de diferentes artículos del país, sin los cuales infaliblemente la señora se habría dejado morir de inanición. ¡Ella comer cosas de este Madrid puerquísimo...! Además de la harina de titos, el ordinario le traía las indígenas tortas de manteca, hojaldradas, con sabrosos chicharros dentro; traíale también grandes cántaros de mostillo y arrope del mejor que se hace en Miguel Esteban, queso del campo de Criptana, bizcochos de Villanueva del Gardete, bañados y tiernísimos, que tienen fama en toda España. Pero lo más importante que recibía la Godoy era el lomo, frito y en manteca, de modo que con él se improvisaba un princi[p. 196]pio en un decir Jesús. También se lo mandaban en la forma que llaman rollos, envuelto en masa de harina y aceite, y acompañado interiormente de huevos, chorizos y jamón.
Con estos elementos aderezaba diariamente la señora su comida. En Cuaresma hacía lo que llaman por allá un ajillo de patatas, y el día del Corpus, por ser costumbre inmemorial é infalible en la tierra, no podía faltar en su mesa cordero con arroz. Hasta los postres venían del Toboso ó de Quintanar por mano de aquel bendito ordinario. Consistían en el manjar más inocente del mundo, que de ordinario sirve para sustento de los pajarillos: cañamones tostados. Á la señora le gustaban mucho, y ningún día, á no ser los de gran ayuno, dejaba de comerse una docena. Las Franciscas del Toboso solían mandarle almendras garapiñadas, que eran su especialidad. Con ser manchega de pura raza y tener sus propiedades arrendadas para el cultivo del azafrán, doña Isabel no usaba nunca esta droga tintórea. Por las infusiones teínas de diferentes hierbas tenía verdadera pasión, y un surtido y acopio tan abundantes, que le faltaba poco á la casa para ser la más completa herbolería. No se acostaba sin tomarse un tazón de salvia ó de manzanilla, según los casos; á veces de hierba-luisa. Jamás probó el té chinesco, y el café no lo conocía más que de nombre.
[p. 197]La criada, que desde luengos años la servía, era una mujer de bastante edad, toda cargada de refajos verdes y amarillos, y con gran moño de trenza, atado con cordón que terminaba en el huesecillo que llaman higa, para librarse del mal de ojo. La comunidad de vida con doña Isabel la asimiló pasmosamente con ésta. Pegáronsele primero los escrúpulos, luego los gustos, las costumbres, y, por último, el modo de hablar y hasta la fisonomía... Últimamente todo era en ellas común: el trabajo, la comida, los rezos y hasta los pensamientos.
Sólo el que frecuentara la casa habría podido separar bien aquellos dos rostros y caracteres, destruyendo la aparente combinación ó cambio molecular que entre ellas había, y dar á cada una lo suyo, presentando á Teresa cual mujer sesuda, grave y de bien sentados razonamientos; haciendo ver, por el contrario, en doña Isabel un cerebro soliviantado, dentro del cual parecía que trinaban con más gusto que en sus jaulas todos los verderones y jilgueros que en la casa había.
Historia. Doña Isabel Godoy de la Hinojosa era tía de la madre de nuestros amigos Augusto y Alejandro Miquis.
No atendáis al olor de privanza que aquel[p. 198] apellido tiene, para suponer parentesco entre esta familia y el Príncipe de la Paz. Aunque de procedencia extremeña, estos Godoyes nada tenían que ver con aquél por tantas razones famosísimo y más desgraciado que perverso. Desde el siglo pasado aparece prepotente en Almagro, y poco después en el Toboso y en Quintanar, la estirpe de doña Isabel, consagrada á la propiedad territorial y á la caza. Y fué tan fecunda en segundones, que dió al Estado más de un consejero de Indias, muchos guardias de Corps al Ejército, á la Iglesia regular y secular doctos definidores y capellanes de Reyes Nuevos.
Doña Isabel y su hermana, llamada doña Piedad, fueron la única sucesión del don Gaspar Godoy, uno de los más frondosos y enhiestos ramos de aquel tronco de los Godoyes manchegos. Eran ambas hermanas discretas, bonitas, instruiditas, bien educadas y tirando á lo sentimental, conforme á las costumbres y á la literatura de aquellos tiempos. Dígase también que la tradición las designaba como las personas más leídas de toda la Mancha. Se sabían casi de memoria la Casandra, novela de tanto sentimiento, que el que la leía se estaba llorando á moco y baba tres meses. Conocían también otras obras, muy en boga entonces, como Ipsiboe y El Solitario, del vizconde D’Arlincourt, llenas de desmayos, lloros, pucheros y[p. 199] ternezas. Pero la lectura que más particularmente había afectado á Isabel Godoy era la de aquella dramática y espasmódica novela de Madame Cottin, Matilde ó Las Cruzadas, la comidilla más sabrosa de aquella generación archi-sensible. Por mucho tiempo duró en el espíritu de la joven la influencia de tales lecturas, suministrándole, casi hasta nuestros días, motivos de comparaciones. Así, decía: «es un moreno atrevidísimo como Malek-Adhel», ó bien «celoso y fiero como un Guido de Lusignan.» Las anticuadas láminas de Epinal que su sala ostentaba, habían tenido ya su período de éxito en la casa paterna.
No faltaba, veinte ó treinta años há, entre los desocupados del Toboso, algún viejo que contase algo de remotos sucesos acaecidos cuando le hicieron á doña Isabel la preciosa miniatura que hemos visto en su sala. Según rezaba la tal crónica viva, hubo por aquellas calendas en el Quintanar un galán de hermosa presencia, tan notable por su gallardía como por sus modales y educación, hombre peregrino en aquellas tierras, á las que fué con hastío de la Corte, buscando un descanso á sus viajes y á las fatigas de la moda y del mundo. Doña Isabel se apasionó locamente del tal, que era de gran familia, los Herreras de Almagro, y tenía tíos y primos en el Toboso. Él le correspondía; eran públicos y honestos sus amores; parecía[p. 200] natural que la solución y término de esto fuera el matrimonio... mas no sucedió así. De la noche á la mañana, con pasmo y hablilla de todo el pueblo, Herrera se casó, no con doña Isabel, sino con su hermana.
Guardó la ofendida las apariencias de conformidad, y ni en su rostro ni en su lenguaje revelaba el dolor de la tremenda herida, que sólo cicatrizaron los años, muchos años, y un sosiego y régimen de vida muy reparadores. Las dos hermanas se querían entrañablemente lo mismo antes que después del repentino inexplicable cambalache. Piedad tuvo una niña, y murió al año de casada; murió, ¡ay! según se dice, de ignorada y misteriosa pesadumbre; de una tristeza que le entró de súbito y la fué secando, secando, hasta que, no teniendo más que los huesos y el alma, ésta se partió sin dolor, porque nada había ya en aquel cuerpo que pudiera doler. Poco tiempo después del fallecimiento de su mujer, Herrera se fué á América, en donde hizo dos cosas igualmente desatinadas: se volvió á casar y se murió de la fiebre.
Á la niña que nació de Herrera y de Piedad Godoy, pusiéronla también Piedad, por ser este nombre el de la patrona de aquellas tierras, y tan común allí, que no hay familia donde no haya un par de Piedades. Crióla con extremado mimo doña Isabel, que á ella se consagró, haciendo voto de soltería eterna. No se[p. 201] consideraba tía, sino verdadera madre, por exaltación de su espíritu y maniobra sutilísima de su entendimiento. Consumada idealista, empapando sin cesar su espíritu en la memoria de su hermana, había logrado realizar el fenómeno psicológico de la transubstanciación. En sus soledades y abstracciones había llegado á decir casi sin pensarlo: «Yo soy Piedad... yo soy mi hermana...» Y otra vez se le escaparon estas palabras: «La que se murió fué Isabelita.»
La Piedad pequeña creció al lado de su tía y otros parientes. Mimáronla mucho y la querían con delirio. Todo iba bien, todo fué regocijo y paces hasta que llegó á ser mujer. Aquí viene el punto capital de esta historia retrospectiva y el motivo del singularísimo aspecto con que se nos presenta doña Isabel. La adorada, la mimada, la enaltecida hija-sobrina de esta señora, la heredera de los claros nombres de Herrera y Godoy, se enamoriscó de un tal Pedro Miquis; resistió tenaz y heróicamente la oposición de su familia; se dejó depositar y se casó con él... ¡Abominación! Los Miquis habían sido criados de los Godoyes.
¡Pobrecita doña Isabel! El espanto y dolor que el caso produjo en ella no son para referidos. Parecía increíble que este nuevo traspaso de su corazón, añadido á las llagas pasadas, no le quitara la vida. Decía con toda su alma: «Mi niña ha muerto.» Porque pensar que ella[p. 202] había de transigir con tal ignominia, era pensar en las nubes de antaño... Llena de tesón, hizo la cruz al Toboso, á Quintanar, á toda la Mancha; escribió en su corazón un segundo epitafio, y se vino á Madrid. Su odio á los Miquis era tan profundo, estaba tan entretejido con sus convicciones, que en cuanto se tocaba este punto, rompía en una charla de tarabilla, y su interlocutor, aburrido, tenía que marcharse y dejarla hablando sola. Nombrar á los Miquis era nombrar lo más bajo de la humanidad. Los Miquis del Toboso eran escoria, desperdicios de nuestro linaje. En semejante muladar había caído aquella temprana rosa. No era posible sacarla; y aunque se la sacara con pinzas, ¿de qué serviría ya?
Los años suavizaron un tanto estas asperezas. Después de escribir muchas cartas cariñosísimas y humildes á su tía-madre, la Miquis consiguió obtener una contestación, aunque muy desabrida. De allá le enviaban regalitos de arrope, lomo en manteca, bollos y cañamones tostados, sin conseguir que aceptara. Por fin aceptó algo, y las relaciones se restablecieron fríamente, por escrito. Pasados quince años, el lenguaje epistolar de la tiíta Isabel despedía cierto calor. El tiempo, que tantas maravillas había obrado en ella, hacía nueva conquista de paz en su indomable espíritu. La reconciliación con Piedad llegó á ser un hecho;[p. 203] pero en ninguna de sus cartas dejaba de poner la Godoy una frase desdeñosa para su yerno y toda su aborrecida parentela.
Cuando el primogénito de Piedad, Alejandrito, hecho ya un hombre y con lisonjeras esperanzas de serlo de provecho, fué á estudiar á Madrid, llevó encargo de visitar á la tiíta. ¡Cuánto le aleccionó su madre sobre esto, y qué de advertencias le hizo, previniéndole lo que le había de decir, lo que debía callar!... En la primera visita, doña Isabel hubo de recibir al muchacho con circunspección y recelo. Le miró mucho, y de pronto lanzó una exclamación de lástima y amor, diciendo:
—¡Eres el vivo retrato de mi niña!
Al instante se le descompuso la estudiada severidad, echóse á llorar, y estuvo besándole sin tregua más de una hora, en los cabellos, en las sienes, en las mejillas.
—Vente por aquí todas las semanas—le dijo:—creo que no podré estar muchos días sin verte. Siempre que quieras comerás conmigo.
Pero Alejandro, no bien probó una vez la extraña comida de su tiíta, hizo firme propósito de no volver más. Porque verdaderamente los piruétanos, las gachas, el ajillo, y, sobre todo, aquel postre ornitológico de cañamones, no eran, no, para estómagos de cristianos. Luego, la señora le hacía tomar de sobremesa un tazón de salvia que le ponía enfermo. En[p. 204] dos días no se apartaba de su olfato aquel maldito olor de orégano y anís, que eran inseparables de la imagen de su tía, del recuerdo de la casa, de los pájaros y del camello que estaba sobre la cómoda.
Otro motivo de disgusto para Alejandro era que la tiíta no se recataba de manifestar descaradamente ante él su desprecio de los Miquis, de su padre y tíos, tan queridos y respetados en toda la Mancha, y les daba nombres chabacanos, como los Micifuces, los Mengues, los Micomicones.
—Tu abuelo—le decía,—fué mozo de mulas en mi casa, cuando yo levantaba tanto así. Era un bruto. Me parece que le veo con su gorro de pelo y su manta al hombro. Sus hijos se engrandecieron, como se engrandecen todos los brutos en estos tiempos de faramalla y de equivocaciones. Uno compró bienes del clero por un pedazo de pan, y se hizo rico negociando con la fortuna de la Iglesia, con lo que es de Dios y de sus ministros. Gumersindo Miquis y tu padre también han hecho mil picardías para enriquecerse. ¡Qué manera de juntar dinero! Con la contrata del fielato, vejando y martirizando á los pobres paletos que entraban dos docenas de huevos... Una vez desnudaron á una pobre mujer que entraba media sarta de chorizos en el refajo. Eran odiados en toda la Mancha... Gaspar Miquis ya sabemos que con[p. 205]tratando carreteras ha hecho un capital. Así están aquellos caminos. Donde debía poner piedra ponía barro, y el puente sobre el Jigüela creo que lo hicieron de papel... En las Casas Consistoriales de Quintanar hay cada expediente... Pero ellos, ya se sabe, sacando votos para los diputados han hecho lo que han querido y se han burlado de la justicia... En mi tiempo, hijo, había, sí, ladrones de caminos, gentuza mala, es verdad; pero no había caciques, no había estos salteadores públicos que hacen lo que les da la gana: oprimen al pobre, roban al rico, amparados de la política. ¿No es un horror ver á Gaspar Miquis repartiendo las contribuciones y echando á algunos tantísima cuota, mientras él, que es el primer propietario de Criptana, no paga nada? Tu papaíto también es buena pieza. Compra el azafrán á seis duros, valiéndose de la miseria de los pobres labradores, y luego lo vende á catorce... Así se han hecho poderosos. Yo me acuerdo de haber visto al padre de tu abuelo, á tu bisabuelito, sí, venir á casa todos los sábados á recoger las limosnas que daba papá. Aquel viejo, con ser mendigo, era más decente que todos sus hijos y nietos. Últimamente se entregó á la bebida; pero cuando estaba bueno, tenía mucho arte para coger cangrejos del Jigüela, por Cuaresma, y le traía espuertas llenas á papá, que gustaba mucho de ellos...
[p. 206]Don Pedro Miquis no participaba de esta inquina, y en las cartas á su hijo solía poner un párrafo como éste: «No dejes de visitar con frecuencia á la tiíta Isabel, y aguántale sus rarezas.» Otras veces le decía: «Cuidado con la tiíta. No te incomodes si la oyes decir algún disparate. Esta buena señora tiene la cabeza como Dios quiere. Siempre fué lo mismo. No hay que llevarle la contraria, sino decirle á todo amén, aunque luego no se haga lo que mande.» Ya hacía tres años que Alejandro estudiaba, cuando en una carta de su padre halló esto: «Ha llegado don Santiago Quijano y me ha dicho que la pobre está rematadamente loca. ¡Pobre señora! Visítala; sírvela en lo que puedas, y trátala con tacto y estudio para no ofenderla.»
Casi en los mismos días en que Alejandro recibía esta carta, su tía, hablando con él de cosas de la Mancha y de antepasados, que era la conversación más de su gusto, le dijo así:
—¡Ay! qué trastada le voy á jugar á los Micifuces.
Y el regocijo ponía extrañas claridades en sus ojos; se reía y daba palmadas, aplaudiéndose á sí misma, como los niños cuando están contentos ó proyectando alguna travesura. Alejandro nunca le pidió explicaciones de estas rarezas, porque siempre que la Godoy ponía de oro y azul á sus enemigos, él, entre avergon[p. 207]zado y colérico, no chistaba. En otra ocasión dijo la señora:
—¡Cómo me voy á reir! Me parece que estoy viendo á tu padre, furioso, echando espumarajos por aquella boca... ¡Que reviente... mejor! Digan lo que quieran, todos los Mengues, uno tras otro, han de tener su castigo en este mundo.
Alejandro no daba gran importancia á estas razones, porque tenía en muy poco el juicio de doña Isabel, y las juzgaba rarezas y tonterías. Por otra parte, si la tiíta arrojaba diariamente á los caciques del Toboso toda clase de invectivas, con Alejandro (ella le decía siempre Alejandro Herrera) estaba siempre á partir un piñón. Le recibía gozosa, y alguna vez, después de hacerle mil preguntas sobre sus estudios, sus relaciones y pasatiempos, abría un cajón de la cómoda panzuda, y de un bolsillico muy mono sacaba una moneda de dos duros.
—¿Ves? ¡qué rica!—le decía, mostrándosela entre dos dedos.—¿Te gusta esta golosina? Es para que vayas al teatro á ver una función honesta y entretenida.
Más de un sermón le echó sobre la bajeza y grosería de la juventud de estos tiempos.
—Los chicos de hoy—le decía,—sabrán más que los de mi tiempo: en eso no me meto. Y no sé, no sé: si de lo que aprenden hoy se qui[p. 208]tan las herejías y maldades, poco ha de quedar. Pero sea lo que quiera, si en ciencia valen más, lo que es en urbanidad y en modales están muy por debajo. Y si no, dime tú, ¿conoces entre tus amigos alguno que sepa trinchar un ave en una mesa de cumplimiento? ¿Cuál habrá que sepa sentarse derecho en una silla, decir finuras á una dama, y sostener con ella conversación amena, cortés y escogida? Ninguno. Todos son unos ordinarios, que sólo saben decir palabrotas, recostarse en los asientos de los cafés, disputar á gritos, escupir en el suelo y ponerlo como una estercolera, fumar y expresarse como los jayanes y matachines. Poco del mundo actual conozco, porque no salgo de mi casa; pero lo poco que he visto me da mucho asco... Es menester que tú no te parezcas á esos gandules de los cafés; es preciso que adquieras buenos modales, que seas fino, que frecuentes la sociedad, que te hagas presentar en alguna honesta reunión, y que huyas de las tertulias hombrunas, donde no se aprenden más que groserías.
Para tenerla contenta, y siguiendo el consejo de su padre, que le ordenaba llevar en todo el genio á la tiíta, Alejandro le llenaba la cabeza con éstos y otros inocentes embustes:
—Pues, tiíta, yo voy todas las noches á una tertulia de señoras finas, donde no se habla más que de cosas honradas... Me van á llevar á[p. 209] los bailes de la Embajada de Austria, para lo cual me he encargado ya el frac... Tengo pensado ir á Palacio. Un amigo quiere presentarme á Su Majestad...
Entusiasmábase con esto doña Isabel, y decía:
—¡Así, así te quiero!... Lo de ir á Palacio á besar la mano de esa perla de las reinas, me enamora. Yo, si no estuviera tan vieja, iría también... Tengo prometida una visita á Su Majestad; pero ¿para qué quiere la señora ver vejestorios en su real casa? Yo rezo por ella y por la felicidad de su reinado, así como por todos los príncipes cristianos... ¡Viva Isabel, y muera la cobarde facción!
Para concluir. Doña Isabel Godoy era supersticiosa en grado extremo; fenómeno que, si se examina bien, no es incompatible con la devoción maniática, ni con los rezos de papagayo. Con ser una de las principales ostras de los bancos parroquiales de San Pedro y San Andrés, más raíces tenían en el espíritu de esta señora ciertas creencias y temores vulgares que la pura idea religiosa. Cierto que ella defendía con rutinario tesón los dogmas de la Fe; pero les añadía innúmeros suplementos, fundados en todo lo vano, pueril y ñoño que ha imagi[p. 210]nado el miedo y la ignorancia del pueblo. Creía en las fatalidades del núm. 13, de la sal vertida y de los espejos rotos; sentía horror del murciélago, por suponerlo emisario del Demonio; atribuía mil ridiculeces al erizo ó puerco-espín; creía, como el Evangelio, que las culebras maman y que hablan las cigüeñas; que hay gallos que ponen huevos, y que el pelícano se saca la sangre para alimentar á sus polluelos; sostenía la existencia de los dragones, salamandras y basiliscos con sus propiedades mitológicas; creía también en el ave fénix y en las influencias de los astros benignos ó adversos y de los cabelludos cometas, precursores de calamidades; daba fe á la influencia de la imaginación materna sobre el crío y á los antojos; prestaba crédito á las buenaventuras de los gitanos, y era para ella artículo dogmático la existencia de los zahorís, personas que, por haber nacido en Jueves Santo, tienen la virtud de ver lo que hay bajo tierra. Como la propia doña Isabel había nacido en Jueves Santo, se tenía por zahorí de lo más sutil y agudo que pudiera existir. Igualmente daba oídos á los saludadores, que todo lo curan con saliva, y á los embrujados. No había quien le quitara de la cabeza que hay personas que aojan, es decir, que hacen mal de ojo, y matan ó resecan á los niños sólo con mirarles. Los sueños eran para ella revelaciones de incontroverti[p. 211]bles verdades. Si oía por la noche el aullido de un perro, ya tenía por seguro un mal caso; si entraba en la sala una mariposa negra ó moscardón, señal era de inevitable desdicha; si alguno hacía girar una silla sobre una pata, indicio era de contiendas. Al salir á la calle, cuidaba de sacar primero el pie derecho que el izquierdo, pues, de otro modo, no volvería á casa sin dar un mal paso.
Quiso su mala suerte, para acabar de rematarla, que tuviera por vecina en Madrid á una de estas sacerdotisas de la magia, que, contra todo el fuero de la verdad y la civilización, existen aún para explotar la inocencia y barbarie de la gente. Y no son las más humildes, que jamás vieron el abecedario, las que estos tugurios de la magia frecuentan, sino que allá van alguna vez damas principales á que les echen las cartas. Esto parece mentira; ¡pero qué verdad es!
Doña Isabel trabó amistad con su vecina: hizo la prueba de un oráculo, y quedó tan complacida, que le entró descomunal afición á tales patrañas. No había semana que no bajase un par de veces á consultar la filosofía hermética en el libro de las cuarenta y ocho hojas, y de cada consulta le salían admirables predicciones y avisos que escrupulosamente seguía. La vecina de doña Isabel gozó en aquellos años de mucho auge y prosperidad. Tenía para[p. 212] sus trabajos de cartomancia un aposento con muchas imágenes de santos, alumbrados con velas verdes, y sobre una mesa bonitísima hacía sus juegos y arrumacos. Según lo que se le pagaba, así eran largos ó breves los aspavientos y el quita y pon de naipes, todo acompañado de palabras obscuras.
Doña Isabel se iba siempre á lo más gordo, haciéndose aplicar la tarifa máxima, que le aseguraba misterios muy hondos y desconocidos. ¡Eterno anhelo de ciertas almas, ver lo distante, conocer lo que no ha pasado aún, robar al tiempo sus secretos planes, plagiar á Dios, y hacer una escapada y meterse en lo infinito! Doña Isabel había consultado últimamente un negocio de la mayor importancia. Cortada la baraja con la mano izquierda, y divididos los naipes de cinco en cinco, la pitonisa había contado de derecha á izquierda (uso oriental) explicando la significación de los que aparecían en la séptima y sus múltiplos. Veamos: el tres de copas anunciaba un negocio próspero; el rey de espadas, que un letrado se mezclaría en el asunto; el caballo de copas, ó sea el Diablo, procuraría echarlo á perder; finalmente, el as de oros decía clarito, como tres y dos son cinco, que todo saldría por maravilla, y que el maldito renegado caballo de copas (léase don Pedro Miquis) quedaría confundido, maltrecho y hecho pedazos.
[p. 213]Vivía doña Isabel de las rentas de sus tierras, que no eran valiosas. Casi toda su fortuna estaba en fragmentos ó piezas muy pequeñas, diseminadas por los términos de Miguel Esteban, el Toboso y Villanueva del Gardete. Junto á las lagunas de Ruidera poseía unas estepas salitrosas de más de dos leguas, que no le daban veinte duros al año. Las piezas de valor teníalas arrendadas á los labradores pobres de la comarca, que cultivan el azafrán, esa droga que debiera llamarse oro vegetal, porque vale tanto como el más fino de la Arabia ó el de los peruanos montes. No obstante, los que crían y peinan las doradas hebras de esta rica florecilla son los más pobres de la Mancha, porque el cultivo del azafrán es muy costoso y el mucho esmero que exige embebe todas las ganancias. Doña Isabel vivía, pues, de esa pintura de las comidas españolas; droga, además, de valor en la farmacia y en la industria tintórea. Sus tierras daban los menudos hilillos de oro, que el mercader coge con respeto en las puntas de los dedos para pesarlo. Se cotizaba antes á onza la onza, es decir, oro por oro. Hoy vale doce duros y aún menos.
El administrador de la señora en el Toboso se entendía con Muñoz y Nones, Notario de Madrid, manchego, y éste entregaba mensualmente á doña Isabel una cantidad no grande, pero sobrada para sus necesidades. Todos los[p. 214] años, al dar cuentas, recogía los ahorros de la señora para ponerlos á interés.
Vamos al negocio.—En la dirección de la Deuda tenía doña Isabel un expediente de liquidación y conversión de juros. El origen de este papel era un préstamo hecho por Godoy á la Real Hacienda, allá en tiempos remotísimos, con la garantía de las alcabalas de Almagro. Solicitó la señora la conversión con arreglo á la ley del 55; pero lo que pasa... el expediente se eternizaba en el encantado laberinto de nuestras oficinas. Por dicha, desde que lo tomó por su cuenta Muñoz y Nones, el expediente empezó á despertar de su letargo, dió señales de vida, fué de aquí para allá, de mesa en mesa, de departamento en departamento, y ahora me le echan una firma, después dos, ya le añadían papelotes, ya le agregaban números, hasta que por fin se le señaló día para salir de aquel Purgatorio, y fué un hecho la conversión de la antigua deuda por renta perpetua del 3 por 100.
Es incalculable lo que pierde el dinero en estos traspasos y caídas al través de la tortuosa Historia nacional. Los 900.000 reales que los Godoyes, con patriótica candidez, prestaron al Rey, quedaban reducidos, á causa de los rozamientos financieros, á 48.636 reales. La tercera parte era, según convenio, para Muñoz y Nones. Doña Isabel percibió 32.424 reales. ¿Á[p. 215] quién pertenecía este capital? Á doña Isabel y á su hermana Piedad. No existiendo ésta jurídicamente, si bien su espíritu existía compenetrado en la propia alma de doña Isabel, la mitad de los dinerillos correspondía en rigor de derecho (porque el jus no entiende de transubstanciaciones), correspondía, decimos, á los herederos de Piedad, á su hija única, Piedad también, esposa de Micomicón... ¡Dar á Miquis los 16.212 reales que á su mujer pertenecían! ¡Jesús, qué absurdo! Antes se partiría el mundo en dos pedazos... Porque si el dinero se le entregaba á Piedad, lo cogería Miquis, administrador de los bienes matrimoniales. No, y mil veces no.
El encono profundísimo que la Godoy sentía contra aquella nefanda estirpe de plebeyos groserísimos, avarientos y sin ley, sugirióle los razonamientos que puntualmente se copian aquí:
«Si doy el dinero á mi sobrina, se lo doy al cafre de los cafres, que bastante ha tragado ya, prestando dinero á mi familia al 18 por 100. No, no, Dios de justicia: con tu santo permiso, voy á jugarle una trastada... ¡Pero qué linda y pesada jugarreta! Me la aconseja San Antonio bendito, y la he visto clara en el frío lenguaje de las cartas, movidas y barajadas por los mismos ángeles... Pero si me guardo ese dinero, es pecado. ¿Lo daré á mi hija, encar[p. 216]gándole...? No, no puede ser... El salvaje metería sus uñas al instante... No, no; digo que no. Veamos: ¿cuál es el pecado de aquel bárbaro entre los bárbaros? La avaricia. ¿Cuál es el castigo del avaro? La forzada liberalidad. Pues yo hago forzosamente generoso al Mecifuf, y le doy grandísima desazón entregando el dinero á su hijo y mi nieto, no para que lo gaste en golosinas, no para que lo tire con amigotes soeces, sino para que lo emplee en buenos libros, para que emprenda algún instructivo viaje, para que se haga ropas muy majas con que ir á las embajadas y al Real Palacio, para que se afine y decore, viva como un caballero y sepa ilustrar el hermosísimo nombre de Herrera.»
Esto pensó, esto dijo, y se estuvo riendo tres horas seguidas. Aquella noche soñó con la venganza que de los aborrecidos Mengues tomaba, y vió á don Pedro zumbar en torno á su cabeza en forma de caballito del diablo. Pero ella, valerosa, le decía: «Rabia, rabia, que el dinero no es para tí. Revienta, Judas; muérete, Holofernes.»
Desde que Muñoz y Nones le dijo: «La cosa es hecha; esto es claro como la luz del mediodía: la semana que entra le traigo á usted su[p. 217] dinero,» doña Isabel creyó oportuno comunicar su vengativo pensamiento al bueno de Alejandro, el cual lo tuvo, justo es decirlo, por el más disparatado que podía nacer en humano cerebro. Ya tenía él vislumbres de que, en el de su tiíta, la cantidad de seso iba mermando rápidamente; pero al llegar aquella ocasión, lo juzgó completamente vacío. Cosa más inverosímil y absurda no había él oído jamás. Se avenía bien con la casa de su tía, y con la persona de ésta; persona, casa, trato y aliños en que todo semejaba embrujamientos y hechicerías. Mas como era tan en provecho suyo la locura que la dama cometía; como en aquellos días estaba escasísimo de dinero y sólo abundante de compromisos, deudas y necesidades, no tuvo nada que decir contra la generosa oferta. Eso sí: cuando la Godoy le puso por condición el honrado y juicioso empleo del dinero, hizo él votos solemnes de consagrarlo á su mejoramiento social y educativo... ¡Pues á fe que era poco formal! En la vida más entraría en un café: todo el que quisiera verle, que le buscara en las bibliotecas, en las cátedras, y por las noches en algún salón de embajada ó en cualquiera palaciega tertulia, donde el trato de finísimas damas perfilara sus modales.
—Eso, eso, eso—dijo la tiíta con crédulo alborozo.—Si no lo haces así, perderemos las amistades. Ya ves, sería un cargo de concien[p. 218]cia... Bueno, pues la semana que entra... ¡Caballito del diablo, arre... arre!
Al decir esto, la aristocrática manchega no se estaba quieta, sino que iba de un paraje á otro de la sala, sin dirección ni tino, trémula y como picada de la tarántula. Sus brazos hacían la mímica de apartar algo que revolaba en su alrededor, y sus ojos echaban unos reflejos plateados y verdosos que habrían dado á Miquis mucho miedo si éste no hubiese visto repetidas veces á su tiíta en tan lastimoso estado.
Ahora se comprende el desasosiego de Alejandro en los días que mediaron desde la promesa de su tía hasta la realización del donativo. Estaba el infeliz muchacho como el que padece obsesión, pensando siempre en la fortuna que se le ofrecía, lleno de dudas y congojas. Porque el dinero le venía como aguas de Abril. ¿Y si después de prometérselo resultaba que todo era un estrafalario juego de los derretidos sesos de su tía...? Si el metal entraba en su bolsa, creeríase el más venturoso de los nacidos; si todo era una burla, ¡qué horrendo desengaño! Por esto en la noche del sábado no se le podía sufrir: tan caviloso y pesado estaba. Sin explicar el motivo de su pena, á todos sus amigos nos pedía que le tomáramos el pulso... Tenía fiebre.
—Y quién sabe—decía.—Puede ser que la se[p. 219]mana que entra no me cambie por el duque de Osuna.
Vino el domingo, memorable por el entierro de Calvo Asensio, y en la mañana de aquel día fué con Cienfuegos al Observatorio, y ocurrió aquello del horóscopo, el encuentro de Centeno y el recado que éste llevó... Volviendo á la casa de la calle del Almendro, se dirá que el sábado recibió doña Isabel, de Muñoz y Nones, la suma producida por la venta del papel que la Hacienda reintegraba en pago de la secular deuda. Llevóse el notario su parte, y de lo restante hizo doña Isabel dos, que, bien separaditas, guardó en el lugar de los secretos, tabernáculo de dulces memorias, que era un cajoncillo situado en la tercera gaveta de la cómoda panzuda. El domingo por la tarde, cuando abrió su balcón para ver qué tal iba la cosecha de higos, vió un desalmado chico que desde media calle la miraba. ¡Insolente!... Á poco rato llamaron. La señora leyó la carta de su sobrino, en la cual, con expresivas y francas razones, inspiradas en la verdad, le hacía ver que la pingüe oferta nunca como en aquella ocasión sería tan feliz y oportuna si se realizaba. La misma doña Isabel salió al recibimiento á decir á Felipe:
—Dí á mi sobrino que sí, ¿entiendes? que sí, y que puede venir cuando quiera.
Como exhalación corrió Centeno al Obser[p. 220]vatorio, donde estaba Alejandro, más muerto que vivo, cual en día de examen, lleno de ansias y sobresalto. Sus dos amigos se habían ido al entierro, y él se quedó solo, paseando de una casa á otra. Dióle Felipe el recado, y el estudiante, que con las nuevas verbales sentía en el alma los turbulentos halagos de la esperanza sin perder sus dudas, hizo propósito de salir de ellas al momento, corriendo á casa de su tía.
—No puedo pasar la noche en esta incertidumbre—afirmó resueltamente.—Vamos allá.
Al decir «vamos,» Felipe se cosió á los faldones del manchego, y éste, en un rapto de amistad, de generosidad, de benevolencia, que eran el destellar más común de su alma, le dijo así cuando iban por la rampa abajo:
—Te tomo de criado... Si esto me sale bien, serás mi criado... mi escudero, porque verdaderamente necesito... ¡Qué lejos está esa calle del Almendro!
El otro, de puro asombrado y agradecido, no decía nada. En su alma se había metido también una desusada grandeza, una esperanza embargante, un pedazo de cielo que entró en su cuerpo con el aliento y se le atravesaba al respirar. Ambos tenían una suerte de inspiración, de Dios interior que les agitaba y les hacía pensar, si no decir, cosas admirables... ¡Y cómo corrían! La noche estaba[p. 221] próxima, y Alejandro anhelaba llegar de día, porque la Godoy tenía la costumbre de echar todos los cerrojos de su casa á la hora en que se acuestan las gallinas. ¡Ay! á todo término, por lejano que sea, llegamos al fin, y ambos muchachos entraron en la calle del Almendro. ¡Qué soledad, qué paz! y ellos dos ¡qué palpitación de corazones, qué latido de arterias! Llevaban en sí toda la vida que faltaba al dormido barrio, y podrían derramarla á raudales sobre aquel vacío escenario de las aventuras matritenses de otros siglos.
La casa del seis de copas estaba aún abierta... Adentro. Llamaron á la puerta de aquel templo de la Quiromancia. La mente de Alejandro ardía con vagorosa luz, desparramada y flotante como la llama que baila sobre el alcohol. Sorprendida quedó doña Isabel de verse visitada por su sobrino á hora tan intempestiva, pues nunca lo había visto en su casa de noche. También mostró la señora alguna extrañeza al ver á Felipe.
—Es un chico que me acompaña y me hace recados,—dijo Alejandro con voz trémula.
Permaneció Felipe en el recibimiento, sentado sobre un cajón, y al punto rodeáronle los[p. 222] gatos y el perrillo, con tantas pruebas de amistad, que él les estaba muy agradecido. Doña Isabel entró con Alejandro en el gabinete de las cuatro cómodas, alumbrado por un candil de cuatro mecheros, de aquéllos bien labrados y pesadísimos que van desapareciendo con la industria española. Lo primero que hizo la señora fué tomar una mano de su sobrino y acercarla á la luz para mirarla bien, diciendo:
—¡Qué uñas!... ¡Pero, hijo!...
Alejandro sintió vivamente haber olvidado aquel detalle, pues la primera condición para agradar á su tía era el aseo.
—Es que... estuve toda la tarde revolviendo libros muy empolvados...
—Pero dí—prosiguió ella observándole la ropa.—¿No tienes cepillo en casa? ¿Pues y esa cabeza? Parece que te has peinado con una escoba... ¡Qué niños éstos del día!... Luego queréis agradar á las damas. No sé cómo hay mujer que os mire... Verdad que ellas están buenas también. Muy emperejiladas por fuera, y luego, si se va á mirar... Veremos si te modificas, ahora que no te faltará dinero...
Al oir esta última palabra, Alejandro se estremeció de íntimo placer. Los dedos de una divinidad escondida y misteriosa le acariciaban las entrañas.
—¿Pero qué?...—dijo la tiíta con vacilación, acercando sus manos de torneado marfil á la[p. 223] cómoda.—¿Te vas á llevar eso esta noche?... ¿No tienes miedo á los ladrones?
No queriendo mostrar Alejandro, por delicadeza, los abrasadores deseos que tenía de poseer aquel tesoro, murmuró estas palabras:
—Como usted quiera, tiíta...
—Mañana...
Aquel mañana le parecía á Alejandro inesperado alejamiento de un día grande, la inmistión antipática de lo infinito entre el hoy y su felicidad. ¡Mañana!... ¡el siglo que viene!...
—Por los ladrones no sea... ¿Cree usted que me voy á dejar robar?... Pero si usted no quiere...
—Pues de una vez,—dijo la Godoy tirando del tercer cajón de la cómoda, que hizo un ruido músico y dulce como de puerta celestial de áureos goznes.
Y tornando á vacilar:
—La cosa es que...
En lo íntimo de su ser, Miquis se sublevaba contra la prórroga de su dicha. Tenía los labios secos... le ocurrió una idea...
—La cosa es—observó,—que mañana quizás no pueda venir.
—Ya que estás aquí...—indicó la señora sacando al fin el pesado cajón.
Alejandro echó sus ansiosas miradas dentro de aquella cavidad, de la cual salía fortísimo aroma de flores secas, de rosas seculares y como[p. 224] embalsamadas. Los dedos de la señora abrieron la tapa de una caja, que tenía encima una bonita pintura de Adonis herido, y expirando en brazos de Venus. Dentro vió Alejandro las que fueron rosas y eran ya una masa seca, pero aún olorosa, cual momia que conservara también momificada el alma... Después apareció un retrato, preciosa miniatura. Era un joven muy guapo, pálido, con los cabellos encrespados y revueltos... Alejandro se inclinó, movido de curiosidad, para ver aquella imagen, que al pronto creyó la de su abuelo; mas doña Isabel, con movimiento rapidísimo y airado, le apartó diciendo:
—Quita de aquí tus ojos puercos...
Él se apartó con discreción, no sin atisbar algún paquete de cartas de color amarillo, atadas con cintita roja, de las que sirven de marca en los devocionarios. De debajo del paquete sacó al fin la tiíta una cartera de terciopelo, y de la cartera... ¡ay!...
—Aquí tienes tu parte...
Al decir esto, despedían sus ojos los mismos fulgores plateados y verdosos que Alejandro había observado otras veces en el extraño mirar de su tía. Y otra vez hacía la Godoy el consabido gesto en el aire con la nerviosa mano, diciendo:
—Arre, arre, caballito del diablo... ¡Esto no es tuyo, no es tuyo!
[p. 225]
Sintió Miquis como un gran temor, y alargando la mano para tomar lo que se le daba, apenas á tocarlo se atrevía. Pero ella, cerrada de un golpe la cómoda, se sentó, y extendiendo sobre su regazo los billetes de Banco, puso las cosas en la realidad con esta salmodia aritmética:
—Entérate... Quinientos y quinientos, mil... Dos mil, cuatro, ocho... doce, diez y seis... El pico aquí está: diez duros y tres pesetas...
¿Qué pensaba y qué sentía el estudiante al ver aquel sueño hecho vida, aquella mentira verdad, aquella fiebre de su alma resuelta en oro, ni más ni menos que todo el movimiento del Universo, según dicen, se resuelve en calor? Pues su mente poderosa, aunque infantil, no sabía descender á la realidad desde el firmamento de las leyendas; cerníase arriba, en las preñadas nubes de donde llueven la magia, la quiromancia y los sortilegios. No podía bajar á la verdad terrestre; y como por la mañana había entretenido su afán con aquellas quimeras de los astros que hablan y del horóscopo, creíase en lo más tenebroso y poético de la Edad Media, entre magos y nigromantes. Conociendo la afición de su tía á echar las cartas, todos los pormenores de aquel suceso estaban muy en su lugar: era la casa laboratorio de alquimista, al cual sólo faltaban las telarañas para estar en perfecto carácter. Sí: aquel dinero ha[p. 226]bía venido á sus manos por arte de alquimia ó por dictamen de estrellas, coluros ó melenudos cometas. Quizás eran figurados los billetes, en realidad engañosos naipes egipcios, que se iban á deshacer en sus manos tan pronto como los tocara.
—Cuéntalos tú ahora...
—No, si está bien... No faltaba más.
—Hazme el favor de contarlo... No quiero que...
—Por Dios, tiíta...—balbució Miquis con gran torpeza de lengua y de manos.
Los billetes eran billetes... Al tomarlos, sensación dulce y placentera se extendió por su cuerpo, partiendo de las yemas de los dedos. Contarlos no le parecía bien. Además, en su febril dicha, no le importaba recibir un billete de menos.
—Como quieras...
Y él los recogía, los doblaba... ¡Ay, qué momento! Si se hubiera puesto á contar el dinero, de seguro lo habría contado mal. Su espíritu, súbitamente atacado de una exaltación loca, no estaba para cuentas; era insensible al orden y á la fría disciplina de los números... Perdió la noción de la cantidad que representaban aquellos sobados papeles verdes y azules, y no veía más que un caudal abrupto, una suma tan grande como sus sueños, suficiente á todas las necesidades del momento y de mu[p. 227]cha parte de su juventud; una suma que duraría eternidades... Se lo metió todo en el bolsillo del pecho, y á cada instante, con disimulo, tocaba á la parte donde su corazón y su ventura estaban, juntitos, como amantes en la luna de miel...
Y en tanto, doña Isabel, atacada de la verbosidad que era uno de los caracteres de su mental dolencia, hablaba, hablaba... ¿De qué? Alejandro la oía sin entender nada. Hacía que escuchaba, moviendo afirmativamente la cabeza, cual muñeco que tiene por pescuezo un resorte; pero estaba su espíritu en otras regiones, y sólo llegaban hasta él palabras sueltas, una cantinela monstruosa: los Herreras, los Miquis, el fielato, la subasta de bienes del clero, la juventud ordinaria del día, las tierras plantadas de anís, el precio del azafrán, la Virgen de la Piedad...
Como se oye una campanada lúgubre, oyó Alejandro al fin de la cancamurria esta horripilante cláusula:
—Te quedarás á cenar conmigo.
¡Alquimia y cartomancia! Cenar con la tía era permanecer allí dos horas más, oyendo la cansada cantinela; era igualmente el mal paso de tener que comer gachas, piruétanos, cañamones, y beberse á la postre un jarro de aguas cocidas; era oir una salmodia antiestomacal, impregnada de orégano; estar bajo la presión[p. 228] y entre las garras de un desordenado y misterioso genio de ojos plateados y verdes; caer bajo el obscuro poder de la magia; era beber, con la salvia, el jugo de la locura, y comer, con los cañamones, el tuétano y substancia de todos los desvaríos posibles.
—¡Cenar con usted!—murmuró vacilante entre el horror y la cortesía.—¡Qué más quisiera yo que cenar con usted, tiíta... qué más quisiera yo...! Pero es el caso que en mi casa me esperan, y los demás compañeros se estarán sin comer hasta que yo vaya... Gastan en mi casa unos cumplidos...
Al decir esto, Miquis sentía que en su cuerpo le habían nacido alas. Su impaciencia por echar á correr era, no ya febril, sino como desazón epiléptica. Le quemaba el asiento, y en pies y manos tenía hormigueo abrasador.
—Entonces—indicó doña Isabel con el más dulce tono de su bondad tolerante,—más vale que te vayas.
Por poco da Miquis un salto al oir el vayas; pero no le faltó fuerza de voluntad para reportarse, y levantándose con estudiada lentitud, dijo en un tono que parecía el de la mayor naturalidad:
—¡Qué tarde se ha hecho!
—Sí: ya los días son nada.
—¡Cosa tan rara!... á las seis de la tarde, noche.
[p. 229]—El tiempo vuela.
Alejandro le alargaba su mano, cuando la señora, resistiéndose á estrecharla con la suya, le dijo:
—No, grandísimo gorrino; no juntarás tu mano asquerosa con la de una dama... Es preciso que te civilices. Ven acá y lávate.
Llevóle á su cuarto, y echando agua en la jofaina, le obligó á darse una buena fregadura en las manos. Ella misma le ayudaba con tanta fuerza, que por poco le despelleja. Esto lo hacía casi siempre que el estudiante iba á su casa. Mientras se lavaba, la Godoy decía:
—Así, así. ¡Oh! ¡qué niños éstos! ¡Cuándo se había de ver en mi tiempo un joven con esas manazas de cavador!... Otra cosa hay que me estomaca, y es esas barbas que han dado en usar ahora todos los hombres.
Alejandro tenía en su cara un vello, ya muy crecido para bozo, si bien corto aún para ser barba, en el cual nunca había entrado la navaja, por tener su dueño el propósito de ser con el tiempo un sujeto barbudo, conforme á la moda corriente. Doña Isabel, mientras él purificaba sus manos, tirábale de aquellos miserables pelos, diciéndole:
—¡Qué bonito! Pero ¿qué hermosura encontráis en esta suciedad? Por fuerza los espejos de hoy no son como los de mi tiempo, y hacen[p. 230] ver las cosas de otro modo. Pareces un chivo. Si quieres que te quiera, échate abajo ese perejil mal sembrado.
Á todo se mostraba él conforme, y más cuando ella pronunció, con tono de familiar amenaza, estas palabras:
—Cuidadito con el comportamiento... Cuidadito con la manera de gastar el dinero... Mira que yo lo sé todo; mira, Alejandro, que nada se me oculta, y que sin salir nunca de este rincón, puedo enterarme de todo lo que haces. ¡Mira, Alejandrito, que yo he nacido en Jueves Santo!... Tú no seas malo... Mira que te estoy mirando siempre...
Él prometió ser todo lo bueno, juicioso y arreglado que en lo humano cabe. Pues no faltaba más... Al prometerlo así, hablaba como una máquina: su entendimiento seguía en rebelión, arrastrado en el velocísimo giro de un vórtice de disparates. Su tía, cuando concluyó de amonestarle, se sintió tocada otra vez de aquel prurito de recorrer la habitación y apartar un insecto... Vestía la Godoy traje blanco, y el pañuelo se le había desatado y le caía como toca flotante. Alejandro no pudo menos de representársela semejante á la imagen de la novelesca Matilde, vestida de blanquísimo hábito monjil, y los aspavientos de la buena señora eran lo más adecuado á los ademanes de la heroína cuando Malek-Adhel la roba y[p. 231] se la lleva en brazos, á caballo, por los polvorosos desiertos.
—Adiós, tía.
Arrojóse la señora en brazos de su sobrino y le dió un cariñoso beso... ¡Plata y verde relucieron en su mirada! Á los ojos de Miquis, todo se transformaba. Por momentos, doña Isabel parecía volver al prístino estado que representaba su retrato en galana y fresca miniatura; la estera amarilla y roja tomaba las sucias tintas azuladas y los garabatos de los billetes de Banco; el camello echaba bendiciones; al santo le salía una joroba, y él mismo, Alejandro...
¡Á la calle!
Entre tanto, á Felipe le pasaban en el recibimiento cosas muy peregrinas. Allí no había más luz que las extrañas claridades de los gatunos ojos, y alumbrado por ellas, aguardaba el escudero á su señor, pidiendo á Dios que saliese pronto, porque se aburría, acompañado tan sólo de los mansos animales, que se le subían por brazos y piernas y se le sentaban en los hombros, produciéndole estremecimiento el roce de sus blandas patas frías. De pronto, al pasar la mano por el lomo de uno de ellos, vió con asombro que el animal echaba[p. 232] chispas... chispas azuladas, lívidas... ¿Qué podía ser?... Pasaba, pasaba la mano, y las gotas de luz salían de entre los pelos. ¡Pavoroso, inexplicable suceso! Probó en otros gatos, y en todos ocurría lo mismo. Esto y la obscuridad de la casa infundíanle mucho miedo... Quieto se estuvo en el durísimo asiento, hasta que se le ocurrió, para distraerse, asomar el hocico por una ventanilla que al patio daba. Nunca tal hiciera. Desde aquella ventana veíase otra, situada más abajo y correspondiente al piso principal. En este segundo hueco había claridad; pero ¡qué cosa tan horrible! Aquella claridad dábanla unas velas verdes encendidas delante de un altarejo lleno de santicos y otras figurillas, las cuales eran sin duda imágenes de diablos y criaturas infernales. También vió Felipe una mesa llena de naipes, y junto á ella una figura siniestra y horripilante: una mujer con mantón negro por la cabeza, haciendo arrumacos y garatusas.
Retiróse de la ventana el muchacho asustadísimo, diciendo para sí: «Esta ha de ser la casa del Demonio... Yo también, como los gatos, echaré chispas.» Se pasaba las manos por sus propios hombros, á ver si él también chispeaba; pero nada: frota que frotarás, no podía sacar de sí ni una sola centella. Por fortuna suya, salió Miquis de la sala, y ambos se fueron á la calle. Doña Isabel dió á Felipe, al des[p. 233]pedirle, un puñado de cañamones tostados, que él tomó con ánimo de tirarlos en cuanto salieran, como lo hizo, murmurando:
—Aquí todo es brujería... por fuerza... Quieren que yo me coma esto para que me vuelva pájaro...
Y le faltó tiempo para contar á su amo lo de las chispas gatunas y lo de las velas verdes. Miquis, al poner el pie en la calle, como que descendió á la atmósfera real de la vida, dejando atrás y arriba la quiromancia con sus mentirosos embolismos. Reíase á carcajadas de los terrores de Felipe, al cual desde aquel momento designó y consagró por sirviente, espolique ó secretario, diciéndole:
—Pues no hay más que hablar, chiquilín. La cosa salió bien. Eres mi criado. Yo necesito ahora de un ayuda de cámara, porque...
Sus ideas no eran claras, y el correr de su mente tan veloz, que las ideas no tenían tiempo de esperar la expresión de los labios. Se desvanecían al nacer, dejando tras sí otras y otras.
—¿Te parece que tomemos un coche?—preguntó á Felipe.
La imaginación de éste se encendió en pintorescas ilusiones al pensar que iba á andar sobre ruedas. Tomaron el vehículo en la calle de Tintoreros. Alejandro le dijo al cochero: «Por horas: las nueve están dando.» Y ambos se me[p. 234]tieron adentro. El cochero preguntó:
—¿Á dónde vamos?
—¡Ah!—exclamó el estudiante;—es verdad... Á donde quieras... No, no: á la calle del Rubio.
Al sentirse rodado, Felipe, que jamás se había visto en semejantes trotes, se reía como un bobo. Alejandro le miraba á él, y se reía también. Felipe iba en la bigotera, asomado á la ventanilla. Cuando pasaban junto aun farol, ambos se miraban y como que se regocijaban más, contemplando respectivamente su dicha propia, reflejada en el semblante del otro.
—¡Cuánta tienda!—observó Miquis, y empezó á cantar á gritos.
Alentado por el ejemplo, soltó también Felipe la voz infantil. Cantaba lo único que sabía, el himno de Garibaldi, que dice: Si somos chiquititos... La gente, al pasar el coche, se detenía á mirarles, pasmada de aquel extraño júbilo. Los cantos de Alejandro eran en retumbante italiano de ópera: in mia mano al fin tu sei... ó cosa por el estilo.
Pasaron por una casa de cambio. Miquis gritó al cochero que parase, porque se le ocurrió cambiar al punto un billete. En su delirio de acción, en su afán de realizar en breve término añejos deseos y propósitos, no quería esperar al día siguiente para pagar ciertas deudas enojosas. Cambió su billete en un momento, y Felipe, que le aguardaba en el coche, vióle lle[p. 235]gar con los bolsillos repletos de duros y pesetas. Los billetes pequeños agregábalos al paquete de los grandes.
—Sigue, cochero.
Eran las nueve y cuarto.
Aunque era domingo, muchas tiendas estaban abiertas. Pasaron por una zapatería, cuyo iluminado escaparate contenía variedad de calzado para ambos sexos.
—Para, cochero—gritó Alejandro,—y tú, Felipe, baja. Te voy á comprar unas botas, porque me da vergüenza de que te vea la gente con esas lanchas que tienes, que parece fueron de tu señor tatarabuelo.
Felipe bajó gozoso; entró en la tienda. Al poco rato volvió á decir á su amo:
—Me he puesto unas... Pide cincuenta y seis reales.
—Toma el dinero, paga y ven al momento.
Al poco rato volvió á aparecer el gran Felipe muy bien calzado y con las botas viejas en la mano.
—¿Qué hago con éstas?
—Tira eso; tíralas...
Felipe las tiró en medio de la calle, no sin cierto desconsuelo, porque las botas, aunque feas, todavía servían, y era él sujeto arreglado y aprovechador, que no gustaba de tirar cosa alguna.
—Adelante, cochero.
Felipe levantaba los pies del suelo, y se reía[p. 236] de verse tan majas las extremidades inferiores. Eran las nueve y media.
—¡Cochero, cochero!—volvió á gritar Miquis.
Detúvose el vehículo á la entrada de la calle de la Montera, y Alejandro, desde el ventanillo, llamó á un amigo á quien había visto pasar.
—¡Arias, Arias!
El llamado Arias acudió, y ambos amigos dialogaron un instante, con entrecortado estilo, en la ventanilla.
Miquis—¿Vas al café?
Arias.—Sí: ¿por qué no has ido á comer?
Miquis.—He tenido que hacer... Ya contaré.
Arias.—(Con intuición.) Tienes cara de contento... ¡Tú posees vil metal!... ¿Á dónde vas ahora?
Miquis.—Á casa del famoso Gobseck. Quiero pagarle un pico esta misma noche.
Arias.—(Lleno de júbilo.) Estás en fondos. Ni llovido, chico, ni llovido me vendrías mejor. Si hicieras el favor de prestarme cuatro duros... Tengo un compromiso.
Miquis.—(Con efusión.) Toma ocho... ¡Cochero, arre!
Eran las nueve y cuarenta.
Pasaron por una tienda de tabacos habanos... «¡Cochero...!» Miquis había pensado que no tenía tabaco, y que el habano es muchísimo mejor que el llamado vulgarmente estanquífero.[p. 237] Aunque no se había acostumbrado á fumar puros sino rara vez, quiso proveerse de todo, y además adquirir tres ó cuatro boquillas, porque en verdad la absorción de la nicotina por los labios y lengua es cosa muy mala. Adelante. Eran las nueve y cincuenta.
—Calle del Rubio, 41.
Subió Alejandro como una exhalación al piso tercero, y bajó al poco rato un tanto desconsolado. El prestamista no estaba. La ilusión del pagar tiene también sus desengaños, como la del recibir, y Miquis se entristeció de no poder abrumar al usurero aquella noche con el bello espectáculo de su solvencia.
Miquis.—Cocherito, á mi casa.
Cochero.—¿Y dónde es su casa de usted?
Miquis.—Es verdad... ¡qué tonto! No vaya usted á mi casa: aún es temprano. ¿Á dónde vamos, ilustrísimo Centeno?
Felipe, que se había vuelto un tanto taciturno á causa de la grandísima necesidad que tenía, respondió con desenvoltura:
—Á donde se coma.
—¿Pero tú tienes ganas de comer? Yo no. Quisiera ir antes á comprar unos libros.
—Si están las tiendas cerradas... ¡qué hombre éste...!
—Vamos á casa de don Alonso Gómez... Auriga: Sordo, 14.
Alonso Gómez era un acreedor de Miquis,[p. 238] estudiante y buen amigo. Tuvo la suerte de encontrarle aquel excelente pagador, y después de darle veinte duros que le debía, le prestó encima otro tanto, viniendo á ser inglés el que antes estaba bajo el nefando peso de una deuda. Eran las diez y diez.
—Quiero desempeñar esta noche misma mi reloj—pensó Alejandro.—¡No puedo estar sin saber la hora! Automedonte, Montera, 18... ¡Ah! no... tengo que ir antes á casa por la papeleta.
Y el coche siguió su laberíntico viaje por calles y callejuelas. El bienaventurado manchego subió á su casa. De sus compañeros de hospedaje, algunos estaban en el café, otros estudiaban. Cienfuegos le salió al encuentro. Vióle exaltado y como delirante.
Cienfuegos.—Chico, acuéstate; tú no estás bueno.
Miquis.—(Delirando.) Tiíta... cañamones... horóscopo... papeleta... juros... coche abajo... reloj... buenas noches.
Cienfuegos.—Que no estás bueno, hombre... ¿Pero qué hay? ¿Y aquello?
Miquis.—(Más dueño de sus ideas.) Todo á maravilla. ¿Y tú?
Cienfuegos.—(Estrujando un libro.) Yo desolado... Pensaba vender mi esqueleto... calavera... doce duros... Quiero decir, el esqueleto que compré para estudiar... ¡Horror de los horrores! Doña Virginia esta noche...
[p. 239]
Miquis.—(Impaciente, sin sosiego.) ¿Qué?... ¿Habráse atrevido...?
Cienfuegos.—(Casi llorando.) Me ha armado un escándalo... delante de todos... Que si no le pago...
Miquis.—(Echando fuego por los ojos.) No te apures.
Cienfuegos.—(Con el alma en un hilo.) ¿Y tú podrás...?
Miquis.—(Sacando con gallardía un puñado de rayos de oro y otro puñado de hojas sobadas y mugrientas, que son las plumas de los ángeles.) Mira... cuatrocientos, quinientos, seiscientos... ¿Es bastante?
Cienfuegos.—(Á punto de desfallecer de emoción.) Sí... ¡oh! (Canturriando.) «Dell commendatore non é quella l’ statua.»
Miquis.—(Echando música, luz y espíritu por todos sus poros.) Abur, abur... «Bel raggio lusinghier...»
Recogida la papeleta, volvió al coche, y sin pérdida de tiempo redimió su reloj cautivo. Cuando bajó con él al coche, eran las diez y treinta y cinco. Encontró á Felipe desfallecido. El pobre muchacho le dijo con desmayado acento y mucha cortedad que él no podía aguantar más; que si tenía su amo la bondad de darle real y medio, se iría á cualquier taberna y se tomaría unas judías ó media ración de cocido.
[p. 240]
—Ya verás, ya verás qué bien vas á comer hoy—le dijo su amo.—Mayoral, á una fonda.
—¿Á cuál?
—Á la primera que encuentres... Ahí, en la calle del Carmen.
Llegaron, salieron del coche, pagaron, y viéraisles á los dos en el cuartito estrecho, pero cómodo, de una fonda ó restaurant. Miquis, exaltado y como demente; Centeno, muerto de hambre y al mismo tiempo encogidísimo de verse allí frente á un espejo, bajo los mecheros de gas y en mesa para él tan rica y elegante. Pidió Alejandro dos cubiertos de los más caros, y mientras preparaban el servicio, Felipe se iba atracando con la vista. Algo había ya en la mesa á que hubiera echado mano, como las ruedas de salchichón, los rabanitos, el pan y la mantequilla; pero su respeto puso frenos al salvaje apetito que tenía, y no tocó nada hasta que trajeron la sopa. Al pobre Doctor le parecía mentira que había de venir la tal sopa, y cuando llegó y tomó él la primera cucharada, pasóle lo que al héroe de Quevedo, esto es, que hubo de poner luminarias en el estómago para celebrar la entrada del primer alimento que tras de tan larga dieta entraba. Y razón había para ello, porque estaba con un triste pe[p. 241]dazo de pan duro que había tomado por la mañana.
Miquis no acertó á comer: estaba impaciente, inquietísimo, hablaba solo... Á ratos miraba á su protegido, y se reía paternalmente de verle tan aplicado á la obra de reparar sus fuerzas. «Come, hombre, come sin reparo. No te dé vergüenza de comer todo lo que tengas gana, que harto has ayunado.»
Felipe seguía estos saludables consejos al pie de la letra, y la emprendió con los manjares que el mozo iba trayendo, sin perdonar ninguno. Aplacada su necesidad, quedóle tiempo á su espíritu para maravillarse de todo, así de los gustosos platos como del servicio. Nunca había visto él mesa tan bien puesta y servida. Después de observar tanta elegancia, la transparencia de las copas, la limpieza de las servilletas y manteles, la abundancia de golosinas, la esplendidez de tanto y tanto plato de carne, substanciosos y exquisitos, la claridad del gas que tales maravillas iluminaba; después de observar esto, digo, y el primor de la habitación con su mullida alfombra y su gran espejo, se dirigía recelosas miradas á sí mismo, y comparaba la riqueza del local y de la comida con su estampa miserable. Su ropa... ¡vaya una porquería! Sin ser andrajosa, más era de mendigo que de caballero... Su facha, sus manos... ¡qué vergüenza! Por eso el mozo le mi[p. 242]raba y parecía burlarse de él... Otros mozos cuchicheaban en la puerta, como pasmados de ver allí semejante tipo. ¡Gracias que tenía las grandes botas del siglo!... ¡Ay, si don Pedro y don José Ido le vieran en aquellas opulencias... delante de tanto plato fino, y bebiendo en aquellas copas, y comiendo todo lo que quería...! Cosas le sirvieron que no sabía cómo se habían de comer, por lo cual creyó prudente no tocarlas y afectar que no tenía más gana. Lo que no perdonó fué el sorbete, golosina que él ya conocía, aunque no había probado de ella más que porción mínima, cuando una señora, en el café de Zaragoza, le dió á lamer la copa en que la había tomado.
¡Y ya, Jesús divino, no era sólo lamer la dulzura pegada á un frío cristal, sino que se lo envasaba todo entero, desde el pico hasta el fondo; y no sólo devoraba el suyo, sino también el de su amo, que, gozoso de ver tan hermoso apetito, le dijo: «Tómate también éste!...» Luego pastas, dulces, frutas...
Ó aquello era sueño, ó ya no hay sueños en el mundo. Pero él, sin entender de Calderón ni haberle oído mentar en su vida, decía rudamente y á su modo lo que significan las famosas palabras: soñemos, alma, soñemos. Interesante grupo formaban los dos, el uno come que come, y el otro piensa que piensa, soñando de otra manera que Felipe y gastando anticipada[p. 243]mente la vida de los días sucesivos; lanzando su espíritu al porvenir, sus sentidos á las emociones esperadas, empeñando su voluntad en grande lides y altísimos propósitos. Ideales de arte y gloria, pruritos de goces, ahora sublimes, ahora sensuales, caldeaban su mente. Parecíale pesado y cojo el tiempo, que no traía pronto aquellos mañanas... Él, con la labor de su fantasía, estaba ya gozando y viviendo antes de que llegaran. Para no esperar más, aquella misma noche había de procurarse emociones y dulzuras, de las que tan hambrienta estaba su alma.
Felipe, regocijado ante su inexplicable suerte, decía: «Ya me vino Dios á ver.» Pero no acertaba á figurarse lo que detrás de aquel espléndido cambio vendría. Como que apenas conocía á su amo, y aún no las tenía todas consigo respecto al acomodo que le ofreciera. Alejandro, soñador de empuje y que en todas las ocasiones iba más allá de la realidad presente, no veía con vaguedad el porvenir; veíalo claro y distinto, cual hermosísimo paisaje alumbrado por el más puro sol. Todo se presentaba á sus despabilados ojos con fortísimas tintas y limpios contornos. La gloria artística, el triunfo del más atrevido de los dramas, dichosos lances de amor y fortuna, degustación de placeres desconocidos, poesía y realidad, todo lo sentía vivo, corpóreo, de carne, de sangre y de[p. 244] hueso, encarnado en seres humanos, con voz y figura que él plasmaba en su imaginación creadora.
En los capítulos siguientes se contarán las hazañas de estos dos niños. En vez de un héroe ya tenemos dos.
FIN DEL TOMO PRIMERO
[p. 245]
| Páginas. | ||
| I.— | Introducción á la Pedagogía. | 5 |
| II.— | Pedagogía. | 57 |
| III.— | Quiromancia. | 161 |
Nota de transcripción