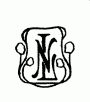
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Fiebre de amor (Dominique)
Author: Eugène Fromentin
Release Date: September 2, 2008 [eBook #26508]
Language: Spanish
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK FIEBRE DE AMOR (DOMINIQUE)***
———
TRADUCCIÓN DE "DOMINIQUE"
POR
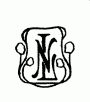
BUENOS AIRES
1913
Imp. y estereotipia de La Nación.—Buenos Aires.
| Capítulos: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII |
—Ciertamente, no tengo por qué quejarme—me decía aquel cuyas confidencias referiré en el relato muy sencillo y muy poco novelesco que voy a hacer,—porque, a Dios gracias, no soy ya nada, en el supuesto de que alguna vez fui algo, y a muchos ambiciosos les deseo que acaben de la misma manera. He encontrado la certidumbre y el reposo, que valen mucho más que todas las hipótesis. Me he puesto de acuerdo conmigo mismo, que cifro la mayor victoria que podemos lograr sobre lo imposible. En fin, de inútil para todos llego a ser útil para algunos, y he realizado en mi vida, que no podía dar nada de lo que de ella se esperaba, el único acto que, probablemente, no era esperado, un acto de modestia, de prudencia y de razón. No tengo, pues, por qué quejarme. Mi vida está hecha, y bien hecha, según mis deseos y mis méritos. Es rústica, lo cual no deja de cuadrarle bien: como los árboles de corto crecimiento la he cortado por la copa; tiene menos alcance y menos gracia, menos relieve; se la ve sólo de cerca, mas no por eso tendrá raíces someras ni dejará de proyectar más sombra en torno de ella. Existen ahora tres seres a quienes me debo y que me obligan por deberes bien definidos, por responsabilidades muy graves, pero que no me pesan, por vínculos libres de errores y de añoranzas. La misión es sencilla y me bastaré para cumplirla. Y si es verdad que el objeto de toda existencia humana se cifra más bien en la transmisión que en la evolución personal, si la dicha consiste en la igualdad de los demás y de las fuerzas, marcho lo más derechamente posible por la senda de la prudencia y podrá usted afirmar que ha visto un hombre feliz.
Aunque no era positivamente tan vulgar como pretendía y antes de relegarse a la oscuridad de su provincia hubiera alcanzado un comienzo de celebridad, gustaba confundirse entre la multitud de desconocidos que llamaba cantidades negativas. A los que le hablaban de su juventud y le recordaban los resplandores bastante vivos que durante ella había lanzado, les replicaba que era sin duda una ilusión de los demás y suya propia, que en realidad él no era nadie, y lo demostraba el que en lo presente se parecía a todo el mundo, resultado de absoluta equidad, que aplaudía considerándolo como una restitución legítima a la opinión pública. Con este motivo repetía que son muy pocos los que merecen ser considerados como excepción, que el papel de privilegiado es muy ridículo, el menos excusable y el más vano cuando no está justificado por dones superiores: que el deseo audaz de distinguirse entre el común de las gentes no es, por lo general, más que una falsía cometida en contra de la sociedad y una imperdonable injuria a todas las personas modestas que no son nada: que atribuirse lustre al cual no se tiene derecho es usurpar títulos de otro y correr el riesgo de hacerse tomar, más tarde o más temprano, en flagrante delito de pillaje en el tesoro público de la fama.
Quizás se deprimía él así para explicar su retirada y para alejar el más leve pretexto de reincidencia en las propias añoranzas y en las de los amigos. ¿Era sincero? Muchas veces me lo he preguntado, y algunas he llegado a dudar que un espíritu como el suyo, tendiente al perfeccionamiento, estuviera tan completamente resignado con la derrota. ¡Pero son tan variados los matices de la sinceridad más leal! ¡Hay tantas maneras de decir la verdad sin expresarla por entero! El absoluto desprendimiento de ciertas cosas, ¿no permitiría alguna mirada sobre las lejanías de lo que no se confiesa? ¿Y cuál será el corazón bastante seguro de sí mismo para responder de que nunca se deslizará un recuerdo penoso entre la resignación, que depende de uno mismo, y el olvido, que sólo llega al cabo del tiempo?
Como quiera que fuese este juicio sobre lo pasado—que no se concordaba muy bien con la vida presente,—en la época a que me refiero por lo menos había llegado a un punto tal de negación de sí mismo y de oscuridad, que parecían darle la razón más completa. Así, pues, no hago más que tomarle por su palabra, al tratarle casi como a un desconocido. Si algo le distinguía de un gran número de hombres que en él deberían ver la propia imagen, era que por rara excepción había tenido el valor—bastante raro—de examinarse en lo íntimo con frecuencia y la severidad—más rara aún—de estimarse mediocre.
Era el otoño la primera vez que le encontré. La casualidad me le hizo conocer en esa época del año que le es gratísima, de la cual hablé frecuentemente, acaso porque ella resume bastante bien toda existencia moderada que se desenvuelve o se acaba en un cuadro natural de serenidad, de silencio y de recuerdos. «Soy un ejemplo—me dijo muchas veces—de ciertas afinidades desgraciadas que nunca se logra ver conjuradas por completo. He hecho lo imposible por no ser un melancólico, porque nada hay más ridículo que eso, en cualquier edad, pero sobre todo en la mía; pero hay en el alma de ciertos hombres no sé yo qué especie de bruma elegíaca siempre dispuesta a condensarse en lluvia sobre las ideas. ¡Tanto peor para quienes nacieron entre las nieblas de octubre!—añadió sonriendo a la vez por lo pretencioso de la metáfora y por lo que en el fondo le humillaba aquella enfermedad congénita.»
Aquel día cazaba yo en los alrededores del pueblo en donde él habita. Había llegado el día anterior y no tenía en la localidad más conocimientos que el doctor ***, avecindado allí tan sólo desde pocos años antes. En el punto de salir nosotros del poblado otro cazador apareció sobre una pendiente plantada de viña que limita el horizonte de Villanueva por levante. Caminaba con lentitud más bien como quien pasea, acompañado de dos hermosos perros de muestra, el uno épagneul de lana color leonado y el otro braque de pelo negro que recorrían el viñedo en torno de su amo. Ordinariamente—según supe luego,—eran los únicos compañeros que admitía cuando realizaba sus expediciones, casi diarias, en las cuales la caza no era más que pretexto para gozar otros placeres: el de vivir al aire libre y sobre todo el de satisfacer la necesidad de estar solo.
—He ahí al señor Domingo que caza—exclamó el doctor, reconociendo a lo lejos a su vecino.
A poco resonó un disparo de escopeta y el doctor me dijo:
—El señor Domingo ha tirado.
El cazador aquel describía en torno de Villanueva análoga evolución que nosotros, determinada por la dirección del viento que soplaba del este y por las querencias, bastante seguras y conocidas de la caza.
Durante todo el resto del día le tuvimos a la vista, y aunque separados por algunos centenares de metros, podíamos seguir la misma ruta que él como él podía seguir la nuestra. El terreno era llano, el ambiente en calma, y los ruidos alcanzaban tan lejos en aquella estación del año que, aun después de haberle perdido de vista, continuábamos oyendo cada detonación de su escopeta y hasta el eco de su voz cuando azuzaba a sus perros o los llamaba. Pero fuera por discreción o porque, según se desprendía de una frase del doctor, era poco aficionado a ceder su compañía, aquel a quien su compañero llamaba el señor Domingo no se nos acercó hasta muy entrada la tarde; y la cordial amistad que después nos unió debía tener fundamento aquel día en un hecho de los más vulgares.
Nos separaba apenas medio tiro de escopeta cuando mi perro movió una perdiz. Estaba él a mi izquierda y la pieza voló hacia él.
—¡Ahí le va, señor!—le grité.
En el breve tiempo que empleó en echarse la escopeta a la cara pude advertir que nos miró y apreció si el doctor y yo estábamos bastante cerca para tirar, y sólo luego de convencerse que era pieza perdida si él no tiraba apuntó y disparó. El pájaro cayó como fulminado y rebotó con sordo ruido sobre la seca tierra de la viña.
Era un magnífico macho de perdiz, de color vivo, rojos y duros como el coral el pico y las patas, armado de espolones como un gallo, casi tan ancha la pechuga como la de un pollo cebado.
—Caballero—me dijo el señor Domingo adelantando en dirección a nosotros,—excuse el haber tirado sobre la muestra de su perro. Pero me creí obligado a sustituirle a usted para no perder una hermosa pieza, rara en este terreno. Le pertenece por derecho. No me permito, pues, ofrecérsela: se la devuelvo.
Añadió algunas frases más para obligarme y acepté el obsequio del señor Domingo como deuda de galantería dispuesto a pagarla.
Era hombre en apariencia joven todavía, aunque había ya cumplido los cuarenta años; bastante alto; la tez morena, la fisonomía agradable, palabra grave y andar lento, con cierta dejadez, y en todo su aspecto cierta severidad elegante. Vestía blusa y llevaba polainas al estilo de los campesinos cazadores. Su rica escopeta, tan sólo, revelaba al hombre acomodado. Los dos perros llevaban anchos collares y en ellos cada uno una chapa de plata con un monograma. Estrechó cortésmente la mano del doctor y se separó de nosotros casi en seguida para ir, nos dijo, a reunirse con sus vendimiadores que aquella tarde misma terminaban la faena de recolección.
Eran los primeros días de octubre. La vendimia tocaba a su término; nada quedaba ya en el campo—vuelto en parte a su silencio—más que dos o tres grupos de vendimiadores—que en el país llaman brigadas,—y un mástil con una bandera de fiesta, plantado en la viña misma en que se recogían los últimos racimos, anunciaba, en efecto, que la brigada del señor Domingo se aprestaba alegremente a comer el ganso, es decir, a llevar a cabo la comida de clausura y de adiós, en la cual, para celebrar el fin de las faenas, es costumbre tradicional que entre otros manjares figure en primer término el ganso asado.
Caía la tarde. Sólo algunos minutos faltaban para que el sol alcanzase la línea del horizonte; lanzaba sus resplandores, trazando líneas dilatadas de luz y sombra, sobre la llanura tristemente salpicada por las viñas y las marismas, sin árboles, apenas ondulada, abriéndose de distancia en distancia por una lejanía sobre el mar. Uno o dos pueblos blanquecinos, con sus iglesias de azotea y sus campanarios sajones se destacaban sobre leves prominencias del terreno y algunas granjas, pequeñas, aisladas, rodeadas de raquíticos bosquecillos y enormes almiares de heno animaban apenas aquel monótono paisaje cuya indigencia pintoresca habría parecido completa sin la singular belleza que le prestaban el clima, la hora y la estación. Solamente a la parte opuesta de Villanueva y en un repliegue del llano había algunos árboles más numerosos formando a la manera de pequeño parque en derredor de una vivienda de cierta apariencia. Era una construcción de estilo flamenco, alta, estrecha, salpicada de raras ventanas irregulares y flanqueada de torrecillas con aguda techumbre de pizarras. En torno de aquella casa estaban agrupadas otras construcciones más modernas, casa de labor y locales diversos de explotación agrícola, todo muy modesto. Una tenue nube de azulada neblina que se remontaba entre las copas de los árboles indicaba que había excepcionalmente en aquel bajo fondo del llano algo semejante a una corriente de agua; una larga avenida, especie de prado pantanoso rodeado de sauces se extendía desde la casa hasta la orilla del mar.
—Esa vivienda—me dijo el doctor señalando aquel islote de verdura en medio de la árida desnudez de los viñedos—es el castillo de Trembles, domicilio del señor Domingo.
Entretanto el señor Domingo iba a reunirse con sus vendimiadores y se alejaba lentamente, la escopeta descargada, seguido de los perros cansados; mas apenas hubo dado algunos pasos en el sendero que conducía a sus viñas fuimos testigos de un encuentro que me encantó.
Dos niños cuyas voces llegaban hasta nosotros y una mujer joven de la cual sólo veíamos el vestido de tela ligera y una manteleta roja se adelantaban hacia el cazador. Los niños le hacían graciosas señas reveladoras de su alegría, corriendo lo más veloces que sus piernecitas permitían: la madre avanzaba más despacio y con una mano agitaba una punta de su manteleta color de púrpura. Vimos al señor Domingo tomar en sus brazos sucesivamente a los dos niños. Aquel grupo animado de brillantes colores permaneció parado un momento en el verde sendero, destacándose en medio de la tranquila campiña iluminado por el fuego de la tarde, como envuelto de toda la placidez del día que acababa. Después, toda la familia emprendió el camino de Trembles y los póstumos rayos del sol poniente acompañaron hasta su hogar al feliz matrimonio.
Me explicó el doctor que el señor Domingo de Bray—a quien todos llamaban el señor Domingo a secas en virtud de una costumbre amistosa adoptada por las familiaridades del país—era un caballero, alcalde de la comuna, más bien que por su influencia personal—pues no la ejercía ya desde algunos años,—por la antigua estima que estaba vinculada a su nombre: que era decidido protector de los desgraciados, muy querido y muy bien mirado de todo el mundo, aunque no tenía más semejanzas con sus administrados que la blusa, cuando la vestía.
—Es un hombre amable—añadió el doctor;—un poco huraño, excelente, sencillo y discreto, pródigo en servicios y muy parco en palabras. Todo lo que puedo decirle a usted es que conozco tantas personas obligadas a él como habitantes hay en la comuna.
La noche que siguió a aquel día de campo fue tan hermosa y tan espléndidamente límpida que no parecía si no que aún estábamos en pleno verano. La recuerdo especialmente porque conservo de ella ciertas impresiones de esas que se fijan en todos los puntos sensibles de la memoria no obstante carecer de gravedad los hechos que las motivan. Había luna, una luna deslumbrante y el gredoso camino de Villanueva y las casas blancas estaban alumbrados como si fuera pleno mediodía, con reflejos más dulces pero con igual precisión. La gran calle recta que cruza el pueblo estaba desierta. Al pasar por delante de las puertas apenas se oía el rumor de las conversaciones de los vecinos que cenaban en familia detrás de las ventanas ya cerradas. De distancia en distancia, en donde los habitantes no dormían, ya un estrecho rayo de luz se filtraba por las cerraduras o salía por las gateras y titilaba como una raya roja a través de la fría blancura de la noche. Sólo estaban abiertos los lagares para ventilarlos, y de un extremo al otro del pueblo el olor a uva pisada, la cálida exhalación del vino que fermenta se mezclaban al tufo de los establos y de los gallineros. En el campo ya no se percibía ruido alguno, aparte el grito de los gallos que despertaban del primer sueño y cantaban anunciando que la noche sería húmeda. Los zorzales—aves de paso que emigraban del norte al sur,—atravesaban el aire por encima del pueblo y se llamaban constantemente como viajeros nocturnos. Entre ocho y nueve una especie de rumor alegre vibró en el fondo de la llanura haciendo ladrar a un tiempo a todos los perros de las granjas vecinas: era el son agrio y cadencioso de la cornamusa tocando una contradanza.
—Se baila en casa del señor Domingo—me dijo el doctor.—Buena ocasión para hacerle una visita, si a usted le parece, puesto que le debe usted agradecimiento. Cuando se baila al son del biniou[A] en casa de un propietario que hace la vendimia, ha de saber usted que la fiesta tiene casi carácter público.
Tomamos el camino de Trembles a través de los viñedos, dulcemente emocionados por la influencia de aquella noche magnífica. El doctor, que sentía a su manera aquella emoción, se puso a mirar las raras estrellas que el vivo resplandor de la luna no alcanzaba a eclipsar y se perdió en disquisiciones astronómicas, los únicos ensueños que un tal espíritu podía permitirse.
El baile se había organizado delante de la verja de la granja sobre una explanada en forma de era rodeada de grandes árboles y de abundante hierba mojada como si hubiese llovido. La luna iluminaba tan bien el improvisado baile que no eran menester otras luces. No había más bailadores que los peones empleados en la vendimia y uno o dos jóvenes de los alrededores a quienes había atraído el son de la cornamusa. No sabría yo decir si el músico que tocaba el biniou hacíalo con arte, pero a lo menos tocaba con tales bríos, arrancaba al instrumento sonidos tan ampliamente prolongados, tan penetrantes y que desgarraban con tal acritud el aire sonoro y encalmado de la noche, que no me causaba asombro ya el que semejante ruido nos hubiese llegado desde tan lejos: en media legua a la redonda podía ser oído, y las muchachas del llano debían, sin duda, soñar contradanzas en sus respectivos lechos. Los jóvenes se habían quitado las blusas; las mozas habían cambiado sus cofias y remangádose los delantales; todos conservaban puestos los zuecos—los bots que dicen ellos—sin duda para procurarse más aplomo y marcar mejor el compás de los saltos de la burda pantomima llamada la bourrée. Entretanto, en el patio de la granja pasaban y repasaban las criadas, con una luz en la mano, de la cocina al comedor, y cuando el músico cesaba de tocar para tomar aliento, escuchábase el crujir de la prensa que estrujaba los racimos.
Hallamos al señor Domingo junto al lagar; en aquel singular laboratorio lleno de ruedas en movimiento. Dos o tres lámparas dispersas en el extenso local alumbraban tanto como era necesario nada más el amplio espacio ocupado por las voluminosas máquinas. En aquel momento comenzaba el corte de la treuillée: es decir, se amontonaba la uva ya exprimida y se extendía en forma de poder extraer de ella por nueva presión de máquina el jugo que aún contenía. El mosto que chorreaba débilmente caía con ruido de fuente escasa en los recipientes de piedra, y un largo tubo de cuero, semejante a una manga de incendio, lo tomaba de las pilas y lo conducía al fondo del lagar en donde el sabor azucarado de las uvas aplastadas se convertía en olor a vino y en cuya proximidad era la temperatura muy alta. Todo chorreaba vino nuevo: los muros transpiraban humedad de vendimia; pesados vapores formaban niebla en derredor de las luces. El señor Domingo estaba entre los peones ocupados en la faena de prensar y alumbraba sosteniendo una lámpara de mano a cuya luz le descubrimos en aquella semioscuridad. Conservaba su vestido de caza y nadie le hubiera distinguido de los trabajadores si éstos no le llamasen «señor nostramo».
—No se disculpe usted—le dijo al doctor que pedía excusa por la hora y el momento elegidos para nuestra visita,—porque de otro modo tendría yo sobrados motivos para pedir disculpa a mi vez.
Y creo bien—tan desembarazadamente y con tanta finura nos hizo los honores de su lagar,—que no tuvo más fastidio que el de la dificultad de procurarnos cómodo asiento en aquel sitio.
Nada diré de nuestra conversación—la primera que sostuve con un hombre con quien he hablado mucho después.—Sólo recuerdo que después de haber discutido sobre vendimia, cosechas, caza y otros asuntos de campo, el nombre de París surgió de pronto como inevitable antítesis de todas las simplicidades y todas las rusticidades de la vida.
—¡Ah, eran aquéllos los buenos tiempos!—dijo el doctor, en quien el nombre de París despertaba siempre cierto sobresalto.
—¡Todavía añoranzas!—replicó el señor Domingo.
Y dijo esta frase con un acento particular,—más expresivo que las mismas palabras, cuyo verdadero sentido hubiese querido penetrar.
Salimos cuando los vendimiadores iban a cenar. Era ya tarde y sólo nos restaba regresar a Villanueva. Él señor Domingo nos guió por una avenida que rodeaba el jardín, cuyos límites se confundían vagamente con los árboles del parque, y después por una ancha terraza que abarcaba toda la fachada de la casa. Al pasar por delante de una habitación alumbrada, cuya ventana estaba abierta al tibio ambiente de la noche, vi a la joven esposa bordando sentada cerca de dos lechos gemelos. Nos separamos en la verja de entrada. La luna alumbraba de lleno el patio de honor a donde no llegaba el movimiento de la granja. Los perros, cansados después de un día de caza, con la cadena al cuello, dormían delante de sus respectivos nichos, tendidos cuan largos eran sobre la arena. En los grupos de lilas removíanse los pajarillos como si la espléndida claridad de la noche les hiciera creer que amanecía. Ya nada se oía del baile interrumpido por la cena en la casa de Trembles y los alrededores, todo reposaba ya en el más grande silencio, y esta absoluta ausencia de ruidos aliviaba la impresión del que acompañaba, al biniou.
Pocos días después, al regresar a casa encontramos dos tarjetas del señor de Bray, que había ido a visitarnos, y al siguiente nos llegó una invitación a nombre de la señora de Bray, pero escrita por su marido: se trataba de una comida en familia ofrecida a los vecinos, la cual se rogaba amablemente fuera aceptada.
Esta nueva entrevista—la primera, puede decirse, que me dio entrada en el castillo de Trembles—tampoco ofreció nada memorable, y de ella no hablaría, a no ser porque me cumple decir dos palabras con respecto a la familia del señor Domingo. Se componía de tres personas cuyas siluetas fugitivas había ya visto desde lejos en medio de las viñas: una niña morena, llamada Clemencia, un niño rubio, delgadito, que crecía demasiado de prisa y que ya prometía llevar el nombre mitad feudal y campesino de Juan de Bray, con más distinción que vigor. En cuanto a la madre era una esposa y una madre en la más elevada acepción de las dos palabras: ni matrona, ni jovenzuela; de pocos años, pero con una madurez y una dignidad perfectas apoyadas en el sentimiento bien comprendido de su doble papel; hermosos ojos en un rostro indeciso; mucha dulzura en su gesto mezclada con cierta expresión sombría, debida acaso al constante aislamiento; porte gentil y maneras elegantes.
Aquel año nuestras relaciones no fueron muy lejos: una o dos partidas de caza a las cuales me invitó el señor de Bray; algunas visitas recibidas y devueltas que me hicieron conocer mejor los caminos del castillo, pero no me abrieron las avenidas discretas de su amistad. Llegado noviembre, abandoné, pues, Villanueva sin haber penetrado en la intimidad del «feliz matrimonio», que así resolvimos designar el doctor y yo a los dichosos castellanos de Trembles.
La ausencia causa efectos singulares. Lo comprobé durante aquel primer año de alejamiento que me separó del señor Bray sin que el más leve motivo directo pareciese evocar en uno el recuerdo del otro.
La ausencia une y desune: tanto acerca como aleja: hace recordar y olvidar; relaja ciertos vínculos muy sólidos, los distiende a veces hasta romperlos: hay alianzas reconocidas indestructibles en las cuales ocasiona irremediables averías: acumula mundos de indiferencia sobre promesas de eterna recordación. Y al mismo tiempo, de un germen imperceptible, de un vínculo inadvertido, de un «adiós, señor», que no debía tener ningún alcance compone, con una insignificancia, tejiéndolos yo no sé cómo, una de esas tramas tan vigorosas sobre las cuales dos amistades masculinas pueden muy bien subsistir por todo el resto de la vida, porque tales lazos son de imperecedera duración. Las cadenas formadas de ese modo, sin saberlo nosotros, con la sustancia más pura y más vivaz de nuestros sentimientos, por aquella misteriosa obrera son a la manera de un intangible rayo de luz que va del uno al otro sin que lo interrumpan ni desvíen la distancia ni el tiempo: el tiempo las fortifica y la distancia puede prolongarlas indefinidamente sin romperlas. La añoranza no es en tales casos más que el movimiento un poco más rudo de esos hilos invisibles anudados en las profundidades del corazón y del alma, cuya extrema tensión hace sufrir. Pasa un año: la separación fue sin decirse «hasta la vista»: se produce un reencuentro inesperado: y durante ese tiempo la amistad ha hecho en nosotros tales progresos que todas las barreras han caído, todas las precauciones han desaparecido. Aquel largo intervalo de doce meses, gran espacio de vida y de olvido, no ha contado un solo día inútil: y esos doce meses de silencio han determinado la necesidad mutua de confidencias con el derecho más sorprendente aun de confiar.
Un año justo hacía que había ido por vez primera a Villanueva cuando volví a él atraído por una carta del doctor, en la cual me decía: «En la vecindad se habla de usted y el otoño es soberbio; venga usted.» Llegué sin hacerme esperar, y cuando una noche de vendimia, después de un día tibio, de espléndido sol, en medio de iguales ruidos que antaño, traspuse, sin anunciarme, los umbrales de Trembles, vi que la unión de que he hablado estaba formada y que la ingeniosa ausencia la había operado sin nosotros y para nosotros.
Era yo un huésped esperado que volvía, que debía volver, y que una vieja costumbre había hecho familiar de la casa. ¿No me encontraba a mi vez completamente a mi satisfacción? Aquella intimidad, que comenzaba apenas, ¿era antigua o nueva? No podría afirmarlo: de tal modo la intuición de las cosas me había hecho vivir largamente en medio de ellos: tanto la sospecha que de ellos tenía asemejaba la costumbre.
Muy pronto la servidumbre me conoció: los dos perros no ladraban cuando llegaba al patio: la pequeña Clemencia, y Juan se habituaron a verme y no fueron por cierto los últimos en experimentar el grato efecto del regreso y la inevitable relación de los hechos que se repiten.
Más adelante se me llamó ya por mi nombre sin suprimir en absoluto la fórmula de precederlo por la palabra señor, pero olvidándola con mucha frecuencia. Sucedió después que el «señor de Bray»—yo decía ordinariamente señor de Bray—no estuvo de acuerdo con el tono de nuestras conversaciones: y cada uno de nosotros lo advirtió como nota desafinada que hiere el oído. En realidad nada parecía haber cambiado en Trembles: ni los lugares ni nosotros mismos: y teníamos el aspecto—de tal modo era todo tan idéntico a lo de antes, las cosas, la época, la estación y hasta los pequeños incidentes de la vida—de festejar día tras día el aniversario de una amistad que no tenía data.
La vendimia se hizo y se terminó igual que los años precedentes, con las mismas fiestas, iguales danzas, al son de la misma cornamusa manejada por el mismo músico. Después, arrumbada la cornamusa, desiertas las viñas, cerrados los lagares, la casa tornó a su calma ordinaria. Durante un mes los brazos descansaron y los campos se cubrieron de verdura: fue ese mes de reposo especie de vacación rural que dura de octubre a noviembre—después de la última recolección hasta la siembra,—que resume los días buenos, que trae, como un desfallecimiento de la estación, calores tardíos precursores de los primeros fríos. Por fin, una mañana salieron los arados; pero nada menos parecido al ruido de la vendimia que el triste y silencioso monólogo del labriego conduciendo los bueyes de labor y el gesto sempiterno del sembrador distribuyendo el grano en la tierra roturada.
Trembles era una hermosa propiedad, de la cual Domingo sacaba una buena parte de su fortuna y que le hacía rico. La explotaba por sí mismo con ayuda de su esposa, quien—según de Bray afirmaba—poseía todo el espíritu de los números y de administración que a él le faltaba. Como auxiliar secundario—con menor importancia y tanta acción casi como ella en el complicado mecanismo de una explotación agrícola,—tenía un viejo servidor, por encima del rango de los criados, que desempeñaba funciones de mayordomo e intendente. Este hombre—cuyo nombre figurará más adelante en este relato—se llamaba Andrés, y en su calidad de hijo del país y casi de hijo de la casa, tenía con respecto a su amo tanta privanza como ternura. Cuando de él o con él hablaba decía «señor nostramo», y de Bray le tuteaba por costumbre adquirida durante la niñez que perpetuaba una tradición doméstica de suyo emotiva en las relaciones del joven patrono y el viejo Andrés, el personaje principal en Trembles después de los dueños de la casa.
El resto del personal—bastante numeroso—se distribuía en las múltiples dependencias del castillo y de la granja.
Muchas veces todo parecía vacío, menos el corral, en donde se agitaba constantemente una multitud de gallinas; el gran jardín, en el cual las muchachas de la granja recogían la hierba, y la terraza expuesta al mediodía en la que la señora de Bray y sus hijos estaban a la sombra de las parras, cada día menos compactas por la caída rápida de los pámpanos secos. A veces pasaban días enteros sin que se percibiese un ruido revelador de la vida en aquella casa habitada por tanta gente que existía entregada a la actividad del trabajo doméstico y agrícola.
La alcaldía no estaba en Trembles, aunque por tres o cuatro generaciones los de Bray hubieron desempeñado aquel cargo como por derecho propio. El archivo se quedaba en Villanueva; una vivienda de labriegos servía de escuela y de casa consistorial. El alcalde, dos veces por mes, acudía para presidir el concejo municipal, y de cuando en cuando para celebrar algún matrimonio. Esos días partía de Trembles con la banda en el bolsillo y se la ceñía al entrar en la sala de sesiones y acompañaba de buena voluntad las formalidades legales de una pequeña arenga que producía excelentes efectos. Dos veces en una misma semana, tuve ocasión de presenciar esa escena en la época de que hablo. Las vendimias atraen infaliblemente los matrimonios: es la estación del año que hace emprendedores a los mozos, enternece el corazón de las muchachas y forma los noviazgos.
La distribución de la beneficencia estaba a cargo de la señora de Bray. Tenía las llaves de la farmacia, de los depósitos de ropas, de leña gruesa, de sarmientos; los bonos de pan firmados por el alcalde iban escritos de mano de ella; si añadía de lo suyo a la liberalidad comunal, nadie se enteraba, y los pobres recibían el beneficio sin saber nunca la mano que se lo daba. Gracias a esto, verdaderos pobres indigentes había muy pocos en la comuna: los recursos que procuraba el mar en ayuda de la caridad pública, los de las marismas y algunos prados inferiores en los que los más apurados apacentaban sus vacas, un clima dulcísimo que hacía muy soportables los inviernos, contribuían a que los años se sucedieran sin penurias excesivas y eran factores que daban margen a que nadie pudiera lamentar la suerte de haber nacido en Villanueva.
Tal era, sobre poco más o menos, la parte que a Domingo le correspondía en la vida pública de su país natal: administrar una pequeña comuna perdida en las lejanías de todo gran centro, encerrada entre marismas, apretada contra el mar que roía sus costas y le devoraba cada año algunas pulgadas del territorio; velar por la conservación de los caminos y procurar la desecación de los terrenos inundados periódicamente; preocuparse de los intereses de muchas personas para las cuales eran necesarios a las veces el arbitrio benéfico, el consejo o el juez; impedir las disputas y poner óbice a los pleitos, causa y efecto de discordias; prevenir los delitos; cuidar con sus propias manos y ayudar con recursos de la propia gaveta; dar buenos ejemplos en materia agrícola; hacer ensayos ruinosos para animar a los tímidos en la senda de los progresos útiles; experimentar a todo riesgo en tierra propia y con dinero propio como un médico ensaya en su cuerpo un medicamento a riesgo de la salud; y todo eso hacerlo con la mayor naturalidad, no como una servidumbre, sino como un deber de posición social, de fortuna y de nacimiento.
Alejábase lo menos posible del estrecho círculo de aquella existencia activa e ignorada cuyo radio no excedía de una legua.
En Trembles se recibían pocas visitas; algunos amigos que llegaban para cazar, desde lejanos límites del Departamento, y el doctor y el párroco de Villanueva invitados regularmente a comer todos los domingos.
Cuando—después de levantarse—tenía despachados todos los asuntos de la comuna, si le quedaban un par de horas para ocuparse de los propios, pasaba revista a sus máquinas agrícolas, distribuía el trigo de semilla, hacía acopiar los forrajes o bien montaba a caballo cuando una necesidad de vigilancia le reclamaba más lejos. A las once la campana de Trembles anunciaba el almuerzo; era el primer momento del día en que se reunía la familia y ponía a los dos niños bajo la mirada del padre. Uno y otra aprendían a leer, modesto comienzo, sobre todo para el muchacho, en quien Domingo cifraba, creo yo, la ambición de ver realizado un éxito en oposición diametral del fracaso de su propia vida.
El año era abundante de caza y en ella ocupábamos la mayor parte de las tardes cuando no emprendíamos una rápida jira por la árida campiña sin otro fin que costear el mar. Observaba yo que esas cabalgatas, durante las cuales pasaban largos espacios del más absoluto silencio, a través de un territorio cuya aridez nada tenía de risueño, le ponían más serio que de ordinario solía estar. Caminábamos al paso de nuestras cabalgaduras; muchas veces parecía que se olvidaba él que yo le acompañaba, para seguir como adormecido el monótono andar de su caballo escuchando el golpeteo de las herraduras sobre los cantos rodados de la costa. Gentes de Villanueva u otros pueblos que solían cruzar nuestro camino le saludaban llamándole unas veces señor alcalde y otras señor Domingo; la fórmula cambiaba según el domicilio de los transeúntes, de conformidad con la clase de relación o el grado de dependencia.
—Buenos días, señor Domingo—le decían a través del campo. Eran labriegos, gente de trabajo, agachados sobre los surcos. Con más o menos esfuerzos desplegaban la cintura, fatigados los riñones, y descubrían grandes frentes cubiertas de cortos cabellos, cuya blancura se destacaba sobre el rostro atezado por el sol. Alguna vez una frase cuyo sentido no estaba definido para mí, un recuerdo de otros tiempos, evocado por alguno de aquellos que le habían visto nacer y le decían:—«¿Se acuerda, señor?»—algunas veces, una frase bastaba para hacerle cambiar el gesto y sumirle en embarazoso silencio.
Había un viejo pastor de carneros, un buen hombre, que todos los días a la misma hora llevaba su rebaño a apacentarse con la hierba salobre de la vertiente sobre el mar. Hiciera buen o mal tiempo, veíasele a dos pasos de la quebrada, derecho como un centinela, el sombrero de fieltro encasquetado hasta las orejas, los pies en los gruesos zuecos rellenos de paja, abrigada la espalda con un capotón de paño pardo.
—Cuando pienso—me había dicho Domingo—que hace treinta y cinco años que le conozco y le veo siempre ahí...
Era gran hablador, como hombre que sólo en raras ocasiones puede aliviarse del prolongado silencio y sabe aprovecharlas. Casi siempre se ponía delante de nuestros caballos cerrándoles el paso, y con gran ingenuidad nos obligaba a escucharle. Más que ningún otro tenía la manía del «¿se acuerda, señor?», como si los recuerdos de su dilatada vida de guardián de carneros no constituyeran más que una serie no interrumpida de bienandanzas. No era, por cierto—ya lo había yo advertido,—el encuentro que más agradaba a Domingo. La repetición de aquella imagen siempre en el mismo lugar; la renovación de cosas muertas, inútiles, olvidadas, todos los días a la misma hora puestas indiscretamente ante sus ojos le molestaba realmente. Así, a despecho de su indulgencia para todos los que le amaban—y mucho le quería el anciano pastor,—Domingo le trataba un poco como a un viejo cuervo charlatán: «Está bien, está bien, tío Jacobo, le decía, hasta mañana», y trataba de continuar el paseo. Pero la estúpida obstinación del tío Jacobo era tal, que no quedaba más recurso que resignarse y dejar que tomasen aliento los caballos en tanto que el viejo pastor hablaba.
Un día Jacobo, como de costumbre, luego que nos vio a lo lejos, bajó la pendiente de la quebrada, y plantado como un mojón en medio del estrecho sendero que debíamos seguir nos detuvo. Estaba más ganoso que nunca de hablar de los tiempos que fueron, de recordar fechas; los recuerdos de lo pasado se le subían al cerebro como una borrachera.
—Salud, señor Domingo, salud, señores—nos dijo mostrándonos todas las arrugas de su rostro devastado, dilatadas por la satisfacción de vivir.—He aquí un tiempo como se ve pocas veces, como no se ha visto desde hace veinte años. ¿Se acuerda usted, señor Domingo, de hace veinte años? ¡Ah, qué vendimias aquéllas, qué calor para recoger... y qué modo de gotear los racimos como esponjas, y cómo eran dulces como azúcar las uvas!... No había gente bastante para cortar todo lo que los sarmientos tenían...
Domingo escuchaba impaciente y su caballo piafaba como si las moscas le atormentaran.
—Era el año que había tanta gente en el castillo, ¿se acuerda? ¡Ah, como...!
Pero una huida del caballo cortó la frase y dejó al tío Jacobo con la boca abierta. Aquella vez a todo trance había pasado adelante Domingo y su cabalgadura galopaba fustigada con el látigo como si el jinete le castigara por algún resabio súbito o por haber tenido miedo.
Durante el rato del paseo Domingo estuvo distraído y el mayor tiempo posible mantuvo su caballo al galope largo.
Era Domingo poco aficionado al mar; había crecido—decía—escuchando sus gemidos y recordaba aquel tiempo con desagrado; sólo a falta de más risueños caminos para pasear habíamos adoptado aquel rumbo. No obstante, visto desde lo alto de la quebrada que seguíamos el horizonte plano de la tierra y el del mar, resultaban de una grandeza sorprendente a fuerza de estar vacíos. Por otra parte el continuo movimiento de las olas y la inmovilidad de la llanura; el contraste de los barcos que pasaban, con las casas que estaban inmóviles, de la vida aventurera y de la vida determinada por analogía, debía impresionarle muy vivamente y lo saboreaba secretamente, sin duda, con el placer acre propio de las voluptuosidades del espíritu que hacen sufrir. Al caer la tarde volvíamos a paso corto por los caminos pedregosos enclavados entre los campos recientemente labrados cuya tierra era negruzca. Las alondras volaban al nivel del suelo huyendo con un postrer estremecimiento de día sobre las alas. Así llegábamos a las viñas y nos abandonaba el aire salado de la costa. Del fondo de la llanura se elevaba un hálito más tibio. Poco después entrábamos bajo la sombra azulada de los grandes árboles y muchas veces estaba ya cerrada la noche cuando echábamos pie a tierra en el patio de Trembles.
Por la noche nos reuníamos nuevamente en un gran salón provisto de antiguos muebles; un ancho reloj señalaba la hora, y tan vibrante era su sonería que alcanzaba a ser oída hasta de las habitaciones altas. Era imposible substraerse a aquel monótono ruido que nos despertaba con sólo el ritmo de su péndulo, y muchas veces Domingo y yo nos sorprendíamos recíprocamente escuchando en silencio el severo murmullo que segundo a segundo nos conducía de un día al otro. Asistíamos a la faena de acostar a los niños cuyo tocado de noche se hacía por indulgencia en el salón, y a quienes la madre llevaba a la cama, todos envueltos en tela blanca, los brazos colgantes y los ojos cerrados ya por el sueño.
A eso de las diez nos separábamos. Yo retornaba a Villanueva, o bien, más adelante, cuando las noches eran lluviosas y más oscuras y los caminos menos transitables, me retenían en Trembles. Tenía mi alojamiento en el segundo piso en un ángulo del edificio tocando a una de las torrecillas. Otro tiempo, durante su juventud, había ocupado Domingo aquella misma habitación. Desde la ventana se descubría toda la llanura, toda Villanueva y hasta la alta mar, y me dormía escuchando el rumor del viento en los árboles y el ronquido de las olas que había arrullado a Domingo en la niñez. Al día siguiente todo recomenzaba como el anterior, con la misma plenitud de vida, la misma exactitud en las distracciones y en el trabajo. Los únicos accidentes domésticos que tuve ocasión de presenciar fueron propios de la estación, que turbaban la simetría de las costumbres; como, por ejemplo, un día de lluvia que modificaba las disposiciones adoptadas contando con el buen tiempo.
En días tales, Domingo subía a su despacho. Pido perdón al lector por estos pequeños detalles y de otros que les seguirán; pero ellos le permitirán penetrarse poco a poco y por las mismas vías indirectas que a mí mismo me condujeron, de la vida del caballero labriego en la conciencia misma del hombre, y quizás en ella encontrarán particularidades menos vulgares. Esos días, decía, Domingo subía a su despacho; es decir, retrogradaba veinticinco o treinta años y revivía su pasado durante algunas horas. Había en aquella habitación algunas miniaturas de familia, un retrato suyo, de cuando era muy joven y tenía el rostro sonrosado y rodeado de bucles castaños; un retrato en el cual no había un rasgo fisonómico semejante a los del hombre de lo presente; algunos legajos rotulados en un montón de papeles y dos bibliotecas: una antigua, la otra enteramente moderna que manifestaba por la selección especial de libros, las predilecciones que de hecho aplicaba en su vida. Un pequeño mueble cubierto de polvo contenía los libros de colegio únicamente; volúmenes de estudio y de premio. Añádase a todo esto un viejo escritorio acribillado de manchas de tinta y de golpes de cortaplumas y un hermoso mapa-mundi datando de medio siglo en el cual estaban trazados a mano los más quiméricos itinerarios a través de todos los países de la tierra. Además de aquellos testimonios de su vida de estudiante, respetados y conservados con verdadero cariño por un hombre que se sentía envejecer, había otras diversas cosas que correspondían a su vida íntima reveladoras de lo que había sido, lo que había pensado, que me cumple dar a conocer, aunque en ellas haya mucha puerilidad. Refiérome a lo que se veía sobre las paredes, en las estanterías, en los vidrios, innumerables confidencias fáciles de descifrar.
Leíanse sobre todo fechas completas—día, mes y año.—Era frecuente la indicación reproducida en serie, con sucesión de datos de diverso año, como si muchos seguidos se hubiera dedicado a constatar algo idéntico, ya sea su presencia material en algún sitio o la del pensamiento sobre el mismo objeto. Era rara su firma al pie de las inscripciones; mas no por anónimas eran menos reveladoras de la personalidad que las había concebido y grabado. Había además una sola figura geométrica elemental. Encima, la misma figura estaba reproducida con una o dos líneas más que modificaban el sentido sin cambiar el principio y repetida con nuevas modificaciones llegaba a corresponder a significados particulares que implicaban el triángulo o el círculo originario, pero con resultados diferentes. En medio de éstas alegorías, cuyo significado no era difícil adivinar, estaban escritas algunas máximas muy concisas y muchos versos, todos contemporáneos de aquel trabajo de reflexión sobre la identidad humana en el progreso. La mayor parte estaban escritos con lápiz, porque el poeta los estampó tímidamente o porque desdeñó prestarles demasiada permanencia trazándolos en forma que los perpetuase sobre el muro. Monogramas, en los cuales la misma mayúscula se enlazaba con una D, se destacaban sobre el primer verso de muchas de aquellas poesías de acepción más definida, recuerdos de época más reciente sin duda. De pronto, como revelación de una recaída hacia un misticismo más doloroso o más elevado, había escrito—seguramente por una coincidencia fortuita con el poeta Longfelow—Excelsior, Excelsior, Excelsior, repetido entre una porción de signos de admiración. Después, a contar de una época que se podía calcular en torno de la fecha de su matrimonio, advertíase evidentemente que sea por indiferencia o tal vez resultado de una enérgica determinación, había adoptado el partido de no escribir más. ¿Juzgaba que se había completado ya la póstuma evolución de su existencia? ¿O pensaba, con razón, que nada podía temer en adelante respecto de aquella identidad de sí mismo que tanto había cuidado establecer hasta entonces? Una sola y última fecha muy visible seguía a todas las demás y coincidía exactamente con la edad de Juan, el primer hijo que le había nacido.
Una gran concentración de espíritu; una activa e intensa observación de sí mismo, el instinto de elevarse muy alto cada vez más, y de dominarse no perdiéndose de vista nunca; las transformaciones arrastradoras de la vida con la voluntad de reconocerse en cada nueva faz; la naturaleza que se hace comprender; sentimientos que nacen y enternecen un joven corazón nutrido de su propia sustancia; aquel nombre que se enlaza con otro y versos que se escapan de él como el aroma de una flor en primavera; los esfuerzos fracasados hacia las altas cumbres del ideal; la paz, en fin, que se hace en un espíritu borrascoso, tal vez ambicioso, y de seguro martirizado por quimeras; he ahí, si no me engaño, lo que se podía leer en aquel registro mudo, más significativo en su confusa nemotecnia que muchas memorias escritas. El alma de treinta años de existencia aún conmovida, palpitaba en aquel estrecho gabinete; y cuando Domingo estaba en él, delante de mí, asomado a la ventana, un poco distraído y tal vez perseguido aún por el eco de antiguos rumores, era cosa de saber si había venido para evocar lo que él llamaba la sombra de él mismo o para olvidarla.
Un día tomó un paquete de libros colocado en un oscuro rincón de la biblioteca; me hizo sentar, abrió uno de los volúmenes y sin más preámbulo se puso a leer a media voz. Eran poesías sobre asuntos demasiado gastados después de muchos años de vida campestre, de sentimientos heridos o de pasiones tristes. Los versos eran buenos, de un mecanismo ingenioso, libre, imprevisto, pero poco líricos en resumen, aunque las intenciones del autor lo fueran mucho. Los sentimientos eran delicados, pero vulgares, y las ideas débiles. Aparte la forma que, lo repito, por sus raras cualidades discordaba notablemente con la indiscutible debilidad del fondo, parecía aquello ensayo de un hombre joven que se expansiona en versos y se cree poeta porque cierta música interior le pone en el camino de las cadencias y le impulsa a hablar con palabras rimadas. Tal era, a lo menos, mi opinión, y no teniendo por qué guardar consideraciones al autor, cuyo nombre ignoraba, se la di a conocer a Domingo con la misma crudeza que ahora la escribo.
—He ahí juzgado al poeta, y bien juzgado, ni más ni menos que por él mismo. ¿Hubiera usted usado igual bravura si hubiese sabido que los versos eran míos?
—Absolutamente—repliqué un poco desconcertado.
—Tanto mejor. Eso me demuestra—continuó Domingo,—que lo mismo en bien que en mal me estima usted en lo que valgo. Hay otros dos volúmenes de fuerza semejante a la de este otro. También son míos. Tendría el derecho de negarlo puesto que en ellos no figura mi nombre; pero no sería usted, por cierto, la persona a quien ocultaría yo debilidades que tarde o temprano conocerá usted en totalidad. Yo, como tantos otros, les debo acaso a esos ensayos fracasados alivio y enseñanzas útiles. Demostrándome que no soy nada, lo que he hecho me ha dado la medida de los que son algo. Esto que digo es modestia a medias; pero no le extrañará a usted que no distinga la modestia del orgullo cuando sepa hasta qué punto me es permitido confundirlos.
Había dos hombres en Domingo: eso no era difícil adivinarlo. «Todo hombre lleva en sí mismo uno o muchos muertos», me había dicho sentenciosamente el doctor, que también sospechaba un gran renunciamiento en la vida del campesino de Trembles. Pero el que no existía ya, ¿había, siquiera, dado señales de vida? ¿Y en qué medida? ¿En qué época? ¿Había traicionado alguna vez su incógnito con algo más que dos libros anónimos e ignorados?...
Tomé los dos libros que Domingo no había abierto; el título me era conocido. El autor, cuyo nombre no había tenido tiempo de penetrar muy hondo en la memoria de la gente que lee, ocupaba con honor un puesto de mediano rango en la literatura política de quince años atrás. Ninguna publicación más reciente me había hecho saber que vivía y escribía aún. Formaba parte del pequeño número de escritores discretos que nunca son conocidos más qué por el título de sus obras, cuyo nombre alcanza fama sin que ellas salgan de la sombra, y que pueden desaparecer o retirarse del mundo sin que el público, que no se comunica con ellos más que por sus escritos, llegue a saber lo que de ellos ha sido.
Repetía yo los títulos de los libros y el nombre del autor; miraba a Domingo, y comprendiendo que le adivinaba, sonrió y me dijo:
—Sobre todo no linsonjee usted al publicista para consolar al poeta. La más real diferencia que entre los dos hay consiste en que la prensa se ha ocupado del primero y no ha hecho igual honor al segundo. ¿Si razón ha tenido para callar respecto del uno, no se ha equivocado al acoger bien al otro? Tenía muchos motivos—continuó—para cambiar de nombre como antes tuve graves razones para mantener el anónimo; razones que no emanaban tan sólo de consideraciones de prudencia literaria y de modestia bien entendida. Ya ve usted que hice bien, puesto que nadie sabe hoy día que aquel que firmaba mis libros ha concluido prosaicamente por hacerse alcalde de su pueblo y cultivador de viñas.
—¿Y ya no escribe usted?—le pregunté.
—¡Ah, no!... Eso se acabó. Por otra parte, desde que no tengo nada que hacer, puedo decir que no me queda tiempo para nada. En cuanto a mi hijo, he aquí lo que pienso acerca de él. Si yo hubiera llegado a ser lo que no soy, consideraría que la familia de los de Bray había producido bastante, que su misión estaba cumplida, que mi hijo sólo tenía que procurarse descanso. Pero la Providencia ha dispuesto otra cosa: los papeles se han trocado. ¿Es esto mejor o peor para él? Le dejo el esbozo de una vida incompleta que él completará, si no me equivoco. Nada acaba; todo se transmite, hasta las ambiciones.
Luego que abandonaba aquella habitación peligrosa poblada de fantasmas en la cual se comprendía que una multitud de tentaciones debían acosarle, Domingo tornaba a ser el campesino de Trembles. Dirigía una frase cariñosa a su esposa y a sus hijos, tomaba la escopeta, llamaba a los perros, y si el cielo sonreía íbamos a terminar el día en el campo empapado de agua.
Hasta noviembre duró aquella vida fácil, familiar, sin grandes expansiones, pero con el abandono sobrio y confiado que Domingo sabía poner en todo lo que no estaba mezclado con asuntos de su vida íntima. Gustaba del campo como un niño y no lo ocultaba; pero hablaba de él como hombre que en el campo habita, no como literato que lo canta. Había palabras que nunca pronunciaban sus labios, porque jamás conocí hombre que fuese más pudoroso que él en cierto orden de ideas, y la confesión de sentimientos llamados poéticos era un suplicio que estaba muy por encima de sus fuerzas.
Tenía por el campo una pasión tan sincera, aunque contenida en la forma, que le llenaba de voluntarias ilusiones y le impulsaba a perdonar muchas cosas a los aldeanos aunque les reconociera ignorantes y cargados de defectos y aun de vicios. Vivía en perenne contacto con ellos, pero no compartía ni sus costumbres, ni sus gustos ni uno solo de sus prejuicios. La extrema sencillez de su traje, de sus maneras y de su vida todo era excusa de superioridades que ninguno de los que le trataban hubiera sospechado. Todos en Villanueva le habían visto nacer, crecer, y después de algunos años de ausencia tornar al país natal y arraigarse en él. Había viejos para quienes con sus cuarenta y cinco años ya era siempre Dominguito; pero de todos los que a diario pasaban cerca del castillo de Trembles y reconocían en el segundo piso, a mano derecha, aquel cuarto que fue su habitación de niño adolescente, ni uno solo sospechaba, por cierto, el mundo de ideas y de sentimientos que le separaba de ellos.
He hablado de las visitas que Domingo recibía y me cumple volver sobre ese asunto por razón de un suceso del cual fui, hasta cierto punto, testigo, y que le impresionó hondamente.
Entre los amigos que según costumbre se reunieron en Trembles para festejar a San Huberto, estaba uno de los más viejos camaradas de Domingo, llamado D'Orsel, muy rico, que vivía retirado, según se decía, sin familia, en un castillo situado a una docena de leguas de Villanueva.
Era D'Orsel de la misma edad que su antiguo camarada, aunque su cabello rubio y su rostro afeitado eran parte a que representara algunos años menos. Tenía buen tipo, vestía muy bien, distinguíanle maneras seductoras por lo cultas, y un dandismo inveterado en los gestos y en las palabras, que constituían un atractivo real. Había en todo su ser moral mucho abandono o mucha indiferencia o mucho fingimiento. Era entusiasta de la caza y de los caballos, y después de haber adorado los viajes no viajaba ya. Parisiense por adopción, casi por nacimiento, un buen día se supo que había abandonado París sin que nadie fuera capaz de determinar la causa de aquella retirada, y que había ido a encerrarse en su castillo de Orsel absolutamente solo.
Su vida era verdaderamente extraña. Como en un lugar de refugio y de olvido dejándose ver muy poco, no recibiendo a nadie, no se explicaba su conducta más que por causa de desesperación, puesto que se trataba de un hombre todavía joven, rico, en quien era razonable suponer, si no grandes pasiones, a lo menos vivos ardores de carácter muy diverso. Poco instruido, aunque había adquirido de oídas cierto grado de cultura intelectual, manifestaba altivo menosprecio por los libros y profunda conmiseración por aquellos que a escribirlos se consagraban. ¡Para qué eso! Después de todo la existencia es sobradamente corta y no merece la pena de tomarse tantas preocupaciones... Y sostenía con más ingenio que lógica la tesis vulgar de los descorazonados, por más que nada justificara el que se considerase uno de ellos. Lo que había de más sensible en aquel carácter—un poco difuso, como si estuviera cubierto de una capa de polvo de soledad, y cuyos rasgos originales comenzaban a desgastarse,—era una especie de pasión indecisa y no extinguida al mismo tiempo, por el gran lujo, los grandes placeres y las vanidades artificiales de la vida. Y la hipocondría fría y elegante que dominaba todo su ser demostraba que si algo subsistía después del desaliento ante tales ambiciones tan vulgares, era el disgusto de sí mismo y al propio tiempo el excesivo apego al bienestar.
En Trembles siempre era recibido con mucho cariño, y Domingo le perdonaba la mayor parte de sus rarezas en gracia a la vieja amistad que les unía, y en la cual D'Orsel ponía, por cierto, todo lo que le quedaba de corazón.
Durante los pocos días que pasó en Trembles, tal como sabía ser en sociedad, es decir, un compañero amable de agradabilísima conversación y aparte, alguna que otra salida de la ordinaria reserva, nada reveló hasta qué punto el fastidio dominaba en su espíritu.
La señora de Bray se había impuesto la tarea de casarlo: quimérica empresa, pues nada era más difícil que llevarle a discutir razonablemente sobre tales ideas. Su respuesta ordinaria era que ya había pasado la edad en que uno se casa por inclinación, y que el matrimonio, como todos los actos capitales y peligrosos de la vida, reclama un gran impulso de entusiasmo.
—Es el más aleatorio de los juegos—decía,—que sólo tiene excusa por el valor, el número, el ardor y la sinceridad de las ilusiones que en él se ponen y que no resulta divertido más que cuando de una y otra parte se juega fuerte.
Y como causaba asombro verle encerrarse en Orsel abandonado a una inacción de la cual se lamentaban sus amigos, a esta observación, que no era nueva, replicaba:
—Cada uno procede según sus fuerzas.
Alguien dijo:
—Eso es prudencia.
—Puede ser—repuso D'Orsel.—En todo caso, nadie podría decir que sea una locura vivir tranquilamente en una finca propia y encontrarse a gusto.
—Eso depende...—dijo la señora de Bray.
—¿De qué, señora?
—De la opinión que se tiene sobre los méritos de la soledad y sobre todo de la mayor o menor importancia que uno da a la familia—añadía ella mirando involuntariamente a sus hijos y a su marido.
—Ha de tenerse en cuenta—interrumpió Domingo,—que mi mujer considera cierta costumbre social, con frecuencia discutida por hombres de talento superior, como un caso de conciencia y un acto obligatorio. Pretende que el hombre no es libre e incurre en culpa cuando no procura labrar la dicha de alguien pudiendo hacerlo.
—Entonces, ¿nunca se casará usted?—insistió la señora de Bray.
—Es lo más probable—dijo D'Orsel en tono mucho más serio.—Son tantas las cosas que he debido hacer y no he hecho, con menos riesgos para otros y menos temores de mi parte... ¡Arriesgar la propia existencia no vale nada; comprometer la libertad es algo más grave; pero casarse y ser árbitro de la libertad y de la dicha de una mujer!... Hace ya muchos años reflexioné sobre ese asunto y la conclusión fue que me abstendría.
La tarde misma en que mantuvo esta conversación, D'Orsel partió de Trembles a caballo y acompañado de un sirviente. La noche fue clara y fría.
—¡Pobre Oliverio!—murmuró Domingo luego que le vio alejarse al galope corto de su caballo con dirección a Orsel.
Pocos días después llegó del castillo un correo que venía a escape y traía para Domingo una carta enlutada, cuya lectura le anonadó a pesar del gran dominio que tenía sobre sí mismo en materia de emociones.
Oliverio había sido víctima de un grave accidente. ¿De qué clase? No lo expresaba la carta, o Domingo tenía sus razones para no explicarlo más que a medias.
Sin perder momento mandó enganchar su carruaje, hizo venir al doctor rogándole que le acompañara, y aún no había pasado una hora desde la llegada del mensajero de la triste nueva, cuando de Bray y el médico partieron a toda prisa camino del castillo de Orsel.
Tardaron varios días en volver; ya a mediados de noviembre y de noche regresaron. El doctor, que fue el primero que me dio noticias del enfermo, se encerró en la más absoluta reserva como cumple a los hombres de su profesión. Sólo pude saber que la vida de Oliverio ya no corría peligro, que se había ausentado, que su convalecencia sería larga y exigiría su permanencia en país de clima cálido. Añadió el médico que el accidente sufrido por D'Orsel acarreaba el resultado de arrancar al incorregible solitario del espantoso aislamiento que se había impuesto en su castillo haciéndole cambiar de residencia, de aires y acaso de costumbres.
Encontré a Domingo muy abatido y la más viva expresión de pena se pintó en su rostro cuando me permití dirigirle algunas preguntas acerca de la salud de su amigo.
—Creo inútil engañarle a usted—me dijo.—Tarde o temprano será conocida la verdad de una catástrofe muy fácil de prever y, desgraciadamente, inevitable.
Y me entregó la carta misma de Oliverio.
«Orsel noviembre de 18...
»Mi querido Domingo: Es verdaderamente un muerto quien te escribe. Mi vida no servía para nadie—demasiado me lo han repetido,—y no podía menos de humillar a todos los que me aman. Es tiempo de acabar por mí mismo. Esta idea, que no data de ayer, volvió a mi mente el otro día al separarme de ti. La maduré por el camino, la encontré razonable, sin inconvenientes para ninguno, y el regreso a mi vivienda, de noche y en una tierra que tú conoces, no era, por cierto, distracción capaz de hacerme cambiar de propósito. Me faltó habilidad y sólo he logrado desfigurarme. No importa: he matado a Oliverio y ya le llegará su hora a lo poco que queda de él. Me marcho de Orsel y no volveré más. Nunca olvidaré que has sido, no mi mejor amigo, el único amigo. Eres la excusa de mi vida. Atestiguaros por ella. Adiós, sé feliz, y si alguna vez hablas a tu hijo de mí, sea para que a mí no se parezca.
»Oliverio.»
Hacia mediodía comenzó a llover. Domingo se retiró a su gabinete y yo le seguí. Aquella semimuerte de un compañero de la juventud, del único antiguo amigo que le conocí, había reanimado amargamente ciertos recuerdos que sólo esperaban una circunstancia propicia para esparcirse. Yo no le pedí confidencias; fue él quien me las ofreció. Y como si no hiciera más que traducir en palabras las memorias cifradas que tenía a la vista, me refirió sin disfraces, pero no sin emoción, la historia siguiente:
Lo que de mí tengo que decirle es poca cosa, y podría reducirse a algunas palabras nada más: un campesino que se aleja un momento de su aldea, un escritor descontento de sí mismo que renuncia a la manía de escribir; y el techo de la casa nativa destacándose sobre el comienzo y el final de su historia. El prosaico desenlace que usted conoce, es lo mejor que resultará de mi historia en cuanto a moralidad y quizás lo más novelesco como aventura. Lo demás no es instructivo para nadie, y sólo sabría conmover mis recuerdos. No he tratado de hacer misterio, créame, pero hablo de ello lo menos posible por razones particulares que en nada se parecen al deseo de hacerme más interesante que lo que soy en realidad.
Varias personas están mezcladas en los hechos que voy a referirle: una es un amigo muy antiguo—difícil de definir y todavía más difícil de juzgar sin amargura,—del cual acaba usted de leer la carta de despedida y de luto. Jamás se explicó acerca de una existencia que no pudo agradarle. Mezclarle en estas confidencias es casi rehabilitarle. Otra, no tengo porque referirme a ella poniendo discreción en mis palabras; figura en situaciones que hacen de él un hombre público; o le conoce usted o probablemente llegará a conocerle, y no creo disminuir en lo más mínimo sus méritos revelándole a usted la modestia de su linaje. En cuanto a la tercera persona, cuyo contacto ejerció vivísima influencia en mi juventud, está colocada ahora en condiciones de seguridad, de dicha y de olvido capaces de imposibilitar toda comparación entre los recuerdos del que de ella le hablará y los suyos.
Puede decirse que no tuve familia; menester ha sido que mis hijos me dieran medios para apreciar la dulzura, la firmeza que caracterizan a los vínculos que me faltaron cuando yo era niño como ellos. Mi madre apenas tuvo fuerzas para amamantarme y murió. Mi padre vivió algunos años más que ella; pero en tan mísero estado de salud, que dejé de sentir el influjo de su presencia muchos años antes de perderle. Su muerte es un hecho que para mí se produjo en puridad mucho antes de su fallecimiento. Realmente, pues, no conocí a la una ni al otro, y el día que me quedé solo llevando luto por mi padre, no aprecié ningún cambio que me hiciera sufrir. La palabra huérfano, que oía repetir en torno mío, como expresión de desventura, tenía para mí un sentido muy vago: viendo que las personas dedicadas a mi servicio me compadecían, llorando, me daba cuenta de que era digno de compasión, pero nada más.
En medio de aquellas buenas gentes crecí vigilado de lejos por una hermana de mi padre, la señora Ceyssac, que no vino a establecerse en Trembles, hasta que el cuidado de mi fortuna y de mi educación reclamaron decididamente su presencia. Encontró en mi un niño salvaje, inculto, en plena ignorancia, fácil de someter, difícil de convencer, vagabundo en toda la extensión de la palabra, sin la menor idea de disciplina y de trabajo y que se quedó con la boca abierta la primera vez que le hablaron de estudio y empleo del tiempo, asombrado ante la idea de que la vida no estuviera reducida al hecho de corretear de acá para allá por el campo. Hasta entonces no había hecho yo nada más que eso. Los únicos recuerdos que me quedaban de la existencia de mi padre eran éstos: en los escasos momentos en que le daba un poco de reposo la enfermedad que le consumía, salía, ganaba a pie el muro exterior del parque y se paseaba horas y horas tomando el sol, marchando penosamente apoyado en un grueso bastón, dándome la impresión de la ancianidad decrépita. Entretanto corría yo por el campo entretenido en tender lazos a los pájaros. No habiendo recibido otras lecciones, creía yo imitar, poco más o menos exactamente, lo que había visto hacer a mi padre. Mis camaradas eran todos hijos de campesinos de la vecindad o muy perezosos para ir a la escuela o demasiado pequeños para trabajar la tierra, y todos ellos me animaban con su ejemplo a vivir sin preocuparme lo más mínimo del porvenir. La educación que me resultaba agradable, la sola enseñanza que no me impulsaba a rebelarme, y fíjese usted bien, lo único que debía dar frutos durables y positivos me venía de ellos. Llegaba a mí confusamente, por rutina, el conocimiento de esa porción de hechos y pequeñeces que constituyen la ciencia y el encanto de la vida campesina; y para aprovechar tales enseñanzas poseía yo todas las aptitudes deseables: salud robusta, ojos de aldeano, es decir, una vista admirable, el oído acostumbrado desde muy temprano a percibir los ruidos más leves, piernas infatigables, y con todo esto gran afición a las cosas que suceden al aire libre, que se observan, que se escuchan, poco gusto por lo que se lee y una curiosidad insaciable por lo que se refiere: las historias maravillosas contenidas en libros me interesaban mucho menos que las consejas y ponía las supersticiones locales muy por encima de los cuentos de hadas.
A los diez años me parecía a todos los chicos de Villanueva: sabía tanto como cualquiera de ellos, y algo menos que sus padres; pero entre ellos y yo había una diferencia imperceptible entonces, que se determinó de pronto más adelante: la existencia y los hechos que nos eran comunes me causaban sensaciones que ellos no sentían. Así, es evidente para mí, cuando me acuerdo, que el placer de poner trampas tendidas a lo largo de las enramadas, de espiar a los pájaros, no era lo que más me cautivaba en la caza; y lo prueba que el único testimonio un poco vivo que me queda de aquellas emboscadas continuas es la visión neta de ciertos lugares, la noción exacta de la hora y de la estación y hasta la percepción de ciertos ruidos. Acaso juzgue usted demasiado pueril el que me acuerde de que, hace treinta y cinco años, un día que levantaba mis trampas en un terreno recientemente labrado, hacía este o el otro tiempo, que las tórtolas de septiembre cruzaban con un batir de alas muy sonoro, y que en torno del llano los molinos de viento esperaban con las aspas desnudas el viento que no llegaba. No sabría decir yo, cómo es que una particularidad de tan nimio valor pudo fijarse en mi memoria con la data precisa del año y hasta del día, hasta el punto de hallar su lugar en este instante en la conversación de un hombre más que maduro ya; y al citar este hecho—como podría hacerlo con otros muchos,—sólo me propongo hacerle notar a usted que algo se desprendía ya de mi vida externa y se formaba en mí cierta memoria especial muy poco sensible a la impresión de los hechos, pero de singular aptitud para fijar el recuerdo de las sensaciones.
Lo que había de más positivo—sobre todo para quienes mi porvenir hubiera podido ser objeto de atención,—es que aquella manera de vivir mal llamada sana y vigorizadora, constituía una pésima forma de educación.
Por muy despreocupado que yo fuese, tuteándome y codeándome con camaradas de aldea, en el fondo estaba solo: porque era solo de mi raza, solo de mi rango, y en desacuerdo, por múltiples conceptos, con el porvenir que me esperaba.
Me ligaba a gentes que podían ser mis servidores, no mis amigos; me arraigaba sin advertirlo, sabe Dios con qué resistentes fibras, en lugares que habría de abandonar lo más pronto posible; adquiría, en fin, costumbres que no conducirían más que a hacer de mí la persona ambigua que usted conocerá más adelante, mitad campesino y mitad dilettante, tan pronto lo uno como lo otro, y muchas veces uno y otro sin que jamás ninguno de los dos prevaleciera. Mi ignorancia, como queda dicho, era extrema: mi tía se dio cuenta de ello y se apresuró a traer a Trembles un preceptor, joven maestro del colegio de Ormessón. Era un espíritu bien conformado: sencillo, discreto, preciso, nutrido de lecturas, teniendo una opinión sobre todas las cosas, dispuesto a proceder, pero nunca antes de haber discutido los motivos de sus actos, muy práctico y por fuerza muy ambicioso. A nadie como a él he visto entrar en la vida con menos ideal y más sangre fría, ni apreciar su destino con visual más firme contando con menos recursos. Tenía la mirada franca, el gesto libre, la palabra neta; y exactamente el atractivo, el tipo y el talento que son necesarios para deslizarse insensiblemente en las masas e imponerse. Un carácter semejante, en oposición absoluta con el mío, era el más apropiado para hacerme sufrir; pero debo añadir que, además de ser realmente bueno, poseía una rectitud de espíritu a toda prueba. Aparentaba más de treinta años, aunque sólo contaba veinticuatro, y se llamaba Agustín, nombre que usaré para designarlo, hasta nueva orden.
Tan pronto como se instaló entre nosotros cambió mi vida, en el sentido a lo menos de que de ella hicieron dos partes. No renuncié a las costumbres adquiridas, pero me fueron impuestas otras. Tuve libros, cuadernos de estudio, horas de trabajo; con eso se acrecentó mi afición a las distracciones permitidas en los intervalos dedicados al recreo, y lo que bien puedo llamar mi pasión por el campo aumentó con la necesidad de diversiones.
La casa de Trembles era entonces igual que usted la ve. ¿Más alegre o más triste?... Los niños tienen la predisposición a alegrar y engrandecer lo que les rodea en términos que más tarde todo se empequeñece y se torna triste sin causa aparente y tan sólo porque el punto de mira no es el mismo. Andrés—a quien usted conoce y que no ha salido de la casa desde hace sesenta años, me ha repetido muchas veces que entonces todo sucedía poco más o menos como ahora. La manía que contraje muy temprano de escribir mis iniciales y de estampar sellos conmemorativos por cualquier cosa, podría servirme para rectificar mis recuerdos si ellos no fueran completos e infalibles. En algunos momentos, como usted comprenderá, los largos años que me separan de la época de que estoy hablando desaparecen, olvido que he vivido después, que el tiempo y las circunstancias me han impuesto cuidados más graves, han creado causas diferentes de alegría y de tristeza y establecido razones de enternecimiento mucho más serias: es como una antigua trampa en que se cae de nuevo, y permítame usted esta imagen en gracia a que está un poco más conforme con lo que siento; como una vieja llaga ya completamente curada, pero sensible, que de pronto se reanima, y al tocarla duele y hace gritar. Imagine usted que antes de ingresar en el colegio, al que fui más tarde, ni un solo día dejé de ver aquel campanario que se distingue allá lejos, viviendo en los mismos lugares y observando las mismas costumbres, y comprenderá que al encontrar hoy las cosas de entonces en igual ser y estado que las conocí y las amé, siga amándolas. Sepa usted que ni uno solo de los recuerdos de aquella época se ha borrado—diré más aún,—ninguno de ellos se ha debilitado y no le causará asombro el que divague hablándole de reminiscencias que tienen el poder de rejuvenecerme al punto de volverme niño. Hay nombres de lugares especialmente, que nunca he podido pronunciar a sangre fría, y el de Trembles es uno de ellos.
Aun conociendo usted estos lugares tan bien como yo, es dificilísimo que llegue a comprender hasta qué punto yo los hallaba deliciosos: todos lo eran para mí, hasta el jardín que, ya lo ve usted, es bien modesto. Había en él árboles, cosa rara en todo el contorno, y muchos pájaros en ellos, porque el arbolado los atrae y no los podrían hallar en otra parte; había también en él, orden y desorden, paseos enarenados que conducían a las verjas de entrada y que halagaban cierto afán que siempre tuve por los sitios en que puede uno discurrir con cierto aparato; paseos en los cuales las damas de otra época habrían podido desplegar sus vestidos de ceremonia; oscuros rincones, bosquecillos húmedos, apenas penetrados por el sol, en los cuales todo el año crecía el verdoso césped sobre la tierra esponjosa, lugares solitarios visitados sólo por mí, que ofrecían cierto aspecto de vejez y de abandono y estaban llenos de recuerdos. Gustábame sentarme en los macizos que limitan las sendas e informarme de la edad de los arbustos que los poblaban, todos muy viejos; tanto, que aseguraba Andrés que ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo los habían visto plantar. Por las tardes, desde lo alto de la casa contemplaba el jardín; en el ángulo del parque los almendros, los primeros árboles cuyas hojas arrancaba el viento de septiembre, formando raro transparente sobre el fondo llameante del cielo teñido por los rojos destellos del sol poniente. En el parque había muchos árboles blancos, los fresnos y los laureles en los cuales habitaba una multitud de zorzales y de mirlos durante todo el otoño; y más lejos se destacaba un grupo de añosas encinas—el árbol que se despoja el último y reverdece el primero; que hasta en diciembre conservaba su rojiza hojarasca, cuando todo el bosque parecía muerto; que asilaba en sus nidos a las urracas y ofrecía elevado lugar de reposo a las aves de alto vuelo; en cuyas ramas se posaban los primeros cuervos que el invierno atraía al país.
Cada estación nos traía sus huéspedes y cada uno de ellos elegía el más adecuado alojamiento: los pájaros de primavera en los árboles en flor; los de otoño un poco más alto; los del invierno en la espesura, en los grupos de árboles de hoja perenne, en las encinas y en los laureles. Algunas veces, en pleno invierno, por la mañana, un ave más rara volaba en algún rincón muy solitario del bosque; su vuelo era ruidoso, torpe, pero rápido; era una chocha-perdiz llegada por la noche; subía chocando las alas con las ramas desnudas de los árboles y se deslizaba entre ellos; apenas se le veía un momento, el tiempo preciso para mostrar su pico largo y recto. Después ya no se volvía a encontrarla hasta el año siguiente por la misma época y en el sitio mismo, al punto que parecía ser el mismo emigrante que retornaba.
Las tórtolas llegaban en mayo, al mismo tiempo que las abubillas o cucos. En las noches serenas y tibias oíase su arrullo, suave y lento, cuando en el aire había un hálito de juventud que parecía exhalarse de la activa expansión de la savia nueva. En las profundidades de la espesura, sobre el límite del jardín, en los cerezos blancos, en las alheñas en flor, en los tilos cargados de aromosos ramos, toda la noche—durante aquellas largas noches en que yo dormía poco, cuando brillaba la luna o a veces caía la lluvia, lenta, caliente, silenciosa, como lágrimas de gozo,—para mi delicia y mi tormento gorjeaban o no los ruiseñores. Callaban si el tiempo era triste; y si brillaba el sol recomenzaban sus trinos prometiendo el próximo verano. Después de la cría ya no se les oía. Y muchas veces, a fines de junio, cuando el sol abrasaba, en la espesura del bosque solía encontrar un pajarito mudo, de color oscuro, azorado, que erraba sólo revoloteando de rama en rama: era la avecilla de primavera que nos abandonaba.
En la campiña, los prados, próximos a madurar, amarilleaban; los sarmientos más viejos crepitaban; las viñas mostraban sus primeros botones. Las mieses, aun verdes, se extendían a lo lejos por todo el llano, ondulantes, teñidas de amaranto y de rojo. Un mundo sin fin de insectos, de mariposas, de pájaros se agitaba, se multiplicaba bajo aquel sol de junio en indescriptible expansión de vida. Las golondrinas surcaban el aire, y por las noches, cuando los vencejos cesaban de perseguirse lanzando agudos chillidos, salían los murciélagos, y aquel raro enjambre que parecía resucitado en las cálidas noches, comenzaba su incierto revoloteo en derredor de las viviendas. Desde que comenzaba la recolección del heno la vida del campo era de constante fiesta. Era el primer trabajo colectivo que obligaba a reunirse en el mismo sitio numerosos grupos de trabajadores.
Estaba yo presente cuando se guadañaban los prados, cuando se hacinaba el heno, y gozaba dejándome llevar sobre alguna carreta que regresaba al poblado. Tendido en lo más alto de la enorme carga como niño en un gran lecho, mecido por el dulce movimiento del vehículo rodando sobre la hierba cortada, miraba desde más alto que de ordinario un horizonte que me parecía infinito. Veía el mar extendiéndose hasta perderse de vista, por encima de la línea verdosa de los campos cultivados; los pájaros pasaban volando más cerca de mí; experimentaba la sensación de un ambiente más amplio, de una extensión más vasta que me hacía perder por un momento la noción de la vida real.
Apenas recolectados los forrajes comenzaban a amarillear los trigos. Y se reproducían el mismo trabajo, igual movimiento en estación más cálida, bajo sol más vivo, con alternativas de fuertes vientos o calma atmosférica que producía jornadas de espantoso calor y noches como auroras, precursoras de días de tormenta en que el ambiente, cargado de irritante electricidad, reaccionaba aparatosamente. Menos embriaguez y más abundancia: haces de mies cayendo sobre la tierra cansada de producir y consumida por el sol: he ahí el verano. El otoño de nuestro país ya lo conoce usted; es la estación bendita. Después el invierno; el círculo del año cerrándose sobre él. Entonces habitaba más en mi cuarto; mis ojos, siempre despiertos, se ejercitaban en penetrar las nieblas de diciembre y las tupidas cortinas de lluvia que cubrían la campiña de un lato más sombrío que la escarcha.
Cuando los árboles quedaban del todo despojados de sus hojas abarcaba yo mejor la extensión del parque. Nada lo engrandecía tanto como la bruma invernal cubriendo de un velo azulado la lejanía y falseando la noción exacta de la distancia. Ninguno o muy escaso ruido, pero cada nota más perceptible; por la noche, sobre todo, extrema sonoridad en el aire. El canto de un pinzón se prolongaba infinitamente en las alamedas desiertas y mudas, sin obstáculos a la vibración, embebidas de aire húmedo y penetradas de silencio. El recogimiento que caía entonces sobre Trembles era inexplicable; durante cuatro meses de invierno condensaba, concentraba, grababa con caracteres indelebles en mi espíritu aquel mundo alado, sutil, de visiones y de dones, de ruido y de imágenes que había vivido durante los otros ocho meses del año con una actividad que tanto asemejaba a un ensueño.
Entonces se apoderaba Agustín de mí. La estación le ayudaba: en ella le pertenecía casi del todo y expiaba lo mejor posible el largo olvido de tantos días sin empleo. Pero, ¿también sin provecho?...
Muy poco sensible a las cosas que nos rodeaban, mientras su discípulo estaba a tal punto absorbido en ellas; bastante indiferente al curso de las estaciones para equivocarse de mes como podía tergiversar la hora; invulnerable a tantas sensaciones de las cuales estaba yo acribillado, deliciosamente herido en todo mi ser; frío, metódico y tan correcto y regular de humor como era desigual el mío, Agustín vivía a mi lado sin preocuparse de lo que pasaba en mí ni sospecharlo siquiera. Salía poco, raras veces abandonaba su habitación en la cual trabajaba desde la mañana a la noche y sólo se permitía reposo en las noches de estío que no se velaba y porque le faltaba la luz del día. Leía, tomaba notas; por espacio de meses y meses le veía yo escribir en prosa y las más veces muchas cosillas en diálogo. Un calendario le servía para elegir series de nombres propios. Los estampaba en forma de lista con anotaciones; les asignaba una edad, señalaba los rasgos fisonómicos de cada uno, su carácter, alguna originalidad, una rareza, algo ridículo. Era el personal imaginado para los dramas o las comedias. Escribía muy de prisa, con una caligrafía simétrica, muy clara, y parecía dictarse los escritos a media voz. Algunas veces, cuando una observación más aguda surgía de la pluma, sonreía; y después de un párrafo largo y compacto en el cual alguno de sus personajes había hablado largo y tendido, reflexionaba un instante, como si tomara aliento, y oíale yo murmurar: «Vamos a ver, ¿qué replicamos?» Y cuando le venía el deseo de hacer confidencias, me llamaba y me decía: «Oiga esto, señorito Domingo.» Raras veces llegaba a comprenderle. ¿Cómo era posible que me interesara por asuntos de personas a quienes no conocía, a las cuales jamás había visto?
Todas aquellas complicaciones de diversas existencias tan perfectamente extrañas a la mía, me parecía que pertenecían a una sociedad imaginaria en la cual maldito si deseaba penetrar.
—Ya lo comprenderá usted más tarde—decía Agustín.
Bien se me alcanzaba que lo que tanto deleite encerraba para mi joven preceptor, era el espectáculo del juego de la vida, el mecanismo de los sentimientos, el conflicto de intereses, de ambiciones, de vicios; pero, lo repito, para mí era indiferente que el mundo fuese como un gran tablero de ajedrez—según decía Agustín,—que la vida fuese una partida mejor o peor jugada y que hubiese reglas para ese juego.
Con frecuencia Agustín escribía cartas y las recibía, muchas timbradas en París. Estas eran las que abría con más prisa y leía con mayor interés, animado el rostro por la emoción—él que de ordinario se mostraba tan discreto,—y la llegada de aquellas cartas estaba siempre seguida por cierto abatimiento que sólo duraba algunas horas o por una animación y una verbosidad extraordinaria que persistía por muchas semanas.
Una o dos veces le vi hacer un paquete de ciertos papeles, encerrarlo en un sobre con dirección a París y entregarlo con especial recomendación al encargado del correo en Villanueva. Luego notábase que esperaba con febril ansiedad una respuesta que no llegaba siempre, por lo visto. Después, otra vez comenzaba a llenar cuartillas, como un roturador que pasa de uno a otro surco. Se levantaba muy temprano, y se apresuraba a emprender el trabajo como si alguien le obligara o hubiese tomado un destajo, se acostaba muy tarde y jamás se acercaba a la ventana para averiguar si llovía o hacía sol; seguro estoy de que se marchó de Trembles ignorando que en las torrecillas había veletas, sin cesar agitadas, que señalaban los cambios de dirección del viento y la alternada vuelta de ciertas influencias atmosféricas.
—¿Qué le importa a usted eso?—solía decirme cuando veía que me preocupaba del viento.
Gracias a una prodigiosa actividad por la cual no se afectaba su salud y que parecía ser su natural elemento, a todo proveía: a su trabajo y al mío. Me sumergía en el estudio, me obligaba a leer y releer los libros, me exigía interpretar, analizar, copiar, y no me dejaba salir al aire libre más que cuando advertía que estaba aturdido por causa de aquella violenta inmersión en un mar de palabras.
Bajo su dirección y su cuidado aprendí rápidamente—y en verdad sin grandes fatigas—todo lo que debe saber un niño cuyo porvenir todavía no está definido, pero de quien se pretende hacer, por lo pronto, un colegial. Su propósito era abreviar los años de colegio preparándome lo más de prisa posible para los estudios superiores.
Así pasaron cuatro años, al cabo de los cuales consideró que estaba ya en condiciones de abordar la segunda enseñanza, y con inconcebible espanto veía yo acercarse el instante de abandonar mi casa de Trembles.
Jamás olvidaré los días que precedieron a mi próxima partida: fue como un acceso de sentimentalismo enfermizo, sin la más leve apariencia de razonamiento, tanto, que una verdadera desventura no lo hubiese ocasionado más vivamente. Había llegado el otoño y todo lo que me rodeaba concurría a determinar aquel estado de mi alma. Un solo detalle le dará a usted idea de esto.
Agustín me había impuesto como prueba definitiva de mi preparación, una composición latina sobre el tema de la partida de Aníbal cuando abandonó Italia. Bajé a la terraza sombreada por las parras, y al aire libre, sobre el parapeto mismo que bordea el jardín, me puse a escribir.
Aquel tema formaba parte del escaso número de hechos históricos que me interesaban y, por excepción, era de todos ellos el que tenía la virtud de conmoverme profundamente. La batalla de Zama me había siempre causado la más personal emoción como catástrofe en la cual veía yo tan sólo el heroísmo sin preocuparme del derecho. Me acordaba de todo lo que había leído, trataba de representarme al hombre detenido por la fortuna adversa, a su país cediendo más bien a fatalidades de raza que no a contrastes militares, descendiendo a la costa, no abandonándole sin pena, lanzándole un postrer adiós de desesperación y de reto, y bien que mal trataba de expresar lo que me parecía ser la verdad, sino histórica, lírica al menos.
La piedra que me servía de pupitre estaba tibia; los lagartos se paseaban casi al alcance de mi mano tomando el sol. Los árboles, que ya no eran del todo verdes, el día menos caluroso, las sombras más dilatadas, el ambiente tranquilo, todo hablaba con el encanto del otoño, época de declinación, de desfallecimiento y de odios. Los pámpanos amarillentos caían uno a uno sin que el más leve soplo de viento agitara los sarmientos. El parque estaba silencioso. Los pajarillos cantaban con un acento que me llegaba hasta lo más hondo del corazón. Una conmoción profundísima, indescribible, indominable me dominaba como ola próxima a romper, extraña mezcla de amargura y de satisfacción íntima. Cuando Agustín bajó a la terraza hallome llorando.
—¿Qué tiene usted?—me dijo.—¿Es Aníbal quien le hace llorar?
Por toda respuesta le presenté las páginas que había escrito.
Me miró con cierta sorpresa, se aseguró de que nada había en torno de nosotros que pudiera explicar el efecto de tan gran emoción, lanzó una mirada rápida y distraída sobre el parque, el jardín, el cielo, y añadió:
—Pero, ¿qué le pasa a usted?...
Después se puso a leer mi trabajo.
—Está bien—me dijo luego que hubo leído la composición;—pero es un poco insípido. Puede usted hacer algo mucho mejor, aunque este escrito le colocaría a usted en un buen rango de cualquier clase de cierta importancia. Aníbal experimentó demasiada pesadumbre; no tuvo bastante confianza en el pueblo que le esperaba en armas al otro lado del mar. Adivinaba el contraste de Zama—me dirá usted.—Pero su derrota no se debió a su impericia. Habría ganado la batalla si hubiese tenido el sol a la espalda. Por otra parte le quedaba Antiocus; y después de Prusias traidor, el veneno. Nada está perdido para un hombre en tanto que no ha dicho su última palabra.
Llevaba en la mano, abierta ya, una carta de París que hacía pocos minutos había recibido. Estaba más animado que de ordinario; cierta excitación fuerte, alegre, resuelta, brillaba en sus ojos, cuyo mirar era siempre muy directo, pero que por lo común se iluminaba poco.
—Mi querido Domingo—continuó, paseando a mi lado por la terraza,—tengo que participarle a usted una buena noticia, una noticia que le será grata, creo, porque sé la amistad que me profesa. El día que usted entre en el colegio partiré yo a París. Hace largo tiempo he venido preparándome. Todo está ya dispuesto para asegurar la vida que allí he de llevar. Soy esperado. He aquí la prueba.
Y así diciendo me mostró la carta.
—El éxito sólo depende de un pequeño esfuerzo y los he hecho más grandes por cierto. Usted que me ha visto trabajar lo puede decir bien. Escúcheme, mi querido Domingo; dentro de tres días será usted un alumno de segunda enseñanza, es decir, algo menos que un hombre y mucho más que un niño. La edad es lo de menos. Usted tiene diez y seis años; pero, si usted quiere, dentro de seis meses puede contar diez y ocho. Abandone usted Trembles y olvídelo. No lo recuerde hasta más tarde, cuando se trate de arreglar las cuentas de su fortuna. El campo no es para usted; su aislamiento le mataría. Mira usted siempre o demasiado alto o demasiado bajo: en lo demasiado alto está lo imposible y en lo demasiado bajo las hojas secas. La vida no es así; mire siempre adelante y a la altura de sus ojos y la verá tal cual es. Es usted muy inteligente, tiene un buen patrimonio y un nombre que le abona; con semejante lote en su ajuar del colegio se llega a todo. Un último consejo: espere no ser muy feliz durante los años de estudio. Cuente usted que la sumisión a nada compromete en lo porvenir y que la disciplina impuesta no es nada cuando se tiene el buen sentido de imponerla por sí mismo. No cuente usted demasiado con las amistades de colegio, a menos que tenga usted libertad para elegirlas; y en cuanto a las envidias de que será usted objeto, si tiene éxito, como espero, espérelas y sírvanle a manera de aprendizaje. Por último, no deje pasar un solo día sin repetirse que sólo trabajando se logra el objeto que se persigue, y que ninguna noche le tome el sueño sin pensar en París que le espera y en donde nos volveremos a ver.
Me estrechó la mano con una autoridad de gesto completamente varonil, y de un salto ganó la escalera que conducía a su cuarto.
Yo bajé al jardín, en el cual el viejo Andrés cavaba los arriates.
—¿Qué hay, señor Domingo?—me preguntó advirtiendo mi turbación.
—Hay que de aquí a tres días partiré a encerrarme en el colegio, mi buen Andrés.
Corrí a ocultarme en el fondo del parque y allí estuve hasta que se hizo de noche.
Tres días después abandoné Trembles en compañía de la señora Ceyssac y de Agustín. Era por la mañana, muy temprano. Todos estaban levantados y nos rodeaban: Andrés, junto al carruaje, más triste que nunca le había visto desde el último suceso que enlutó la casa; luego subió al pescante, aunque no era costumbre que hiciera oficio de cochero, y los caballos partieron al trote largo. Al atravesar el poblado de Villanueva—en el cual todos los rostros me eran tan conocidos—vi a dos o tres de mis antiguos camaradas, crecidos ya, casi hombres, que se encaminaban al campo con los útiles del trabajo al hombro. Volvieron la cabeza al percibir el ruido del carruaje, y comprendiendo que se trataba de algo más que un paseo me hicieron expresivas señas para desearme un feliz viaje. El sol se elevaba. Entramos en plena campiña; dejé de reconocer los lugares que cruzábamos; vi rostros nuevos; mi tía me contemplaba con bondadosa mirada. La fisonomía de Agustín estaba radiante; yo sentía, tanto encogimiento como pena.
Todo un largo día invertimos en recorrer las doce leguas que nos separaban de Ormessón, y ya llegaba el sol al ocaso cuando Agustín, que no cesaba de mirar por la ventanilla, le dijo a mi tía:
—Señora, ya se distinguen las torres de San Pedro.
El paisaje era llano, pálido, monótono y húmedo: una ciudad baja, erizada de campanarios comenzaba a destacarse detrás de una cortina de árboles.
Los mimbrerales alternaban con los prados, los álamos blancos con los sauces amarillentos. A la derecha corría lentamente un río deslizando sus aguas turbias entre las riberas manchadas de limo. A la orilla había barcos cargados de maderas y viejas chalanas rajados en el fondo como si jamás hubiesen flotado. Algunos gansos que bajaban de los prados al río corrían delante del carruaje lanzando salvajes graznidos.
Llegamos a un puente que cruzó el carruaje al paso; después entramos en un largo bulevar en que la oscuridad era completa, y luego el ruido de las herraduras de los caballos, chocando sobre un pavimento más duro, me advirtió que entrábamos en la ciudad. Calculaba yo que doce horas habrían transcurrido desde el momento de la partida, que doce leguas me separaban de Trembles; pensaba que todo había concluido, que todo estaba irremisiblemente acabado, y entré en casa de mi tía como quien franquea el umbral de una cárcel.
Era una casa muy grande, situada, si no en el barrio más desierto, en el más serio de la ciudad, rodeada de conventos y dotada de un jardincito que languidecía en la sombra de las altas paredes que lo circundaban. Había amplias habitaciones sin aire y con escasa luz, severos vestíbulos, una escalera de piedra que giraba en oscuro hueco y muy poca gente para animar todo aquello. Sentíase la frialdad de las viejas costumbres y la rigidez de los habitantes de provincia, la ley de la etiqueta, el desahogo, un gran bienestar material y el aburrimiento. El piso alto tenía vistas sobre cierta porción de la ciudad, es decir, humeantes techumbres, los dormitorios del convento vecino y los campanarios; y en aquella parte de la casa estaba la habitación en que fui alojado.
Dormí mal; mejor dicho, no dormí. Los relojes de las torres hacían vibrar sus campanas cada cuarto o cada media hora, todos con distinto timbre; ni uno solo recordaba el de la rústica iglesia de Villanueva tan reconocible por su ronco sonido. De pronto percibíase rumor de pasos en la calle. Una especie de ruido semejante a una carraca agitada violentamente, resonaba en medio de aquel silencio particular de las ciudades que pudiera llamarse el sueño del ruido, y llegaba a mis oídos una singular voz de hombre, lenta, temblona, que canturreaba deteniéndose en cada sílaba: ¡La una, las dos, las tres!...
Agustín entró en mi cuarto muy de mañana.
—Deseo presentarle a usted en el colegio y decirle al provisor el buen concepto que de usted tengo formado. Esa recomendación sería nula—añadió con modestia,—si no fuera dirigida a un hombre que en otro tiempo me demostró tener en mí mucha confianza y parecía apreciar mi celo.
La visita se efectuó tal como él había dicho. Pero yo estaba fuera de mí mismo: me dejé llevar y traer, atravesé patios y vi las aulas con absoluta indiferencia por aquellas nuevas sensaciones.
Aquel mismo día, a las cuatro, Agustín, en traje de camino se trasladó a la plaza, en donde esperaba ya el coche de París, llevando por sí mismo todo su equipaje contenido en una pequeña valija de cuero.
—Señora—le dijo a mi tía, que conmigo le acompañaba.—Una vez más le agradezco el interés que no se ha desmentido por espacio de cuatro años. He procurado lo mejor que he podido despertar en Domingo el amor al estudio y las aficiones que corresponden a un hombre. Puede estar seguro de encontrarme en París cuando venga, siempre fiel a la amistad, en cualquier momento, igual que hoy. Escríbame usted—añadió estrechándome entre los brazos con verdadera emoción.—De mi parte prometo hacer otro tanto. Animo y buena suerte. Todo le favorece para alcanzarla.
Apenas había ocupado su asiento en la alta banqueta, cuando el mayoral tomó las riendas.
—¡Adiós!—repitió con una expresión en el rostro que revelaba a la vez ternura y satisfacción.
El mayoral hizo chasquear la fusta sobre los cuatro caballos del tiro y el carruaje partió camino de París.
El día siguiente a las ocho de la mañana estaba ya instalado en el colegio. Entré el último para evitar la oleada de alumnos y no hacerme examinar en el patio con esa mirada no siempre benevolente que son observados los recién llegados. Caminaba resueltamente fijos los ojos en una puerta pintada de amarillo, sobre cuyo marco había un letrero que decía: «Segunda». Junto a ella estaba un hombre de cabello entrecano, pálido y serio, cuyo semblante no expresaba ni dureza ni bondad.
—Vamos, vamos, un poco más de prisa.
Aquella excitación a la puntualidad, la primera, palabra de disciplina que me dirigía un desconocido, me impresionó: alcé la vista y le examiné. Tenía aspecto de fastidio, reflejaba indiferencia, y ni se acordaba ya de lo que me había dicho. Recordé la recomendación de Agustín. Un relámpago de estoicismo y de decisión iluminó mi espíritu.
—Tiene razón—pensé;—me he retrasado medio minuto.—Y entré.
El profesor subió a la cátedra y empezó a dictar. Era una composición preliminar. Por primera vez mi amor propio tenía que luchar con ambiciones rivales. Observé a mis nuevos camaradas y me sentí perfectamente solo. A través de la ventana de pequeños cristales veía los árboles agitados por el viento, cuyas ramas rozaban contra las oscuras paredes del edificio. Aquel rumor familiar del viento húmedo cruzando entre las hojas crecía y disminuía a intervalos en medio del silencio de los patios. Yo lo escuchaba sin demasiada amargura, con una especie de triste arrobamiento cuya dulzura era extremada algunos momentos.
—¿No trabaja usted?—me dijo de pronto el profesor.—Está bien... Allá usted...
Callose luego y ya no llegó a mis oídos nada más que el ruido de las plumas corriendo sobre el papel.
Un poco más tarde el alumno a cuyo lado estaba mi puesto, me deslizó hábilmente un papelito; contenía una frase del dictado con estas palabras:
«Ayúdeme, si puede; trate de evitarme decir un disparate.»
En seguida le pasé la traducción, buena o mala, pero copiada de mi propia versión con un signo de interrogación que quería expresar: «No respondo de nada; examínela usted.»
Me dirigió una sonrisa de agradecimiento, y sin más continuó escribiendo. Algunos instantes después me dirigió un segundo mensaje que decía: «¿Es usted nuevo?»
La pregunta me demostraba que también lo era él. Tuve un momento de alegría contestando «sí» a mi compañero de soledad.
Era un muchacho de mi edad poco más o menos, pero de complexión débil, rubio, delgado, con hermosos ojos azules de dulce mirar, la tez pálida y delicada, como suelen tenerla los niños criados en las ciudades. Vestía con elegancia y su traje tenía una forma particular en la cual no reconocía yo la mano de nuestros sastres provincianos.
Salimos juntos.
—Le estoy muy agradecido—me dijo mi nuevo amigo.—Tengo horror al colegio y me tiene sin cuidado. Hay en él un montón de hijos de tenderos que llevan las manos sucias, a quienes nunca miraré como amigos. Nos tomarán entre ojos, pero me es igual. Estando unidos llegaremos al objeto. Cuanto más se les deprime más le respetan a uno. Disponga de mí para todo lo que quiera, menos para encontrar el sentido de las frases. El latín me aburre, y si no fuera porque es necesario para ser uno recibido bachiller, en la vida me ocuparía de él.
Luego me explicó que se llamaba Oliverio D'Orsel, que había venido de París porque razones de familia le trajeron a Ormessón en donde acabaría los estudios, que vivía en la calle de los Carmelitas con su tío y dos primas y que a pocas leguas de la ciudad poseía una propiedad de la cual le venía el apellido D'Orsel.
—Vaya—añadió,—tenemos ya una clase en tiempo pasado. No pensemos en ella hasta la noche.
Y nos separamos.
Caminaba con soltura haciendo crujir su calzado finísimo, buscando con cuidado los sitios más secos del suelo para no ensuciarse de barro y balanceando su paquete de libros al extremo de una estrecha correa con hebillas como una brida inglesa.
Apunté aquellas primeras horas, que ya usted ve la relación que tienen con los recuerdos póstumos de una amistad nacida aquel día y triste y definitivamente muerta hoy, el resto de mi vida de estudiante no nos entretendrá. Si los tres años que siguieron me inspiran en este momento algún interés, él es de otra índole y no influyen para nada en ese interés mis sentimientos de colegial. Sin pretenderlo ni molestar a nadie llegué a ser un buen alumno y me auguraban grandes éxitos futuros: una continua desconfianza en mí mismo, muy sincera y muy ostensible, produjo efectos análogos a los de la modestia y dio margen a que me fueran perdonados muchos puntos de superioridad de la cual yo mismo no hacía caso; finalmente aquella falta completa de estima personal presagiaba ya las indiferencias y las severidades de un espíritu que debía observarse desde muy temprano, apreciarse en su justo valor y condensarse.
La casa de mi tía no era alegre, ya se lo he dicho, y lo era menos aún la existencia que llevaba yo en Ormessón. Imagine usted una ciudad pequeña, devota, vetusta, olvidada en el rincón de una provincia que no era paso para ninguna parte, no sirviendo para nada, de la cual iba retirándose la vida a medida que invadía la campiña; sin industria, muerto el comercio, habitada por burgueses reducidos a escasos recursos y de aristócratas empobrecidos; durante el día, las calles sin movimiento; de noche, las avenidas en tinieblas, reinando un silencio solamente interrumpido por las sonerías de los relojes de las iglesias, y a las diez por el lúgubre tañido de la gran campana de San Pedro recordando la necesidad del descanso al vecindario, del cual tres cuartas partes estaban ya entregados al sueño más bien de puro fastidio que por cansancio. Muchos bulevares flanqueados de olmos hermosísimos, muy frondosos, rodeaban aquella ciudad de severa sombra. Cuatro veces al día para ir y volver al colegio los cruzaba yo. No era el camino más directo, pero sí el más apropiado a mis aficiones, porque me acercaba algo a la campiña.
Algunas veces llegaba hasta el río, pero no ofrecía variantes el espectáculo: el agua amarillenta siempre estaba removida en sentido contrario a la corriente, por la marea que hasta aquella región alcanzaba; el aire cargado de humedad, saturado de las emanaciones de la brea, del cáñamo y de las tablas de pino. Todo aquello era monótono y feo y, en el fondo, nada me consolaba del alejamiento de Trembles.
Mi tía tenía el genio de su provincia, el amor por las cosas cargadas de años, el miedo a los cambios, el horror a las innovaciones ruidosas. Piadosa y mundana, muy sencilla, pero muy preocupada, perfecta en todo—hasta en sus leves rarezas—había arreglado su vida en concordancia con dos principios que, según decía, eran virtudes de familia: la devoción a las leyes de la Iglesia y el respeto a las del mundo; y tal era la fácil naturalidad que ponía en el cumplimiento de esos deberes, que su piedad, muy sincera, parecía no ser otra cosa que un nuevo ejemplo de la corrección de su trato.
Su salón—como todas sus costumbres,—era una especie de asilo abierto a sus reminiscencias o sus afecciones hereditarias, cada día más amenazadas. Reunía en él, particularmente los domingos por la noche, los escasos sobrevivientes de su antigua sociedad. Todos eran adictos a la monarquía derrocada y se habían retirado del mundo como ella. La revolución, que habían visto muy de cerca y que les procuraba un fondo común de recuerdos y de agravios, les había impuesto un matiz idéntico, una manera de ser común, empapándolos en una misma prueba. Recordaban los crudos inviernos que pasaron reunidos en la ciudadela de ***, faltos de combustible, durmiendo en cuadras de cuartel sin un mal lecho, abrigando a los niños con restos de cortinajes, comiendo pan negro que era comprado a escondidas. Se refería, sonriendo, lo que en otro tiempo fue terrible. La mansedumbre de la edad había calmado las iras más acerbas. La vida había recobrado su curso regular, cicatrizando las heridas, reparando los desastres, amortiguando la amargura de las añoranzas. Ya no se conspiraba, se censuraba apenas; se esperaba. Finalmente, en un ángulo del salón había una mesa de juego para los hijos, y allí cuchicheaba, mientras se barajaban los naipes, el grupo joven, los representantes de lo porvenir, es decir, de lo desconocido.
El mismo día de mi encuentro con Oliverio, al regresar del colegio, me apresuré a decirle a mi tía que ya tenía un amigo.
—¿Un amigo?—exclamó.—Te apresuras un poco tal vez, mi querido Domingo. ¿Sabes su nombre, su edad?
Le referí cuanto sabía de Oliverio, pintándole con los colores amables que a primera vista me habían seducido; pero sólo el nombre bastó para tranquilizar a mi tía.
—Es uno de los nombres más antiguos y mejores de nuestro país—me dijo;—y es llevado por una persona a la cual estimo mucho y profeso amistad.
Pocas semanas después de este nuevo vínculo la unión de las dos familias era completa, y el primer día del invierno se inauguraron las reuniones que se celebraban unas veces en casa de mi tía y otras en el hotel D'Orsel que era el nombre con que Oliverio designaba la casa de la calle de los Carmelitas, que habitaban, sin gran aparato, su tío y sus primas.
De estas dos primas, la una, Julia, era todavía niña; la otra contaba apenas un año más que nosotros, se llamaba Magdalena y acababa de salir del convento en que se había educado. Conservaba cierto encogimiento, cierta cortedad en el gesto y en las maneras; aún vestía el modesto uniforme, vestidos tristes, estrechos, raídos en el cuerpo por el roce de los pupitres y deformados a la altura de las rodillas por las genuflexiones sobre el pavimento de la capilla del convento. Su tez blanca tenía una palidez, una frialdad de colorido que delataba la vida en la sombra, la ausencia de toda emoción; sus ojos se abrían mal, como si despertaran de un largo sueño; no era ni alta ni pequeña, ni delgada ni gruesa; con un talle indeciso que necesitaba definirse y formarse; se le decía ya que era muy bonita y yo lo repetía de buena voluntad sin fijarme y sin creerlo.
En cuanto a Oliverio—a quien sólo le he presentado en los escaños del aula,—imagine usted un mozo amable, un poco raro, muy ignorante en materia de lecturas, muy precoz en todas las cosas de la vida, de aire desenvuelto en sus actitudes y en sus palabras, no sabiendo nada del mundo y adivinándolo todo, copiando sus formas y adoptando ya sus prejuicios; figúrese usted algo inusitado, un afán singular, jamás risible, de anticiparse a su edad y ser todo un hombre improvisado a los diez y seis años escasos; algo naciente y maduro, artificial y seductor, y comprenderá cómo mi tía pudo encantarse de mi amigo, hasta el punto de disimularle ciertos defectos de escolar, atendiendo que eran el único resto de niñez que aún conservaba.
Además, Oliverio procedía de París, y en ese hecho se apoyaba la gran superioridad con que a los otros vencía, y que, si no para mi tía, para nosotros las resumía todas.
Por mucho que retroceda a través de esos recuerdos tan insignificantes en su origen, tan tumultuosos más adelante, cuyo curso remonto no sin cierta dificultad, encuentro siempre en sus acostumbrados sitios, alrededor de la mesa de tapete verde, a la luz de las lámparas, aquellos tres rostros juveniles sonrientes entonces, sin la más leve sombra de una preocupación real, y que tanto y de tan diversas maneras debían entristecer algún día, pasiones y pesadumbres; la pequeña Julia con salvajismos de niño mimado; Magdalena todavía colegiala a medias; Oliverio conversador, distraído, elegante sin pretenderlo, atildado, vestido con gusto en una época y en un medio en donde los muchachos eran ataviados lo peor posible, manejando las cartas con viveza, rápidamente, con el aplomo de un hombre que ha de jugar mucho, sabiendo lo que hace, y de pronto—diez veces en dos horas—tirando los naipes bostezando, diciendo: «me aburro» y yendo a ocultarse en un rincón cualquiera. Se le llamaba y no se movía. «¿En qué piensas, Oliverio?», le preguntábamos; no contestaba a nadie y continuaba mirando sin decir palabra con aquella movilidad que constituía uno de sus atractivos, y aquella mirada extraña que flotaba en la semioscuridad del salón como una chispa imposible de fijar. De costumbres muy irregulares, ya discreto como si tuviese que ocultar grandes misterios, inexacto en nuestras reuniones, activo, callejero, era imposible hallarle seguramente en su casa a ninguna hora; aquel pájaro enjaulado a su pesar estaba en todas partes y en ninguna, había encontrado el medio de crear lo imprevisto en la vida de provincia y revoloteaba como si estuviera al aire libre dentro de su prisión. Considerábase desterrado; y como si hubiese abandonado la Roma de Augusto para dar en Tracia, se había aprendido de memoria algunos trozos en latín decadente y con eso se consolaba—según decía—de habitar entre los pastores.
Con semejante compañero estaba yo muy solo. Me faltaba aire, me ahogaba en mi habitación estrecha, sin horizonte, sin alegría, sin más vistas que la alta barrera de muros grises, almenados, bajo los cuales apenas se veía volar, por rara casualidad, alguna gaviota. Era invierno, llovía o nevaba por espacio de semanas enteras, y cuando un rápido deshielo liquidaba la nieve, parecía aún más negra la ciudad después del breve deslumbramiento que la había envuelto un instante. Pasada la dura estación, una mañana abríanse las ventanas, renacían los ruidos, oíanse voces de llamada de una a otra casa; pájaros enjaulados que eran expuestos al aire libre hacían oír sus trinos; brillaba el sol, miraba desde arriba por el estrecho embudo que formaba nuestro jardincillo; los brotes de las hojas nuevas salpicaban las ramas de las plantas color de hollín. Un pavo real, que no se había dejado ver en todo el invierno, escalaba lentamente el caballete de un tejado, sobre todo a la tarde, como si prefiriese para sus paseos la tibieza moderada de un sol bajo; abría sobre el fondo azul del cielo la enorme cola y lanzaba penetrante grito, enronquecido como todos los ruidos que se oyen en las ciudades. Así advertía que cambiaba la estación. El deseo de escapar no alcanzaba muy lejos. También yo había leído en los Tristes dísticos que recitaba en voz baja, pensando en Villanueva, la única tierra que yo conocía y que me había dejado añoranzas que escocían.
Estaba atormentado, agitado, más aún, desmoralizado hasta en las horas de pleno trabajo, porque ya no lo contaba para nada en mi vida. Había adquirido varias manías, entre otras, la de las categorías y la de las fechas. Consistía la primera en hacer cierta especie de selección de mis días—todos semejantes al parecer y sin ningún incidente notable que pudiera hacerlos mejores ni peores,—y clasificarlos, según su mérito. Ahora bien, el único mérito de aquellos días de puro fastidio era el grado de más o de menos en los movimientos de vida que sentía en mí. Toda circunstancia en que me reconocía con más amplitud de fuerzas, más sensibilidad, mayor memoria en que mi conciencia, por decir así, tenía mejor timbre y resonaba más, todo momento de concentración más intensa o de expansión más tierna era un día para no ser olvidado nunca. De ahí la otra manía de las fechas, los números, los símbolos, los jeroglíficos, de la cual tiene usted la prueba aquí igual que en cualquiera otra parte en que he considerado necesario imprimir la huella de un momento de plenitud o de exaltación. El resto de mi vida, el que se disipaba en tibiezas, en sequedades, lo comparaba a esos bajos fondos que se descubren en el mar a cada baja marea y que son como la muerte del movimiento.
Tal alternativa asemejaba mucho a la luz y al eclipse de los faros giratorios; esperaba yo siempre un despertamiento de mi ser, como navegante extraviado que aguardara la aparición de la señal sobre la costa.
Lo referido en pocas palabras es claro que corresponde sólo a un breve resumen de muy largos, muy oscuros y muy diversos sufrimientos. El día que hallé en los libros—que en aquel entonces no conocía—el poema o la explicación dramática de esos fenómenos tan espontáneos, no tuve más que un sentimiento: el de parodiar, quizás repitiéndolo, lo mismo que hombres de gran talento habían experimentado antes que yo. Su ejemplo nada me enseñó: sus conclusiones, cuando a ellas llegué, no me corrigieren. Si puede calificarse de mal la facultad cruel de presenciar la propia existencia como si ella constituyera un espectáculo parecido por otro, aquel mal estaba hecho y entré en la vida sin odiarla, aunque mucho me ha hecho padecer, con un enemigo inseparable, muy íntimo y positivamente mortal, que era yo mismo.
Todo un año transcurrió de aquella manera. Desde el fondo de la ciudad vi el otoño que amarilleaba los árboles y reverdecía los prados, y el día de la reapertura del colegio, llevé a él un ser agitado, infeliz, una especie de alma plegada en dos, como un faquir entristecido que se reconoce.
Aquella perpetua crítica ejercida sobre mí mismo, aquel mirar implacable, tan pronto amigo como enemigo, siempre molesto como un testigo y desconfiado como un juez, aquel estado de permanente indiscreción respecto a los actos más inocentes de una edad en la que se reflexiona poco, todo aquello me sumió en una serie de angustias, de dudas, de estupores o excitaciones que me conducía directamente a una crisis.
Esa crisis se operó hacia la primavera, en el momento mismo de cumplir los diez y siete años.
Un día—a fines de abril, y debía ser jueves, porque tuvimos asueto los colegiales—salí muy temprano de la ciudad, a pasear al azar por los grandes caminos. Aun no tenían hojas los olmos, pero ya estaban cubiertos de brotes; los prados asemejaban un vasto jardín cubierto de margaritas; las setas de espino estaban en flor; el sol vivo y cálido hacía cantar a las alondras y parecía atraerlas hacia el cielo, de tal modo subían en línea recta y volaban alto. Había por doquier insectos recién nacidos que el viento balanceaba como átomos de luz a la punta de las altas hierbas, y muchas parejas de pajarillos cruzaban rápidamente en dirección a los prados, a los campos de trigo, a las espesuras, en demanda de sus nidos. De cuando en cuando veíase pasar algún anciano o algún enfermo que paseaban, a quienes la primavera rejuvenecía o devolvía la salud, respectivamente; y en los puntos más abiertos al viento, grupos de niños soltaban cometas con largas colas temblorosas y las contemplaban casi perdidos de vista, fijos sobre el azul del cielo semejantes a blancos blasones salpicados de puntos de colores vivos.
Caminaba yo rápidamente penetrado y como estimulado por aquel baño de luz, por aquellos aromas de vegetación naciente, por aquella vivaz corriente de pubertad primaveral que impregnaba la atmósfera. Lo que yo experimentaba era a la vez muy dulce y muy ardiente. Me sentía emocionado hasta las lágrimas, pero sin languidez ni empalagosa ternura. Me dominaba tan activa necesidad de andar, de ir lejos, de quebrantarme de puro cansancio, que no me permitía tomarme un minuto de reposo. En cuanto veía a cualquiera que pudiese conocerme cambiaba de rumbo, y me lanzaba a través de los campos de trigo por cualquiera de las estrechas sendas que los cruzan, marchando a paso de carga hasta que llegaba a donde no veía a nadie. Yo no sé qué sentimiento salvaje, más imperioso que nunca, me incitaba a perderme en el seno mismo de aquella extensa campiña en plena explosión de savia. Recuerdo que allá lejos divisé a los seminaristas desfilando dos a dos a lo largo de las setas floridas, conducidos por viejos sacerdotes que al tiempo que caminaban leían sus breviarios. Había entre ellos altos adolescentes a quienes la estrecha sotana que les ceñía el cuerpo les prestaba cierto aspecto raro, parecía adelgazarlos; al pasar arrancaban flores de los espinos y se marchaban con aquellas flores rotas en la mano. No es que busco contrastes imaginarios, recuerdo la sensación que hizo nacer en mi ánimo, en semejante circunstancia, en semejante hora, en semejante lugar, la vista de aquellos jóvenes, vestidos de luto y ya en todo semejantes a viudos. De tiempo en tiempo, volvía el rostro a la ciudad, ya sólo se distinguía sobre el lejano límite de las praderas, la línea un poco oscura de sus bulevares y las extremidades de sus campanarios. Me pregunté entonces cómo había hecho yo para permanecer en ella tan largo tiempo y cómo había sido posible que allí me consumiera sin morir; luego oí el toque de vísperas, y el tañido de las campanas, acompañado de mil recuerdos, me entristeció como llamado que era a compromisos severos. Pensé que era necesario volver antes de la noche, encerrarme de nuevo, y emprendí con más ahinco todavía el camino del río.
Regresé; no estaba rendido, sino muy al contrario, más excitado por aquel vagabundear durante varias horas, al aire libre, a través de los caminos, respirando un ambiente tibio bajo la acción áspera y mordiente del sol de abril. Experimentaba una especie de embriaguez, iba saturado de emociones extraordinarias, que francamente se manifestaban en mi rostro, en el aspecto de toda mi persona.
—¿Qué tienes, mi hijo querido?—dijo mi tía al verme.
—He caminado muy de prisa—le contesté con cierto desvío.
Me examinó de nuevo, y con un ademán de madre inquieta me atrajo bajo el fuego de sus ojos claros y profundos. Me turbé horriblemente; no pude soportar ni la dulzura de aquella mirada ni la penetración de su ternura; no sé qué confusión se apoderó de mí ante la vaga interrogación insoportable que ella expresaba.
—Déjeme, se lo ruego, querida tía—le dije.
Y subí precipitadamente a mi habitación. La encontré iluminada por los oblicuos rayos del sol poniente y quedé como deslumbrado por el resplandor de aquella luz caliente y rojiza que la invadía como una oleada de vida. Sin embargo, me sentí más tranquilo viéndome solo y me asomé a la ventana esperando la hora saludable en que aquel torrente de claridad iba a extinguirse. Poco a poco fueron enrojeciéndose las paredes de los altos campanarios, los ruidos se hicieron más perceptibles a través del aire algo más húmedo, anchas franjas de fuego se formaron sobre el ocaso hacia el lado en donde se alzaban por encima de las casas los mástiles de los barcos amarrados a la orilla del río.
Así permanecí hasta la noche, preguntándome lo que experimentaba; y no sabiendo qué contestar, oyendo, viendo, sintiendo, ahogado por las pulsaciones de una vitalidad extraordinaria, más emocionante, más fuerte, más activa, más incomprensible que nunca. Deseaba que alguien estuviese allí; mas ¿por qué? No hubiera sabido explicarlo. Y ¿quién? Lo sabía menos aún. Si hubiera tenido que escoger un confidente entre todos los seres que entonces me eran más queridos, me habría sido imposible nombrar a ninguno.
Sólo cuando faltaban algunos minutos para que se extinguiera el último resplandor del día volví a salir. Me deslicé por las calles que sabía eran menos frecuentadas hasta los lugares del bulevar en que la hierba brotaba en plena soledad. Crucé la plaza en donde resonaban los primeros sones de la retreta militar. Luego el ruido de las cornetas se alejó y yo seguí la marcha desde lejos, por las calles más sinuosas, guiándome por el eco de ellas más claro o más confuso según la anchura del espacio en que se desplegaba el sonido a través del aire, en completa quietud aquella noche. Solo, completamente solo, en el crepúsculo azul que descendía del cielo sobre los olmos cuajados de ligero follaje, a la luz de las primeras estrellas que se filtraba a través de las ramas de los árboles como chispas sembradas sobre el encaje de las hojas, caminaba por la ancha avenida escuchando aquella música tan bien acompasada y dejándome guiar por sus cadencias. Iba marcando el compás, mentalmente la tarareaba cuando dejé de oírla; me quedó en el alma como un movimiento que se continúa, y vino a ser una especie de ritmo y una melodía sobre la cual involuntariamente adapté una letra. No conservo el recuerdo de las palabras, ni del asunto, ni del sentido de las frases; tan sólo sé que aquella singular exhalación salió de mí primero como simple ritmo, después con palabras rimadas, y que aquella medida interior se tradujo de repente no solamente por la simetría de las sílabas sino por la repetición doble o múltiple de algunas de ellas, sordas o sonoras, correspondiéndose y haciendo las unas eco a las otras. No me atrevería a decirle a usted que aquello fuese una composición poética, pero lo cierto es que la combinación sonora de los vocablos se parecía mucho a los versos.
En el mismo momento en que llegaba yo a ese punto de mis reflexiones, apareció delante de mí, en la misma avenida que yo recorría, nuestro amigo de siempre, el señor D'Orsel, acompañado de sus dos hijas. Tan cerca estaban que no podía evitar el encuentro, y la misma preocupación que me dominaba me lo hubiera impedido. Me encontraba, pues, cara a cara con la tranquila mirada y el pálido rostro de Magdalena.
—¿Cómo por aquí?—me dijo.
Aun me parece oír su voz neta, aérea, con cierto acento del Mediodía que me hizo estremecer. Tomé maquinalmente la mano que me tendía, una mano pequeña, fina y fresca, cuya frialdad me dio la noción de que la mía abrasaba. Estábamos tan cerca que distinguí con toda exactitud sus facciones y me espantó la idea de que a su vez debía verme como yo a ella.
—¿Le hemos causado miedo?—añadió.
En el cambio de tono de su voz conocí que mi horrible turbación era apreciable, y como por nada del mundo habría aceptado permanecer un solo segundo más en aquella situación sin salida, balbucí algo tan fuera de razón, que me acobardé, perdí la cabeza y, atolondrado, neciamente me di a la fuga.
Aquella noche deserté del salón de mi tía y me encerré en mi cuarto de miedo de ser sorprendido. Allí, sin reflexionar nada, sin pretenderlo tampoco, absolutamente como hombre fascinado por alguna empresa que tanto le asusta como le seduce, de una tirada, sin releer, casi sin vacilar, escribí una porción de cosas inesperadas que parecían caer del cielo.
Fue a la manera de un exceso de carga que salió de mi corazón, de cuyo peso se sentía aliviado a medida que de ella se iba desembarazando.
Aquel trabajo febril me ocupó hasta hora muy avanzada de la noche. Por fin pareciome que había terminado una tarea ineludible; todas las fibras irritadas se relajaron, y ya al amanecer, cuando despertaban los pajarillos, me dormí presa de la más deliciosa languidez.
Al otro día Oliverio me habló de mi encuentro con sus primas, de mi turbación, de mi huida.
—Haces misterio—me dijo,—y te equivocas. Si yo tuviese algún secreto lo compartiría contigo.
Dudé un momento si le diría o no la verdad. Era lo más sencillo y positivamente habría valido más que ocultarla; pero a mi declaración se oponían mil obstáculos reales o imaginarios que me la presentaban como cosa imposible. ¿En qué términos iba yo a darle a entender lo que sentía desde tiempo atrás sin que nadie lo hubiera sospechado? ¿Cómo hablarle, a sangre fría, de aquellos extraños pudores que ofuscaban la luz del día, que no soportaban examen mío ni ajeno, y que semejantes a una herida fresca y demasiado sensible exigían no ser tocados ni siquiera con la mirada? ¿Cómo referirle aquella crisis de sensibilidad inexplicable y aquella especie de encantamiento por la noche cuyo testimonio escrito hallé por la mañana?
Repliqué con una mentira: desde varios días antes me sentía enfermo, el calor de la víspera me había causado una especie de vértigo y rogaba a Magdalena que me excusara la triste figura que hice al encontrarla.
—¿Magdalena?...—continuó Oliverio.—Pero nosotros no tenemos cuentas que arreglar con Magdalena... Hay cosas que no le incumben...
Al decir eso sonreía de un modo singular y me dirigió una mirada de las más penetrantes y más vivas. Por mucho que se esforzara para leer lo que había en mi alma, estaba bien seguro de que nada descubriría; pero comprendiendo que algo buscaba, y aunque no acababa de adivinar cuáles podían ser los sentimientos, muy presumibles, que Oliverio me suponía, viéndome objeto de tal investigación reflexioné y surgió en mí una sospecha que me llenó de turbación.
Era tan perfectamente cándido e ignorante, que el primer despertar de ciertos impulsos en medio de mis ingenuidades me fue señalado por una inquieta mirada de mi tía y una equívoca y curiosa sonrisa de Oliverio. Pensé que era vigilado y me vino el deseo de averiguar la causa de aquella vigilancia. Fue una falsa sospecha que por primera vez en la vida me hizo ruborizar. No sé qué indefinible instinto hinchó mi corazón con una emoción absolutamente nueva. De pronto, un extraño resplandor iluminó ese verbo infantil, el primero que todos hemos conjugado en francés o en latín estudiando la gramática. Y dos días después de aquella advertencia hecha por una madre prudente y por un camarada emancipado, no estaba lejos de admitir—tanto estaba llena mi mente de escrúpulos, de curiosidades y de inquietudes,—que mi tía y Oliverio tenían razón sospechando que estaba yo enamorado; pero, ¿de quién?...
El domingo próximo por la noche nos reunimos todos como de ordinario en el salón de mi tía. Cuando llegó Magdalena experimenté cierta turbación; no la había vuelto a ver desde el jueves último por la tarde. Era indudable que esperaba ella una explicación; pero me sentía incapaz de dársela y callé. Estaba espantosamente confuso y distraído. Oliverio—que no creía que existiera ninguna razón para ser caritativo conmigo—me acribillaba con sus epigramas. Era inofensivo lo que decía; pero, desde muchos días antes, era tan extraordinaria la irritabilidad de mis nervios que cualquier cosa me hería y me causaba inmotivado sufrimiento. Estaba sentado junto a Magdalena por razón de una costumbre adquirida sin que la voluntad de ninguno de los dos hubiese dado margen a ella por ningún concepto. De pronto experimenté el deseo de cambiar de sitio. ¿Por qué? No hubiera sido capaz de decirlo. Me parecía, tan sólo, que la luz de las lámparas me incomodaba y que en otro lugar me encontraría mejor. Cuando Magdalena levantó los ojos que tenía bajos mirando el juego y me vio sentado al otro lado de la mesa, precisamente en frente de ella, dijo con cierto aire de sorpresa: «¿Y bien...?» Pero nuestras miradas se encontraron y algo extraordinario debió advertir en la mía que la turbó levemente y le impidió terminar la frase.
Cerca de año y medio hacía ya que vivía cerca de ella y por primera vez aquella noche la miré como se mira cuando se desea ver. Magdalena era encantadora, mucho más encantadora que no se decía, muy diferente de como yo la había considerado hasta aquel momento. Además tenía diez y ocho años. Aquella apreciación repentina, lejos de iluminar mi espíritu poco a poco, en medio segundo me enseñó todo lo que yo ignoraba de ella y de mí mismo. Fue como una revelación definitiva que completó las de los días precedentes, reuniéndolas en un montón de evidencias y creo que explicándolas todas.
Algunas semanas después, el señor D'Orsel se trasladó a un establecimiento de baños termales pretextando motivo de salud y de recreo, pero en realidad por razones particulares de las cuales me enteré más tarde. Magdalena y Julia le acompañaron.
Aquella separación—de la que cualquier otro se hubiera lamentado como de un desgarramiento—me libertó de un gran apuro. Ya no me era posible vivir cerca de Magdalena siempre cohibido por la invencible timidez que su presencia me causaba. Huía de ella. El hecho de mirarla cara a cara constituía para mí un verdadero desplante de audacia. Viéndola tan tranquila, cuando yo estaba tan turbado, encontrándola tan perfectamente bella, cuando tantos motivos tenía yo para reconocerme desagradable con mi traje de colegial y mi aspecto de campesino desgalichado, invadía todo mi ser un sentimiento de inferioridad humillante que me llenaba de desconfianzas, transformando la más sencilla familiaridad en sumisión sin dulzura, en ruin servidumbre con asomos de esclavitud. En una palabra, Magdalena me daba miedo, me dominaba antes de seducirme: el corazón tiene las mismas ingenuidades que la fe: todos los cultos apasionados empiezan así.
El día que siguió al de la partida de Magdalena me apresuré a ir a la calle de los Carmelitas. Oliverio ocupaba un cuarto, pequeño, perdido en un alto pabellón del hotel. Ordinariamente iba yo a buscarle a la hora de entrar al colegio, le llamaba desde el jardín para que bajase. Me acordé que a aquella hora, casi todas las mañanas me respondía otra voz, que Magdalena se asomaba a la ventana y me saludaba; pensé en la emoción que me causaba aquella entrevista cuotidiana, antes sin encanto ni peligros y que luego se había convertido en verdadero suplicio, y entré, atrevidamente, casi contento como si algo que en mí había de temeroso y vigilado, tomara sus vacaciones.
La casa estaba vacía. Los sirvientes iban y venían, como asombrados, también ellos, de no tener ya que reportarse. Habían abierto todas las ventanas y el sol de mayo jugueteaba libremente en las habitaciones, en las cuales cada cosa estaba en su sitio. No era el abandono, era la ausencia. Suspiré. Calculé lo que aquella ausencia debía durar. Dos meses. El plazo tan pronto me parecía muy corto como se me antojaba muy largo. Creo que hubiera deseado—tanto experimentaba la necesidad de pertenecerme—que aquel exiguo respiro nunca tuviera fin.
Volví el otro día y los siguientes y hallé el mismo reposo y la misma seguridad. Recorrí toda la casa, visité el jardín, senda por senda; Magdalena estaba por doquier. Me atreví hasta entretenerme libremente con su recuerdo. Miré la ventana de su cuarto y en ella vi su encantador semblante. Oí su voz en los paseos del parque y me puse a tararear para encontrar en aquel murmullo el eco de las canciones que le gustaba entonar al aire libre, que el viento hacía tan fluidas y que eran acompañadas por el susurro de las hojas. Volví a ver en el recuerdo mil cosas de ella que me eran ignoradas o que no me habían impresionado, ciertos gestos que sin ser nada resultaban encantadores, reconocí llena de gracia la costumbre que tenía de retorcerse la cabellera sobre la nuca y atarla por medio formando negro haz. Las más insignificantes particularidades de su traje o de sus ademanes, el aroma exótico de que se perfumaba y que me habría hecho reconocerla a ojos cerrados, hasta los colores que había adoptado últimamente, el azul que le estaba tan bien y que tanto hacía resaltar la nítida blancura de su tez. Todo aquello revivía en mi memoria con sorprendente lucidez; pero causándome una emoción muy diversa de la que me producía cuando ella estaba presente, algo así como una añoranza que me era grato acariciar, dulce recuerdo de cosas amables que ya no estaban allí. Poco a poco, sin gran calor, pero con perenne ternura, me saturé de aquellas reminiscencias, el solo atractivo casi vivo que de ella me quedaba, y aun no habían pasado quince días desde la partida de Magdalena cuando aquel recuerdo invasor no se apartaba de mi mente ni un instante.
Una tarde subí al cuarto de Oliverio y, como siempre, pasé por delante del de Magdalena. Muchas veces había hallado abierta de par en par la puerta sin que me viniese el deseo de entrar. Aquella tarde me detuve en seco, y después de muchas vacilaciones concordantes con escrúpulos tan nuevos como todos los otros sentimientos que me embargaban, cedí a una verdadera tentación y entré.
La habitación estaba casi a oscuras. Apenas se distinguían los muebles, antiguos, de maderas de color atezado y los dorados de las marqueterías brillaban débilmente. Telas de colores sobrios, blancas muselinas flotantes completaban un conjunto de tonos pálidos y dulces, impregnando de tranquilidad y recogimiento en la semioscuridad de un suave crepúsculo. El aire tibio llegaba del jardín saturado del aroma de las flores; pero predominaba un sutil perfume, más vivo que los otros, que más que ninguno me impresionaba al percibirlo, recuerdo inequívoco de Magdalena. Llegué hasta la ventana: a ella tenía costumbre de asomarse Magdalena. Me dejé caer sobre un silloncito en que ella solía sentarse y permanecí allí algunos minutos presa de la más viva ansiedad, retenido a mi pesar por el deseo de saborear impresiones cuya novedad me parecía exquisita. No miraba nada; por nada del mundo habría osado poner la mano sobre ninguno de los objetos que me rodeaban; inmóvil, atento sólo a penetrarme de aquella indiscreta emoción, sentía agitarse convulsivamente mi corazón, y tan precipitados eran sus movimientos, que instintivamente me apretaba el pecho con ambas manos para ahogar en lo posible los incómodos latidos.
De súbito resonó en el corredor el ruido seco de los pasos de Oliverio y apenas me quedó tiempo para deslizarme hasta la puerta antes de que llegase.
—Te esperaba—me dijo sencillamente para persuadirme de que no me había visto salir del cuarto de Magdalena o que nada que objetar tenía por el hecho.
Iba ataviado con mucha elegancia, la corbata anudada con abandono y el traje, de tela ligera, tan holgado como era su gusto usar la ropa, sobre todo en verano. Tenía un modo de andar tan desenvuelto, una manera tan libre de moverse, vestido de ropa flotante que en ciertos momentos, de todo en todo asemejaba un joven extranjero, inglés o americano. Constituía esto uno de los atractivos de su persona, y yo, que he tenido ocasión de apreciar lo mismo sus altas cualidades que sus debilidades, no podría decir que pusiera demasiadas pretensiones en el modo de vestir, aunque de él hiciera verdadero estudio. Creía él que la composición del indumento, la elección de los colores, las proporciones de un traje eran cosa muy digna de ser tenida en cuenta por un hombre de buen tono; pero, una vez adquirida aquella combinación, ya no pensaba más en ella, y habría sido hacerle gran injusticia, el suponer que de su atavío se preocupara más tiempo que el necesario para los ingeniosos cuidados que en él ponía.
—Vamos hasta los bulevares—me dijo tomándome por un brazo.—Deseo que me acompañes y ya es casi de noche.
Caminaba de prisa y me arrastraba como si estuviese apremiado por la hora. Tomó por el camino más corto, atravesó las alamedas desiertas y me llevó derecho al lugar en que se acostumbraba pasear durante el verano al caer la tarde. Había bastante gente, todo cuanto una pequeña ciudad como Ormessón podía reunir de mundano, rico y elegante. Oliverio siguió andando siempre de prisa, distraída la mirada, tan absorbido y excitado por secreta impaciencia que se olvidaba de que me tenía a su lado. De pronto retardó el paso, se apoyó más en mi brazo como si tratara de buscar un apoyo para dominarse y moderar cierta efervescencia que tendía a desbordarse. Me di cuenta de que había llegado al término de una pesquisa.
Dos mujeres se dirigían hacia nosotros siguiendo el borde de la avenida, misteriosamente abrigadas por la sombra de los olmos. Una de ellas era joven y notablemente bella; mi reciente experiencia me había formado el gusto respecto de aquellas definiciones delicadas y ya no me equivocaba. Me fijé en la manera de hollar con paso leve y corto el césped que crecía al pie de los árboles, como si caminara sobre la flexible pelusa de una alfombra. Nos miraba fijamente, con menos gracia que Magdalena, pero con una desenvoltura que jamás ella hubiera osado permitirse y todavía lejos, preparábase ya a contestar con una sonrisa especialísima al saludo de Oliverio. Este saludo fue cambiado lo más cerca posible, con mucha gracia y un poco de abandono; y luego que el rostro de la joven rubia, todavía sonriente, quedó oculto por las puntillas del sombrero, mi amigo volvió el suyo hacia mí, y con un acento de interrogación lleno de audacia me dijo:
—¿Conoces tú a la señora de X...?
Tratábase de una persona de quien se hablaba un poco en el mundo al cual acompañaba yo a mi tía algunas veces. Nada tenía de particular que Oliverio le hubiera sido presentado; y con toda ingenuidad se lo dije.
—Precisamente—añadió,—bailé una noche con ella el invierno pasado y desde...
Interrumpiose, y tras breve silencio continuó:
—Mi querido Domingo, ya sabes tú que no tengo padre ni madre; no soy más que el sobrino de mi tío, y de esa parte no espero más afecto que el que me es debido como tal pariente, es decir, muy poca porción del patrimonio de ternura que por derecho corresponde a mis dos primas. Tengo, pues, la necesidad de ser amado, en distinta forma que la de una amistad de colegio... No protestes; te estoy muy agradecido por la adhesión que me demuestras y que no dudo me conservarás, suceda lo que quiera. También me cumple decirte que te quiero mucho. Pero has de permitirme que considere un poco tibias las afecciones que me han tocado en suerte. Dos meses hace, una noche, en un baile, hablé poco más o menos del mismo modo sobre este mismo asunto con la persona a quien acabamos de encontrar. Al principio la divertí no dando a mis palabras más valor que el de lamentaciones de un estudiante a quien el colegio aburre; pero como tenía la firme voluntad de ser escuchado seriamente, puesto que en serio hablaba yo y como también estaba seguro de que sería creído si me empeñaba, le dije: «Señora, si le place dar a mis palabras el valor de una súplica, sea; si no ellas serán expresión de una pena de la cual no volverá a oír hablar.» Me dio dos golpecitos con el abanico con objeto de interrumpirme, sin duda; pero nada más tenía que decirle, y para no desmentirme abandoné el baile en seguida. Desde entonces mantengo mi palabra y no he añadido ni una frase que pudiera hacerle suponer que abrigo la más leve esperanza ni la duda más pequeña. No me oirá nunca ni lamentarme ni suplicar. Siento que en semejante caso tendré mucha paciencia y esperaré.
Mientras así me hablaba parecía Oliverio muy tranquilo. Un poco más de brusquedad en su gesto y un acento más vibrante en la voz eran los únicos síntomas perceptibles que delataban un estremecimiento interno, si realmente se agitaba su corazón, que mucho lo dudo. Cuanto a mí, le escuchaba con real y profunda angustia. Aquel lenguaje me resultaba tan nuevo, era tal la naturaleza de sus confidencias, que desde luego experimenté una gran confusión, como al contacto de una idea completamente incomprensible.
—¡Y bien!—le dije, porque no hallé en mi mente más que esa exclamación de ingenuo.
—Pues nada más. Es todo lo que tenía que comunicarte, Domingo. Cuando a tu vez me pidas que te escuche, sabré hacerlo.
Le contesté más lacónicamente aún, le estreché tiernamente la mano y nos separarnos.
Me sucedió con estas confidencias de Oliverio igual que con todas las lecciones demasiado bruscas o fuertes por exceso; aquella iniciación embriagadora me llenó de confusiones y hube menester de largas y penosas meditaciones para seleccionar las verdades útiles o inútiles que contenían declaraciones tan graves. En el estado de ánimo en que me encontraba, es decir, atreviéndome apenas a aquilatar sin emoción la más inocente y la más usual de las palabras del lenguaje del corazón, mis previsiones más atrevidas jamás habrían llegado por sí solas a sobrepasar la idea de un sentimiento mudo y desinteresado. Partir de tan poco para llegar a las ardientes hipótesis en que me lanzaban las temeridades de Oliverio; pasar del silencio absoluto a la manera aquella, tan libre, de expresarse respecto de la mujer; seguirle, en fin, hasta el objeto marcado para su espera eran evoluciones capaces de hacerme envejecer en pocas horas. Llevé a cabo aquella gigantesca zancada, pero a trueque de temores y de deslumbramientos que no son para descritos; y lo que me asombró más, luego que hube alcanzado el punto de lucidez necesario para comprender a fondo las lecciones de Oliverio fue el resultado de la comparación del valoramiento que ponían en mi mente, con la frialdad del calculismo de aquel que se decía enamorado.
Pocos días después me mostró una carta sin firma.
—¿Os escribís?—le pregunté.
—Esta carta—me dijo—es la única que de ella he recibido y no he contestado.
La carta estaba concebida, poco más o menos, en los siguientes términos:
«Es usted un niño que pretende obrar como un hombre y yerra usted doblemente al envejecerse. Haga lo que quiera, los hombres serán siempre mejores o peores que usted. Creo que es digno de lástima porque está solo, y le estimo bastante para admitir que debe usted sufrir privado de una amistad vigilante y tierna; pero procedería usted mejor hablando con el corazón en la mano, que no confiándose un día, de súbito, a alguien que le aprecia, y callar después. No alcanzo el bien que le pude hacer escuchando sus confidencias ni el fin que persigue no renovándolas. Razona usted demasiado para una edad en que la ingenuidad es a la vez principal atractivo y única excusa, y si tuviera usted tanto abandono como sangre fría sería más interesante y sobre todo más feliz.»
No obstante algunos raros arranques de franqueza a los cuales cedía por capricho, no entendía yo más que a medias las confidencias de Oliverio. Aunque tenía la misma edad que yo, sobre poco más o menos, y era sin duda inferior a mí en muchas cosas, me consideraba demasiado joven, según decía, para apreciar las cuestiones de conducta que se agitaban en su alma. A duras penas podía yo aceptar la primera palabra del propósito que pretendía mantener hasta alcanzar la plena satisfacción del amor propio o de su placer. Le veía siempre tan tranquilo, tan sereno, tan dispuesto a todo, con su fisonomía amable, de rasgos un poco fríos, la mirada impertinente para todos los que no eran sus amigos, y aquella sonrisa rápida y seductora de la cual sabía hacer oportunamente tan pronto una caricia como un arma ofensiva. No estaba triste ni siquiera preocupado ni aun en los momentos en que, según confesión propia, su imperturbable confianza había sufrido un poco. El despecho no se manifestaba en él más que por una especie de irritabilidad más aguda, y no hacía más, por decir así, que añadir un resorte de temple más seco a su audacia.
—Si te parece que voy a sufrir, te equivocas—me decía algún tiempo después en uno de esos momentos de breve vacilación en los cuales parecía complacerse en dar a sus palabras una expresión de hostilidad malvada.—Si un día llega a amarme, más tarde o más temprano, esto de ahora no es nada. Si no...
—¿Si no?...—repetí yo.
No contestó; como si hubiera querido cortar algo hendiendo el aire hizo girar silbando alrededor de su cabeza un fino junco que llevaba en la mano. Luego, continuó fustigando en el vacío con vehemencia extrema y añadió:
—¡Si pudiera leer en sus ojos un sí o un no!... Jamás he visto otros ni más atormentadores ni más bellos, excepto los de mis dos primas que no me dicen nada.
Otros días, cualquier incidente halagüeño le volvía a su ser. Se tornaba sensible, notábase que estaba agitado y se mostraba ligeramente entusiasta, con mucha más naturalidad. Ponía cierta dulzura en sus gestos y en sus palabras y, aunque reservado como siempre, mucho me daba a entender respecto de sus esperanzas.
—¿Estás bien seguro de que la amas?—le pregunté por fin, tanto me parecía esa condición primordial aunque dudosa para que se mostrara exigente.
Oliverio me miró fijamente y como si mi pregunta le pareciese el colmo de la imbecilidad o de la locura, soltó una carcajada tan insolente que me quitó las ganas de continuar.
La ausencia de Magdalena duró el tiempo convenido. Algunos días antes de su regreso, pensando en ella—y eso me sucedía cada minuto,—recapitulé los cambios que se habían operado en mi ánimo y me quedé estupefacto. El corazón lleno de secretos, el espíritu conmovido por atrevidos impulsos, el ánimo cargado de experiencia antes de haber conocido nada, me reconocí absolutamente diverso de como era cuando de mí se había separado ella. Me persuadí de que aquello me serviría para aminorar otro tanto la curiosa sumisión a que había estado sujeto, y aquel leve tinte de corrupción difundido en todos mis sentimientos perfectamente cándidos antes, me prestó un algo semejante a la desvergüenza, mejor dicho, la suficiente bravura para correr al encuentro de Magdalena sin temblar demasiado.
Llegó ella a fines de julio. Desde muy lejos percibí el ruido de los cascabeles de los caballos, y vi acercarse encuadrada en la verde cortina que formaban los setos vivos, la silla de posta, blanca de polvo, que cruzó el jardín y se detuvo delante del portal. Lo primero que impresionó mis ojos fue el velo azul de Magdalena que flotaba detrás de la portezuela del carruaje. Bajó ligera y se abrazó a Oliverio. Al contacto de sus pequeñas manos que estrechaban las mías con fraternal cordialidad la realidad de mis ensueños renació; luego, apoyándose en el brazo de Oliverio y en el mío con la familiaridad propia de una hermana, con igual presión sobre el uno que sobre el otro y derramando sobre ambos, como un verdadero rayo de sol la límpida luz de su mirada directa y franca, como quien siente un poco de cansancio subió las escaleras del salón.
La velada estuvo saturada de efusión. ¡Tenía Magdalena tantas cosas que referirnos! Había contemplado hermosos paisajes, había admirado toda clase de novedades, de costumbres, de ideas, de trajes. Hablaba revelando el desorden en la memoria abarrotada de recuerdos tumultuosos con la volubilidad de un alma impaciente por referir en algunos minutos una multitud de adquisiciones hechas en dos meses. De cuando en cuando se interrumpía, para tomar aliento, como si todavía hubiese de subir y bajar muchos escalones de la montaña por donde su relación nos conducía. Se pasaba la mano por la frente, por los ojos, mesaba hacia atrás de las sienes los rizos de la espesa cabellera un poco erizada por el polvo del viaje. Hubiérase dicho que aquellas actitudes semejantes a las de una persona que marcha y tiene calor, refrescaban su memoria. Buscaba un nombre, una fecha, perdía y recobraba sin cesar el hilo enredado de un itinerario y se reía a carcajadas cuando la confusión de su relato era tan grande que se veía obligada a pedir ayuda a la clara y firme memoria de Julia. Exhalaba vida, el goce de enseñar, las curiosidades satisfechas. A pesar de estar rendida por el largo viaje en coche, conservaba todavía la costumbre del repetido cambio rápido de lugar que la hacía levantarse a cada momento, accionar, mudar de asiento, lanzar una ojeada de bienvenida tan pronto al jardín como a los muebles, reconociéndolo todo y acariciándolo. Luego fijaba atentamente los ojos en Oliverio y en mí como para estar bien segura de reconocernos y constatar mejor su regreso y su presencia entre nosotros; pero sea que nos encontrara un poco cambiados al uno y al otro, sea que dos meses de separación y la vista de tantas cosas nuevas la hubiesen deshabituado de las nuestras notaba yo en su fisonomía cierta expresión de vaga sorpresa.
—Y bien—le dijo Oliverio,—¿nos reconoces?
—No del todo—replicó ella ingenuamente.—Cuando estaba lejos de vosotros os veía de otra manera.
Yo estaba como clavado en mi asiento. La miraba, la escuchaba y por mucho que ella notara en nosotros un cambio, el que yo advertía en ella era aún más efectivo y sin duda más completo, ya que no más profundo.
Estaba más morena. Su tez, reanimada por suave tono rosado, traía de las caminatas al aire libre como un reflejo de luz y de calor que lo doraba. Tenía la mirada más rápida y la cara un poco más delgada, las pupilas como manchadas por el esfuerzo de una vida muy activa y la costumbre de abarcar dilatados horizontes. Su decir siempre acariciador y notado por el uso de expresiones tiernas había adquirido yo no sé qué nueva plenitud que le prestaba acentos más enérgicos. Andaba con más soltura, su pie mismo se había achicado ejercitándose en largas excursiones por difíciles senderos. Toda su persona parecía haber disminuido el volumen tomando aspecto más firme y más preciso; y el vestido de viaje, que sabía llevarlo maravillosamente, completaba la fina y robusta metamorfosis.
Era la misma Magdalena, embellecida, transformada por la independencia, por el placer, por los mil accidentes de una existencia imprevista, por el ejercicio de todas las fuerzas, por el contacto con elementos más activos, por el espectáculo de una naturaleza grandiosa. Era la misma juventud de una criatura selecta, con algo más nervioso, más elegante, más definido, que señalaba un progreso en la belleza y un paso decidido en la vida.
No recuerdo bien si entonces me di exacta cuenta de todo lo que ahora digo; pero lo que sé de cierto es que adiviné la superioridad más y más determinada de ella sobre mí porque en aquel momento medí con absoluta certeza y con una emoción que nunca había experimentado, la enorme distancia que separa a una joven que frisa en los diez y ocho años, de un estudiante que apenas cuenta diez y siete.
Además un indicio más positivo todavía debiera haberme abierto los ojos aquella misma noche.
Entre los bultos del equipaje había un admirable rododendro, arrancado de raíz en torno de las cuales una mano previsora había rodeado puñados de helecho y de plantas alpinas, todavía chorreando el agua de las montañas. Aquella planta, traída de tan lejos y por la cual demostraba especial interés el padre de Magdalena, decía ella que le había sido enviada en recuerdo de una expedición al pico de *** por un compañero de viaje a quien se atribuía vagamente mucha amabilidad, mucha cultura y previsión y muchas consideraciones respecto al señor D'Orsel.
Cuando Julia deshacía las envolturas se deslizó una tarjeta que Oliverio vio caer y de la cual se apoderó rápidamente; después de darle dos o tres vueltas como si tratara de apreciar los detalles fisonómicos, por decir así, de aquella blanca cartulina, leyó en voz alta: El conde Alfredo de Nièvres.
Nadie se dio por entendido de aquel nombre que resonó secamente en medio de un silencio absoluto y resuelto. Magdalena aparentó no haber oído; Julia ni siquiera pestañeó; Oliverio calló; el señor D'Orsel tomó la tarjeta y la desgarró sin decir palabra. En cuanto a mí, el más interesado en precisar los más insignificantes detalles de aquel viaje, ¿qué le diré a usted? Tenía necesidad de sentirme dichoso, y en eso se cifra el enigma de muchas cegueras menos explicables aún que la mía.
Entre Magdalena casi mujer y el adolescente apenas emancipado que voy retratando, entre sus brillantes años y los míos, había mil obstáculos conocidos o desconocidos, patentes u ocultos, nacidos o por nacer. Sin embargo, yo me obstinaba en no ver ninguno. Había echado mucho de menos a Magdalena, la había deseado, esperado, y ya usted habrá adivinado que después de su partida había cien veces maldecido el censurable espíritu de rebelión que me revolvía contra la más envidiable, la más dulce, la menos calculada de las servidumbres. Volvía al fin tan afectuosa que me encantaba, seductora hasta el punto de maravillarme; la poesía; y como les sucede a quienes un exceso de luz les perturba la vista, nada advertía yo más allá del confuso deslumbramiento que me enceguecía.
Gracias a la ausencia de razonamiento, mejor dicho, a mi ceguera, me sumergí en los meses siguientes como si hubiera entrado en lo infinito. Figúrese usted una primavera, rápida y muy calurosa, llena de rientes amores, de impulsos generosos, de imprevisiones, de alegrías perfectas. Tan enérgica fue mi expansión como cobarde había sido el replegamiento sobre mí mismo antes de aquella súbita floración que me sorprendía en el embotamiento propio de la verdadera infancia. No preguntaba si me era permitido ofrecerme, me daba sin reservas con efusiones en las cuales ponía cuanto en mí había de sinceridad inteligente, lo mejor de mi ser moral, sobre todo lo más inflamable. No me considero capaz de pintar con exactitud aquel breve momento de desinterés total, que bien puede servir de excusa a muchos accesos de egoísmo, en que luego caí, y durante el cual mi existencia purísima, saturada de buenas intenciones, ardió por entero a modo de ofrenda y llameó a los pies de Magdalena como fuego sagrado ante un altar.
Recobramos las antiguas costumbres. Era el mismo cuadro de antes embellecido por el prodigioso brillo de una nueva vida. Causábame asombro encontrarlo todo tan incomparable y que una sola influencia hubiera tenido el poder de cambiar el aspecto de las cosas hasta el extremo de rejuvenecer tantas decrepitudes y reemplazar aspectos tan morosos por semejantes alegrías. Las noches eran cortas, las tardes calurosas. Ya no nos reuníamos en el salón; se velaba bajo los árboles del jardín del señor D'Orsel o en pleno campo sobre los linderos de los prados húmedos. Muchas veces daba yo el brazo a Magdalena durante las lentas caminatas realizadas en grupo. Las personas mayores nos seguían. Llegaba la noche y hacía descender sobre nosotros el silencio, en aquellas horas en que se habla menos y en voz muy baja. La ciudad cerraba el horizonte con sus graves siluetas, el tañido de las campanas y el de las sonerías de los góticos relojes de torre acompañaban aquellos paseos alemanes en los que yo no era Werther, aunque creo que Magdalena valía una Carlota, porque jamás le hablé de Klopstock y si alguna vez mi mano se posó en la suya fue siempre obedeciendo a un impulso fraternal.
Por las noches continuaba escribiendo con furor, porque nada hacía yo a medias. Me parecía a veces—tal era el cúmulo de ilusiones que se reunían en mi cabeza,—que estaba a punto de dar a luz alguna obra maestra. Obedecía a una fuerza ajena a mi voluntad como todas las que me poseían. Si con los recuerdos de aquella época hubiese conservado la más leve de las ignorancias que la hicieron tan bella y tan estéril, diría que aquella facultad singular, siempre dominadora y jamás sumisa, desigual, indisciplinable, llegando en cierto momento y alejándose como había venido, asemejaba a lo que los poetas llaman inspiración y personifican en su Musa. Era imperiosa e infiel, dos rasgos salientes que me hicieron tomarla por la inspiradora ordinariamente de los espíritus dotados. Pero un día, más adelante, comprendí que la visitante que me causó tantas alegrías primero y luego tanta decepción, no tenía nada de lo característico de la Musa sino mucha inconstancia y mucha crueldad.
Esta doble vida de fiebre del corazón, de fiebre del espíritu, hacían de mí un ser muy equívoco. Notábalo yo. Había en ella más de un peligro que traté de conjurar y creí llegado el momento de desembarazarme de un secreto sin valor para poner a salvo otro más precioso.
—Es singular...—me dijo Oliverio.—¿A dónde te conducirá eso? Después de todo, tienes razón si ese trabajo te divierte.
Breve respuesta que encerraba no poco desdén y quizás mucho asombro.
En medio de estas distracciones mis estudios iban bastante bien. Continuaba obteniendo éxitos que despreciaba comparándolos con la grandeza de los sentimientos que hacían que fuese un hombre pequeño y, según mi juicio, un corazón tan grande. De tarde en tarde recibía de lejos un impulso que me obligaba a considerar aquellos éxitos menos desdeñables. Desde el día que nos separamos, Agustín no me había olvidado. En cuanto lo permitía la distancia que nos separaba continuaba procurándome las enseñanzas que habían comenzado en Trembles. Con la superioridad que le prestaba la experiencia de la vida abordada por los lados más dificultosos, en el más grande de los escenarios, y según el progreso moral que suponía en su discípulo, había elevado poco a poco el tono de sus consejos. Sus lecciones se convertían ya casi en conversaciones de hombre a hombre. Me hablaba poco de él mismo y sólo en términos vagos para decirme que trabajaba, que hallaba grandes obstáculos, pero que esperaba llegar a buen término. Algunas veces una rápida descripción, bosquejo del mundo en que vivía, de los hechos, de las ambiciones que le rodeaban, seguía a la expresión de los buenos ánimos que tenía para luchar, como para experimentarme con tiempo y prepararme a las enseñanzas que más tarde debía sacar de las más brutales realidades. Se preocupaba de lo que yo pensaba, de lo que hacía y sin cesar me preguntaba qué era lo que en fin había resuelto emprender después que saliera de mi provincia.
«He sabido—me decía,—que es usted el primero de la clase. Está muy bien. Pero no se envanezca por semejantes ventajas. La emulación en el colegio es la forma ingenua de una ambición que usted conocerá más tarde. Acostúmbrese a permanecer en primera línea para que nunca se sienta satisfecho de usted mismo si llegase a ocupar tan sólo la segunda en lo sucesivo. Sobre todo no equivoque el móvil de su esfuerzo, no confunda el orgullo con la modesta apreciación de lo que puede hacer. No le preocupe nunca, sobre todo en el orden moral, más que la extrema altura del objeto y la necesidad de acercarse a él lo más posible; eso le prestará a usted mucha humildad y mucha fortaleza. La imposibilidad casi general, de alcanzar lo extremo de ciertos ensueños hará que considere estimable y digno de piedad, el esfuerzo que cualquier hombre de buena fe intente hacia la perfección. Si se siente más cerca que él, calcule de nuevo lo que le queda por hacer y los acobardamientos valdrán más, desde el punto de vista moral, que no las vanidades.»
Permítame que le muestre algunos extractos de cartas de Agustín y suponiendo mis contestaciones le será fácil comprender el espíritu general de nuestra correspondencia y verá usted más exactamente cuáles eran entonces su vida y la mía.
«París 18...
»¡Diez y ocho meses hace ya que estoy aquí! Sí, mi querido Domingo, diez y ocho meses han transcurrido desde que nos separamos en aquella pequeña plaza diciendo hasta la vista. Veinticuatro horas después, cada uno de nosotros pusimos manos a la obra. Deseole, mi querido amigo, que esté más satisfecho de sí mismo que yo lo estoy de mí. La vida sólo es fácil para quienes la espigan sin penetrarla. Para ésos París es el lugar del mundo en donde más cómodamente se puede tener la creencia de que se existe. Basta dejarse arrastrar por la corriente como un nadador en una masa de agua pesada y rápida; se flota en ella, y no se ahoga uno. Verá usted eso algún día y será testigo de muchos éxitos debidos tan sólo a la ligereza de los caracteres y de muchas catástrofes que no se habrían padecido con diferente peso en las convicciones. Es bueno familiarizarse desde temprano con el espectáculo verdadero de las causas y de los efectos. No sé qué ideas tiene usted de todo esto, si es que las tiene. En todo caso es poco probable que sean precisas y lo más triste del caso es que tiene usted razón. El mundo debía ser en todo semejante a lo que usted imagina. ¡Si usted supiera cuán diferente es! Mientras no pueda juzgarlo por sí mismo, habitúese a estas dos ideas: que hay verdades y existen hombres. Jamás cambie usted respecto del sentimiento nativo que tiene usted tocante a las unas; y cuanto a los otros espere que llegue el día en que los conozca.
«Escríbame con más frecuencia. No me diga que ya conozco su vida y que no tiene nada que referirme. A los años que usted tiene y en un alma como la suya cada día hay algo nuevo. ¿Recuerda la época en que medía usted las hojas que nacían y me comunicaba el número de líneas que habían crecido bajo la acción de una noche de escarcha o un día de sol fuerte? Pues lo mismo sucede con los instantes de un mozo de su edad. No se asombre de ese desenvolvimiento rápido que, conociéndole a usted, imagino que ha de sorprenderle y acaso asustarle. Deje actuar fuerzas que tratándose de usted no tienen nada de peligrosas; hábleme para que le conozca, permítame verle tal cual es y a mí vez le diré a usted cuánto ha crecido. Sobre todo sea ingenuo en sus sensaciones. ¿Acaso tiene necesidad de estudiarlas? ¿No es bastante sentirse emocionado? La sensibilidad es un don admirable; en el orden de las creaciones que usted debe producir puede llegar a ser una fuerza extraordinaria, pero con una condición: que no la revuelva usted contra sí mismo. Si de una facultad creadora eminentemente espontánea y sutil, hace usted un elemento de observación, si refina, si examina, si no le basta el sentir y experimenta la necesidad de estudiar el mecanismo, si el espectáculo de un alma emocionada es lo que más le satisface de la emoción, si se rodea de espejos convergentes para multiplicar la imagen hasta lo infinito, si mezcla usted el análisis humano a los dones divinos, si de sensible se convierte usted en sensual, no hay límites para semejantes perversidades y, se lo advierto, eso es muy grave. Hay una fábula muy antigua que es encantadora, se presta a muchas interpretaciones y se la recomiendo. Narciso se enamoró de su propia imagen; no pudo apartarla de sus ojos; no era posible que llegase a apoderarse de ella y murió víctima de la misma ilusión que le había seducido. Piense usted en esto y si llega a sucederle sufriendo, amando, viviendo, por mucho que le parezca seductor el fantasma de usted mismo, apártese de él.»
«Me dice usted que se fastidia. Eso vale tanto como declarar que sufre; el aburrimiento no cabe más que en los cerebros vacíos o en los corazones incapaces de ser heridos por nada. Pero, ¿por qué sufre? ¿Es cosa que pueda usted decírmelo? Si estuviese yo cerca de usted lo sabría. Cuando me otorgue el derecho de interrogarle más positivamente le diré lo que imagino. Si no me engaño y si es verdad que usted mismo no sabe lo que empieza a causarle sufrimiento, tanto mejor, porque es prueba de que su corazón ha conservado toda la inocencia que en su cerebro no existe ya.
»No me pida que le hable de mí; mi yo no es nada hasta lo presente. ¿Quién lo conoce, aparte de usted? No es verdaderamente interesante para nadie. Trabaja, se esfuerza, no se cuida nada, nada se divierte, espera alguna vez y a pesar de todo continúa queriendo. ¿Basta con eso? Ya veremos.
«Vivo en un barrio que no será probablemente el que usted habite, porque tiene usted el derecho de elegir. Todos aquellos que al igual que yo salen de la nada para llegar a ser algo, vienen a donde yo estoy, a la ciudad de los libros, en un rincón desierto, consagrado por cuatro o cinco siglos de heroísmos, de trabajos, de penurias, de sacrificios, de esperanzas abortadas, de suicidio y de gloria. Es una residencia muy triste, pero muy bella. Si hubiera tenido libertad para elegir, no habría preferido otra. No me compadezca usted porque en ella vivo: estoy en mi sitio.»
«Escribe usted y eso lo hace porque debía ser. Que guarde usted secreto para quienes le rodean es una timidez que comprendo; y seguro estoy de que ha de sentir el deseo de confiarse a mí. El día en que la necesidad de confidencias le lleve a ese punto, envíeme los fragmentos que pueda comunicarme, sin alarmar demasiado sus pudores de escritor...
»Otra cosa que me gustaría saber: ¿qué es de aquel amigo de quien apenas me habla usted ya? El retrato que de él me hizo era seductor. Si comprendí bien debe ser un mozo encantador, pésimo estudiante. Tomará la vida por el lado fácil y brillante. En tal caso aconséjele que viva sin ambiciones, porque las que tendría serían de la peor especie. Y dígale además, que no tiene otra cosa que hacer en el mundo sino ser feliz. Sería imperdonable introducir quimeras en satisfacciones tan positivas y mezclar lo que usted llama ideal con apetitos de pura vanidad.
»Su Oliverio no me desagrada, me inquieta. Es evidente que ese mozo precoz, positivo, elegante, resuelto, puede equivocar el camino y pasar junto a la dicha sin sospecharlo. También él ha de tener sus fantasmagorías y se creará imposibilidades. ¡Qué locura! Quiero creer que tiene corazón; pero, ¿qué uso hace de él? ¿No me ha dicho usted que tiene dos primas ese Querubín que aspira a convertirse en un don Juan? Pero olvido, citándole esos dos nombres, que quizás no conoce usted ni el uno ni el otro. ¿Le ha permitido ya su profesor de retórica leer a Beaumarchais y El Convidado de piedra? En cuanto a Byron, lo dudo y puede usted esperar sin inconveniente.»
Habían pasado muchos meses sin ninguna alteración; el invierno se acercaba cuando creí notar en la fisonomía de Magdalena una sombra, una preocupación que jamás había manifestado. Su cordialidad, siempre igual, revelaba los mismos afectos, pero había más gravedad en ella. Una aprensión, quizás una añoranza, algo sólo apreciable en los efectos, comenzaba a interponerse entre nosotros como síntoma primero de desilusión. Nada en concreto, sólo un conjunto de discordancias, de desigualdades, de diferencias, que la transfiguraban de cierta manera, y le prestaban el singular encanto de las cosas que el tiempo o la razón nos disputan y que se van. Por cierta reserva, por súbitas reacciones, por múltiples reticencias, que lentamente relajaban vínculos sin romperlos, se comprendía que con extrema delicadeza, ponía empeño en desatar lazos que la familiaridad de nuestras costumbres había apretado demasiado. De pronto surgió un recuerdo, se repitió un nombre olvidado, que yo había oído pronunciar sólo una vez, y en mi mente brotó una suposición fundada y amenazadora que me laceraba el corazón; sensación aguda que se disipaba por sí misma al menor indicio de seguridad para renacer en seguida con la vivacidad de una evidencia.
Un domingo esperamos vanamente a Magdalena y Julia. Al otro día Oliverio no vino al colegio. Pasaron tres días sin noticias. La inquietud me apenaba horriblemente. Por la noche corrí a la calle de los Carmelitas y pregunté por Oliverio.
—Está en el salón—me dijo el sirviente.
—¿Solo?
—No, hay otras personas.
—Entonces le esperaré.
Apenas había empezado a subir la escalera que conducía al cuarto de Oliverio me detuvo no sé qué extraño presentimiento confuso. El corazón me latía violentamente. Bajé, atravesé sin hacer ruido la antesala que estaba desierta, y me deslicé por uno de los caminos que conducían del patio al jardín. El salón, situado en el piso bajo, tenía tres ventanas sobre el parterre a la altura de la escalinata y delante de cada una había un banco de piedra. Me encaramé en uno de ellos. La noche estaba oscurísima y nadie podía sospechar que yo estuviera allí; dirigí ansioso la mirada hacia aquella habitación y vi a toda la familia reunida: Oliverio, vestido de negro, de pie delante de la chimenea. Junto al hogar estaban el señor D'Orsel y un hombre joven aún, alto, bien parecido, ataviado irreprochablemente. Advertí las actitudes un poco lentas con que acompañaba sus palabras y la manera seria y graciosa con que de cuando en cuando volvía el rostro hacia Magdalena. Estaba ella sentada junto a una mesita de labor y todavía me parece verla inclinada la cabeza sobre un bordado, el rostro cubierto de la sombra de los rizos que adornaban su frente, envuelta en el reflejo rojizo de la luz de las lámparas. Julia, puestas las manos sobre las rodillas, inmóvil, con expresión de intensa curiosidad en el semblante, tenía sus grandes ojos taciturnos fijos en el desconocido.
En pocos segundos me di cuenta de todo lo que he dicho. Luego pareciome que las luces se apagaban, mis piernas se doblaron y me desplomé sobre el banco. Un espantoso temblor agitaba mi cuerpo de la cabeza a los pies. Presa de acerbo dolor sollozaba y me retorcía las manos murmurando: «Magdalena está perdida para mí y yo la amo...»
Magdalena era cosa perdida para mí y yo la amaba. Una sacudida algo menos violenta quizás no me hubiese revelado más que a medias la extensión de aquella doble desventura, pero la presencia del señor De Nièvres hasta tal punto me impresionó, que de todo me di cuenta. Me quedé anonadado; sin más consuelo que aceptar la fatalidad de un hecho que había de producirse, comprendiendo demasiado que no tenía el derecho de modificarlo en lo más mínimo ni el poder de retrasarlo una hora siquiera.
Ya le he dicho a usted de qué modo amaba a Magdalena: con aturdimiento, con absoluta inconsciencia, sin fundamento de ninguna esperanza concreta. La idea del matrimonio, aparte ser cien veces absurda, ni siquiera había prestado alientos al inocente impulso de un afecto que se bastaba a sí mismo para ser, se daba para difundirse y constituía un culto sin otro móvil que adorar. ¿Cuáles eran los sentimientos de Magdalena? Nunca me había preocupado de ellos. Con razón o sin ella, le atribuía indiferencias e imposibilidades de ídolo; la suponía extraña a cualquiera de las adhesiones que inspiraba; la colocaba en un aislamiento quimérico; y esto bastaba para satisfacer al secreto instinto que, a pesar de todo, existe en el fondo de los corazones menos ocupados de ellos mismos, a la necesidad de imaginar que Magdalena era invencible y no amaba a nadie.
Estaba yo seguro de que Magdalena no podía sentir ningún interés por un extraño que el acaso había arrojado en su camino como mero accidente. Era posible que añorando la vida de soltera no viese sin temores que se acercaba el instante de adoptar un partido tan serio. Pero indudablemente—aún admitiendo que estuviera libre de todo afecto serio,—la voluntad de su padre, consideraciones de rango, de posición social y de fortuna, la decidirían a aceptar una alianza a la cual el señor De Nièvres aportaba, además de mucha conveniencia, altas calidades de otra índole.
No sentía resentimiento, ni cólera ni celos por el hombre que me hacía tan desventurado. Antes de personificar el imperio del derecho representaba ya el de la razón. Por eso el día que el padre de Magdalena nos presentó recíprocamente en casa de mi tía diciéndole que era yo el mejor amigo de su hija, recuerdo que al estrechar la mano del señor De Nièvres pensé lealmente: «¡Pues bien, si ella le ama, que le ame él también!» Y en seguida fui a sentarme al fondo del salón y los contemplé bien convencido de mi impotencia, más que nunca obligado a callar, sin irritación contra el hombre que nada me quitaba puesto que nada me habían dado, reivindicando el derecho de amar como inherente al derecho de vivir y diciéndome con desesperación: «¿Y yo?»
En lo sucesivo me aislé mucho. Menos que a nadie me correspondía a mí interrumpir coloquios de los cuales debía resultar la inteligencia de dos corazones muy lejos sin duda de conocerse. Iba lo menos posible al hotel D'Orsel; era tan insignificante ya el papel que yo representaba en medio de los altos intereses que allí se cruzaban que no ofrecía ningún inconveniente el hacerme olvidadizo.
Ninguno de aquellos cambios de conducta se ocultó seguramente a la perspicacia de Oliverio; pero fingió hallarlos muy naturales y nada me dijo, de nada se mostró extrañado y ninguna explicación me dio de las cosas que pasaban en su familia. Una sola vez, por todas, con una habilidad que me dispensaba casi de una declaración, me dio a entender que estábamos de acuerdo respecto al señor De Nièvres.
—No te preguntaré qué te parece mi futuro primo. Todo hombre que de un grupo tan pequeño y tan unido como el que nosotros formamos, viene a tomar una mujer, es decir, a quitarnos una hermana, una prima, una amiga, acarrea una perturbación, hace una brecha en nuestras amistades y nunca puede ser bien venido. Por mi parte, te declaro que no es ése precisamente el marido que habría querido para Magdalena. Ella es de su provincia. El señor De Nièvres se me figura que no es de ninguna parte, como les sucede a muchos parisienses: la transportará, pero no la fijará. Aparte eso, me parece bien.
—Muy bien—le dije.—Estoy convencido de que hará feliz a Magdalena... y después de todo...
—Sin duda—interrumpió Oliverio en tono de afectada indiferencia.—Sin duda y con desinterés. Es todo lo que podemos desear.
La boda se había concertado para fines del próximo invierno y esa época estaba ya muy cerca. Magdalena estaba seria; pero aquella actitud por mera conveniencia social, no era para dar margen a dudas en punto a su resolución; la mantenía tan sólo para limitar con la delicadeza que le era peculiar la expresión de los sentimientos más íntimos. Esperaba con plena independencia, en medio de leales deliberaciones, el acontecimiento que debía ligarla para siempre y por su propia declaración. Por su parte el señor De Nièvres, durante aquel período de prueba tan difícil de dirigir como de soportar, había ayudado mucho desplegando recursos que le acreditaron de ser hombre de trato tan correcto como corresponde a la calidad de los que son cumplidos caballeros.
Una noche, mientras sostenía con Magdalena animada conversación a media voz, viósele ofrecerle ambas manos en actitud de cordial amistad. Ella miró en torno suyo como si quisiera tomarnos a todos por testigos de lo que iba a hacer, se puso de pie y sin pronunciar palabra, pero acompañando su ademán de la más cándida y graciosa de las sonrisas, posó a su vez ambas manos desnudas en las del Conde.
Aquella noche me llamó junto a ella y como si estando ya definida tan concretamente su situación, le fuera dado en adelante manifestar con toda franqueza los afectos secundarios, me dijo:
—Tenemos que hablar, siéntese usted a mi lado. Hace ya mucho tiempo que apenas le veo. Ha creído usted, sin duda, que debía apartarse un poco de nosotros y lo siento, porque resulta ahora que no conoce usted al señor De Nièvres. Dentro de ocho días me caso y es éste el momento oportuno de que nos entendamos. El señor De Nièvres le estima a usted, sabe muy bien el valor de todas sus afecciones, es su amigo de usted y usted lo será suyo; se trata de un compromiso que he adquirido en nombre de usted y que estoy segura mantendrá...
Sencillamente, con toda libertad, sin ambigüedades, habló del pasado, concretando los intereses de nuestra futura amistad, no para imponer condiciones, sino para convencerse de que los vínculos de ella serían más estrechos—y mezclando el nombre de su prometido, que, aseguraba, no sólo no desunía nada sino que consolidaba relaciones que otro enlace acaso hubiese podido romper.—Evidentemente se proponía obtener de mí algo parecido a una protesta de conformidad con la elección que había hecho y convencerse de que su determinación, adoptada fuera del alcance de todo consejo de amigo, no me desagradaba.
De mi parte hice lo mejor que pude todo lo que me pareció que podía conducir a satisfacer su deseo; le prometí que nada sería cambiado entre nosotros y le juré conservarme fiel a sentimientos mal expresados, era posible, pero demasiado evidentes para que acerca de ellos pudiera abrigar la menor duda. Por primera vez tuve serenidad, audacia, y logré mentir y ser creído. Verdad es que mis palabras se prestaban a tantas interpretaciones y las ideas a tales equívocos, que en otras circunstancias aquellas mismas protestas habrían podido significar mucho más. Ella las tomó en el sentido más sencillo y tan calurosamente me expresó su agradecimiento que en poco estuvo no diera en tierra con todo mi valor.
—¡En buen hora!—dijo.—Me gusta oírle hablar así. Repítamelo usted para que yo escuche todavía las buenas palabras que me consuelan de los ingratos silencios y reparan no pocos olvidos que herían sin que usted lo supiera.
Hablaba de prisa, con efusión en los gestos y en las frases, con un ardor en el semblante que hacía nuestra conversación muy peligrosa.
—De modo—continuó,—que es cosa convenida el que nuestra antigua amistad nada tiene que temer. Usted responde de ello en lo que le corresponde. Es menester que ella nos siga y no se pierda en ese gran París que, según dicen, dispersa los más tiernos afectos y pone olvido en los corazones más firmes. Ya sabe usted que el señor De Nièvres tiene el propósito de que pasemos a lo menos los meses del invierno. Oliverio y usted vendrán a fin de año. Mi padre y Julia vienen conmigo. Allí casaré a mi hermana. ¡Oh! tengo para ella toda suerte de ambiciones, las mismas poco más o menos, que para usted—y al expresar esa idea se ruborizó ligeramente.—Nadie conoce a Julia: es todavía un carácter cerrado; yo sí que la conozco. Ahora que ya sabe todo lo que tenía que decirle, sólo me resta recomendarle una cosa: vigile a Oliverio; tiene el mejor corazón del mundo; que lo economice y lo reserve para las grandes ocasiones. He ahí mi testamento de soltera—concluyó en voz más alta, para que el señor De Nièvres la oyera, y le invitó a acercarse.
Pocos días después se celebró la boda. El invierno se despedía con una rigurosa helada. El recuerdo de un dolor físico se mezcla aún hoy como sufrimiento ridículo, al sentimiento de mi pena. Apoyada Julia en mi brazo, la conduje todo lo largo de la iglesia, atestada de gente, según costumbre provinciana. Estaba pálida como un cadáver, temblorosa de frío y de emoción. En el momento de ser pronunciado el «sí» irrevocable que decidía la suerte de Magdalena y la mía, el rumor de un suspiro ahogado me arrancó del estupor en que estaba sumido. Era que Julia sollozaba, oculto el rostro con el pañuelo. Por la noche estaba más triste aún, si cabe, pero hacía esfuerzos sobrehumanos para disimular delante de su hermana.
¡Qué niña tan extraña era entonces! Morena, menuda, nerviosa, con su aire impenetrable de joven esfinge, su mirada que alguna vez interrogaba pero no respondía nunca, sus ojos absorbentes. Eran los ojos más admirables y menos seductores que jamás vi, el rasgo más impresionante de la fisonomía de aquel joven ser sombrío, doliente y altivo. Grandes, anchos, con largas cejas que no dejaban nunca aparecer un punto brillante, velados de un azul sombrío que les prestaba el indefinible color de las noches del estío, aquellos ojos enigmáticos se delataban sin luz y todos los resplandores de la vida se concentraban en ellos para no brillar más.
—Mucho cuidado con Magdalena—me decía en medio de una angustia en la cual se destacaban perspicacias que me atormentaban.
Después, enjugaba sus mejillas con rabia, y me culpaba de aquel exceso de invencible debilidad contra la cual se rebelaban los vigorosos instintos de su naturaleza.
—También tiene usted la culpa de que yo llore. Vea qué sereno está Oliverio.
Comparaba aquel inocente dolor con el mío, le envidiaba amargamente el derecho que tenía de manifestarlo y no hallaba ni una palabra para consolarla.
El dolor de Julia, el mío, lo largo de la ceremonia, la vieja iglesia en la cual tanta gente cuchicheaba alegremente en torno de mi pena, la transformación de la casa D'Orsel adornada de flores para aquella fiesta extraordinaria, los trajes femeniles de inusitado lujo, un exceso de luz y de olores que me causaban vértigo, ciertas sensaciones dolorosas cuyo sentimiento perduró por mucho tiempo como huella de incurables pinchazos, en una palabra, los recuerdos incoherentes de un mal sueño, es lo único que me queda hoy de aquella jornada, una de las más ciertas desventuras de mi vida. En el fondo de este cuadro casi imaginario ya, se destaca una figura: es la imagen de Magdalena, con su traje y su velo blanco y su corona de desposada. Algunas veces—tanto contrasta la tenuidad de esta visión con las realidades más crudas que la preceden y la siguen—la confundo, por decir así, con el fantasma de mi propia juventud, virgen, velada desaparecida.
Fui el único que no se atrevió a besar a la señora De Nièvres al volver de la iglesia. ¿Lo notó ella? ¿Hubo en su ánimo un movimiento de despecho o cedió simplemente al impulso de una amistad acerca de la cual, pocos días antes, quiso establecer por sí misma compromisos muy sinceros? Lo ignoro; pero ello fue, que durante la velada el señor D'Orsel vino, me tomó por el brazo, y, más muerto que vivo, me arrastró hasta ponerme cara a cara con Magdalena. Estaba en medio del salón, en pie cerca de su marido, con aquel traje deslumbrador que la transfiguraba.
—Señora...—le dije.
Sonrió al oírse llamar de aquel modo tan nuevo y—perdóneme la memoria de un corazón irreprochable, incapaz de doblez ni de traición—su sonrisa, sin que ella lo advirtiera, tenía significado tan cruel que acabó de desconcertarme. Se inclinó hacia mí... y no sé ni lo que le dije ni lo que dijo ella: vi sus ojos rebosantes de dulzura cerca de los míos... Luego todo dejó de ser inteligible para mí.
Cuando volví en mí y me repuse halléme en medio de un grupo de hombres y de mujeres que me contemplaban con indulgente interés capaz de matarme; sentí que alguien me agarraba rudamente, volví la cabeza y vi que era Oliverio.
—¿No ves que estás dando un espectáculo? ¿Estás loco?—murmuró en voz bastante baja para que sólo de mí fuera oída, pero con una vivacidad en la expresión que me llenó de espanto.
Aun estuve algunos momentos retenido por sus brazos; luego gané la puerta con él y al llegar a ella me desprendí de su violento abrazo.
—No me retengas—exclamé,—y en nombre del Cielo, por lo más sagrado, no me hables nunca de lo que has visto.
Siguiome hasta el patio empeñado en hablarme.
—¡Calla!—le dije, y escapé.
Luego que estuve en mi habitación y pude reflexionar tuve un acceso de vergüenza, de desesperación y de locura amorosa que no fue parte a consolarme pero me alivió. Difícil me sería contarle a usted lo que pasó por mí durante aquellas pocas horas de horrible tumulto en mi alma, las primeras que me hicieron conocer, con un mundo de presunciones, de delicias, una inmensidad de horribles sufrimientos: desde los más confesables hasta los más vulgares. Sensación de lo más dulce que podía soñar, espantoso temor de haberme inutilizado para siempre, angustiosos presagios para lo futuro, sentimiento de humillación por mi vida presente; todo, absolutamente todo, lo conocí, inclusive un inesperado dolor, muy irritante, que se parecía mucho al rudo escalofrío del amor propio herido.
Era muy avanzada la noche. Ya le he hablado a usted de mi habitación situada en el último piso, especie de observatorio en el que me había creado, como en Trembles, continuas inteligencias con todo lo que me rodeaba, por medio de la vista o por la costumbre constante de escuchar. Largo tiempo estuve paseando de arriba abajo—en este punto mi recuerdo es preciso—presa de un abatimiento que no sabría pintarle a usted. «¡Amo a una mujer casada!», me decía, aferrado a esta idea, vagamente aguijoneado por lo que ella tenía de irritante, lleno de terror, sobre todo, como fascinado por lo que ella implicaba lo imposible; me asombraba el ver que, sin quererlo, repetía la frase que tanta sorpresa me causó en boca de Oliverio: «esperaré», y en seguida me preguntaba: «¿pero qué?» A esto no era dable responder más que con suposiciones abominables que me resultaban profanadoras de la imagen de Magdalena. Luego se me aparecía París en lo futuro, y en la lejanía, fuera de toda certidumbre, la oculta mano del destino que podía simplificar de tantas maneras aquella terrible trama de problemas y como la espada del griego, cortarlos ya que no resolverlos. Aceptaba hasta una catástrofe con la condición de que ella representara una salida y, puede ser, si hubiera tenido algunos años más, hubiera buscado cobardemente el medio de poner fin a una vida que podía perjudicar a tantas otras.
A eso de media noche oí a través del lecho, a larga distancia, un chillido breve y agudo que en medio de tantas convulsiones resonó en mi alma como el grito de un amigo. Abrí la ventana y escuché. Era una bandada de patos que había levantado el vuelo al venir la marea alta y se dirigía a toda prisa hacia el río.
El mismo chillido resonó una o dos veces más, me fue necesario sorprenderlo al paso, y ya no lo percibí más. Todo estaba inmóvil y somnoliento. Un pequeño número de estrellas, muy brillantes, vibraban en el firmamento. Apenas se notaba la sensación del frío aunque era más intenso por la limpidez del cielo y la ausencia de viento.
Me acordé de Trembles. ¡Hacía tanto tiempo que no pensaba en aquellos lugares! Fue como el destello de un saludo, y cosa rara, por un súbito retroceso a impresiones tan lejanas recordé los aspectos más austeros y calmantes de mi vida campestre. Volví a ver Villanueva con su larga línea de casas blancas, apenas más altas que los ribazos. Los techos humeantes, su campiña ensombrecida por el invierno, sus bosquecillos de ciruelos enrojecidos por las escarchas, bordeando los caminos helados. Con la lucidez de una imaginación sobreexcitada hasta lo extraordinario, en algunos minutos tuve la rápida percepción de todo lo que había rodeado de encantos mi primera infancia. Por doquiera que había yo agotado agitaciones sólo hallaba invariable paz. Todo era dulzura y quietud en aquello que otrora causara las primeras perturbaciones de mi espíritu. «¡Qué cambio!», pensaba y bajo la incandescencia de la cual estaba abrasado, hallaba más fresca que nunca la fuente de mis primeras afecciones.
El corazón es tan cobarde, tiene tanta necesidad de reposo que por un momento me abandoné a la esperanza, tan quimérica como todas las demás, de absoluto retiro en mi casa de Trembles. Nadie a mi alrededor, años enteros de soledad, con un consuelo seguro, mis libros, un paisaje adorado y el trabajo, cosas todas irrealizables; y, sin embargo, esta hipótesis era la más dulce y hallaba un poco de calma acariciándola.
Por fin sonaron las primeras horas de la mañana. Dos relojes las repitieron juntos, casi al unísono, como si las campanadas del segundo fueran eco inmediato de las del primero: eran el del seminario y el del colegio. Aquella brusca llamada a las realidades irrisorias del día siguiente aplastó mi dolor bajo una sensación de pequeñez, y me alcanzó en plena desesperación como un golpe de férula.
«Seguramente es menester que haya usted sufrido mucho—me escribía Agustín, contestando a las declamaciones muy exaltadas que le dirigí pocos días después de la partida de Magdalena y su marido;—pero, ¿por qué? ¿por quién? Continúo proponiéndome cuestiones que nunca quiere usted resolver. Oigo en usted la vibración de algo muy parecido a emociones muy conocidas, bien definidas, únicas y sin semejanza con otras para quien las experimenta; pero es ello cosa que no tiene nombre en sus cartas de usted y me obliga a compadecerle más que tan vagamente como usted se lamenta. Y no es eso lo que me gustaría hacer. Nada me es penoso—ya lo sabe—cuando de usted se trata; y está usted en una situación de corazón o de espíritu, que reclama algo más activo y más eficaz, que simples palabras, por muy compasivas que ellas sean. Debe usted necesitar consejos. Soy yo médico de poco fuste, tratándose de males coma los que entiendo que padece usted. No obstante, le aconsejaré un tratamiento que se aplica a todo, incluso las enfermedades de la imaginación, que conozco muy mal: higiene. Paréceme que le iría bien el uso de ideas justas, sentimientos lógicos, afecciones posibles; en una palabra, empleo juicioso de las fuerzas y de las actividades de la vida. La vida, créame; ése es el remedio heroico de todos los sufrimientos cuya base es un error. El día que usted ponga el pie en la senda de la vida, pero la vida real, entendámonos, el día que usted la conozca bien, con sus leyes, sus necesidades, sus rigores, sus deberes y sus cadenas, sus dificultades y sus penas, sus verdaderos dolores y sus encantos, verá usted cómo ella es sana, bella, fuerte y fecunda en virtud de sus mismas exactitudes. En cuanto a su recomendación la atenderé. Visitaré a los señores De Nièvres con mucho gusto ya que me procura la oportunidad de ocuparme de usted con amigos que supongo no son extraños a las agitaciones que deploro. Esté tranquilo: además tengo la más grande de las razones para ser discreto: lo ignoro todo.»
Un poco más adelante me escribió de nuevo:
«He visto a la señora De Nièvres—me decía,—y ha tenido la complacencia de considerarme como de los mejores amigos de usted. Con ese motivo me ha dicho cosas afectuosas que me demuestran que le quiere a usted mucho, pero que no le conoce muy bien. Ahora bien, si la recíproca amistad no ha sido parte a darle a cada uno perfecto conocimiento del otro, debe haber sido por culpa de usted y no de ella, bien entendido que eso no prueba que haya usted errado manifestándose sólo a medias: lo más que puedo creer es que si tal ha hecho ha sido porque ha querido. Este razonamiento me conduce a conclusiones que me inquietan. Todavía una vez más, mi querido Domingo, la vida, lo posible, lo razonable... Yo se lo ruego, no crea usted a los que le señalen lo razonable como enemigo de lo bueno, porque es inseparable amigo de la justicia y de la verdad.»
Le doy cuenta de una parte de los consejos que Agustín me daba, sin saber exactamente a qué aplicarlos, pero adivinándolo.
En cuanto a Oliverio, el día que siguió a la noche en que debía hacer innecesarias muchas declaraciones, a la misma hora que Magdalena y su marido partían con dirección a París, entró en mi cuarto.
—¿Partió ya?—le pregunté apenas le vi.
—Sí—me contestó;—pero volverá; es casi mi hermana, tú eres más que mi amigo; hay que preverlo todo.
Iba a continuar, pero el lamentable estado de abatimiento en que me vio le desarmó, sin duda, y le impulsó a diferir sus explicaciones.
—Pero, en fin, de eso ya hablaremos—dijo tan sólo.
Luego sacó el reloj y como viese que eran ya cerca de las ocho, añadió:
—¡Eh, Domingo, vamos al colegio! Es lo más prudente que podemos hacer.
Había de suceder que ni los consejos de Agustín ni las advertencias de Oliverio prevalecieran contra una tendencia irresistible, arrastradora, demasiado poderosa para ser cohibida por razonamientos ni amonestaciones. Comprendiéndolo me imitaron: esperaban mi rescate o mi pérdida definitiva, último recurso que les queda a los hombres sin voluntad cuando agotan todas las combinaciones imaginables: lo desconocido.
Agustín me escribió una o dos veces más dándome noticias de Magdalena: había ido a visitar la propiedad, cerca de París, en donde el señor De Nièvres tenía intención de que pasaran el verano. Era un hermoso castillo en un bosque, «la más romántica residencia, para una mujer, que acaso comparte con usted, a su manera, las añoranzas del campo y sus aficiones de solitario.»
Por su parte Magdalena le escribía a Julia, sin duda con fraternales expansiones que no llegaban hasta mí. Una sola vez, durante aquellos meses de ausencia, recibí una breve carta suya hablándome de Agustín. Me agradecía el habérselo hecho conocer y me decía la buena opinión que de él había formado: que era todo voluntad, todo rectitud, todo noble energía, y me daba a entender que, aparte necesidades del corazón, jamás encontraría en nadie más firme ni mejor apoyo. En aquella misma carta, firmada con su nombre nada más, me enviaba afectuosos recuerdos de su marido.
No volvieron hasta la época de vacaciones, pocos días antes del día de la distribución de premios, último acto de mi vida dependiente que me emancipaba.
Mucho más me hubiera gustado, como usted comprenderá, que Magdalena no hubiese asistido a aquella ceremonia. Había en mí muchas disparidades, mi condición de estudiante estaba en ridículo desacuerdo con mis disposiciones morales, evitaba como una nueva humillación todo hecho que pudiera recordarnos a los dos aquellos contrastes. Desde hacía algún tiempo mi susceptibilidad, en punto a ellos, se había hecho vivísima. Era—ya lo he dicho—el punto de vista menos noble y menos confesable de mis dolores, y si vuelvo sobre él es por razón de un incidente que de nuevo puso en tensión mi vanidad y que le pondrá de manifiesto con un detalle más la singular ironía de aquella situación.
La ceremonia se verificaba en una antigua capilla abandonada desde largo tiempo que sólo era abierta y decorada una vez cada año para aquel objeto. La referida capilla estaba situada en el fondo del patio principal del colegio, se llegaba a ella recorriendo, la doble hilera de tilos cuyo abundante verdor alegraba un poco aquel triste paseo. Desde lejos vi entrar a Magdalena en compañía de varias señoras jóvenes amigas, todas con trajes de verano de colores claros y las sombrillas abiertas sobre las cuales jugueteaban la luz del sol y la sombra de las hojas de los árboles. Fino polvo, levantado por el movimiento de las faldas las acompañaba semejante a una ligera nube y por causa del calor, de las extremidades de las ramas que ya amarilleaban, caía en torno de ellas hojas y flores maduras y se prendían a la larga manteleta de muselina en que Magdalena estaba envuelta. Pero sonriente, dichosa, el rostro animado por la marcha y lo volvía para examinar curiosamente nuestro batallón de escolares formados en dos filas y conservando la línea como jóvenes reclutas. Todas las curiosidades mujeriles, y aquélla sobre todo, se proyectaban hacia mí y las sentía como otras tantas quemaduras. Estábamos a mediados de agosto y el tiempo era magnífico. Los pájaros familiares habían huido de los árboles y piaban sobre los tejados en donde vibraba el sol. Murmullos de multitud quebrantaban el largo silencio de doce meses, alegrías extraordinarias dilataban la fisonomía del viejo colegio, los tilos lo perfumaban con agrestes aromas. ¡Cuánto habría dado por ser libre y dichoso!
Los preliminares fueron muy largos y yo contaba los minutos que aún me separaban de mi libertad. Por fin se oyó la señal. A título de laureado de filosofía fui llamado el primero. Subí al estrado y cuando tuve mi corona en una mano, en la otra un grueso volumen, de pie junto a la escalinata, cara a cara del público que aplaudía, buscaba los ojos de la señora de Ceyssac; la primera mirada que encontré con la de mi tía, el primer rostro amigo que reconocí, precisamente debajo de mí, en la primera fila, fue el de Magdalena. ¿Experimentó ella también un poco de confusión viéndome en aquella actitud espantosamente desairada que trato de pintarle a usted? ¿Repercutió en ella el encogimiento que me dominaba? ¿Sufrió su amistad al verme risible o sólo adivinando que sufría? ¿Cuáles fueron, exactamente, sus sentimientos durante aquella rápida pero cáustica prueba que pareció alcanzarnos a los dos al mismo tiempo y en igual sentido? Lo ignoro. Pero ella se puso muy encarnada y creció su rubor cuando vio que yo bajaba y me acercaba a ellas. Y cuando mi tía, después de darme un beso, le pasó mi corona invitándola a felicitarme, se desconcertó por completo. No estoy bien seguro de lo que me dijo para atestiguar que experimentaba una gran satisfacción y me felicitó en los términos que son de uso. Su mano temblaba levemente. Me parece que trató de decirme: «Estoy orgullosa, mi querido Domingo» o «está bien».
Velaba sus ojos una lágrima; ¿era de interés, de compasión o solamente efecto de involuntaria conmoción de joven tímida? ¡Quién lo sabe! Muchas veces me lo he preguntado sin lograr concretarlo.
Salimos. Yo arrojé mis coronas en el patio de las aulas antes de franquear la puerta por última vez. Ni siquiera volvía atrás los ojos para romper más pronto con un pasado que me exasperaba. Y si hubiera podido deshacerme de mis recuerdos del colegio tan de prisa como me despojaba del uniforme, hubiera tenido seguramente en aquel momento, una incomparable sensación de independencia y de virilidad.
—Y ahora—me preguntó mi tía algunas horas después,—¿qué piensas hacer?
—¿Ahora?—le repliqué.—Pues no lo sé.
Y decía verdad, porque la incertidumbre que me dominaba lo abarcaba todo, desde la elección de una carrera, que ella, deseaba que fuese brillantísima, hasta el empleo de una gran parte de mis afanes ardorosos, en algo que ignoraba.
Estaba convencido que Magdalena iría primero a establecerse en Nièvres y luego volvería a París para acabar allí el invierno. Nosotros debíamos trasladarnos directamente a aquella capital, de modo que ella nos encontraría instalados y trabajando en la forma y modo que eligiéramos, pero bajo la dirección especial de Agustín. Los preparativos de viaje y aquellos prudentes proyectos nos ocuparon una parte de las vacaciones; pero la calidad del trabajo, el fin que debíamos perseguir, aquel vago programa cuyo primer artículo aún no estaba formulado, eran puntos por completo indefinidos lo mismo para Oliverio que para mí.
Desde el día siguiente al de mi libertad había olvidado completamente mis años de colegio; es la única época de mi vida que me dejó el alma fría, el solo recuerdo de mí mismo que no me ha hecho feliz. En cuanto a lo futuro, pensaba en París con el confuso recelo que va inherente a las necesidades previstas, inevitables, pero poco sonrientes que siempre serán bien conocidas demasiado pronto. Oliverio, con gran sorpresa de mi parte, no manifestaba la más leve contrariedad ante la idea de alejarse de Ormessón.
—Ahora—me dijo con mucha calma pocos días antes de nuestra partida,—ya no tengo nada que me retenga aquí.
¿Tan pronto había agotado todas las alegrías?
Entramos en París de noche. Pero, aunque hubiésemos llegado a otra hora, siempre habría resultado tarde. Llovía y hacía mucho frío.
Al principio sólo vi calles fangosas, aceras mojadas que relucían al resplandor de las luces de las tiendas, el rápido y continuo relampagueo de los carruajes cruzándose, salpicándose de lodo, una infinidad de luces chispeantes, como alumbrado sin simetría en largas avenidas formadas de casas negras cuya altura me parecía prodigiosa. Recuerdo que me chocó el olor a gas que denunciaba una ciudad en la cual se vivía de noche lo mismo que de día, y la palidez de los rostros que no parecían sino de enfermos. Reconocí en aquel matiz el de Oliverio, y comprendí mejor que antes que tenía distinto origen que yo.
En un momento que abrí mi ventana para oír mejor el rumor extraño que retumbaba en aquella población tan llena de vida abajo y cuyas alturas estaban ya sumidas en la noche, vi pasar por la estrecha calle dos filas de gentes que llevaban antorchas en las manos, escoltando una hilera de carruajes con relumbrantes linternas, tirados todos por cuatro caballos que marchaban casi al galope.
—Mira pronto—me dijo Oliverio,—es el rey.
Confusamente vi reflejos de la luz sobre cascos y sobre hojas de sables, y aquel desfile de hombres armados y de caballos herrados, resonó brevemente sobre el empedrado con eco metálico, perdiéndose luego cada vez con ruido menos perceptible, en la luminosa niebla de las antorchas.
Oliverio observó la dirección que llevaban los carruajes y luego que el último hubo desaparecido, dijo, revelando la satisfacción de un hombre que conoce su París y que al volver lo encuentra igual que siempre:
—Sí, el rey va esta noche a los Italianos.
Y no obstante la lluvia y el frío de la noche, permaneció todavía algún tiempo inclinado sobre aquel hormigueo de desconocidos que pasaban de prisa, renovándose sin cesar y a quienes parecía que intereses apremiantes dirigían en pos de objetos contrarios.
—¿Estás contento?—le pregunté.
Lanzó un poderoso suspiro como si el contacto de aquella vida extraordinaria le hubiera llenado súbitamente de aspiraciones desmesuradas y me dijo, sin contestarme:
—¿Y tú?
Luego, sin esperar mi contestación, continuó:
—¡Ah, caramba! Tú miras atrás; no estás en París más que estaba yo en Ormessón. Tu suerte es añorar siempre y no desear nunca. Sería cosa de adoptar tu sistema. Aquí se envía, luego que son mayores, a los muchachos cuando se desea hacerlos hombres. Tú perteneces a ese número, y no te compadezco: eres rico, no eres un cualquiera... ¡y amas!—añadió bajando la voz lo más posible.
Y con una efusión que jamás había observado en él me estrechó entre sus brazos y añadió:
—¡Hasta mañana, querido amigo, hasta siempre!
Una hora después, el silencio era tan profundo como en el campo. Aquella suspensión de la vida, el amodorramiento súbito y absoluto de aquella ciudad encerrando un millón de hombres, me asombró más todavía que su tumulto. Hice a la manera de un resumen de los desfallecimientos, del cansancio que representaba aquel gigantesco sueño y fui acometido de verdadero miedo, no por falta de bravura, sino por una especie de desmayo de la voluntad.
Volví a ver a Agustín con verdadera satisfacción. Al estrechar su mano sentí que tenía un punto de apoyo. Parecía viejo, aunque todavía era joven. Sus pupilas eran más anchas y brillaban más. Su mano muy blanca y de cutis muy fino, se había purificado y aguzado, por decir así, dedicada exclusivamente al trabajo de manejar la pluma. Al ver su porte nadie hubiera podido decir si era rico o pobre. Gastaba ropas muy sencillas y las llevaba modestamente, pero con la confianza y el desahogo que procede de la convicción de que el traje no tiene importancia.
Acogió a Oliverio, más bien que como a un amigo, como a un mozo a quien es necesario vigilar y respecto del cual conviene esperar antes de colocarle de lleno en la más estrecha intimidad.
Por su parte, Oliverio no se dio más que muy a medias, ya sea porque la envoltura del hombre le pareció chocante, ya fuese porque advirtió en él, por dentro, la resistencia de una voluntad tan bien templada como la suya, pero formada de metal más puro.
—Había adivinado a su amigo de usted—me dijo Agustín,—en el orden físico y en el moral. Es seductor. No diré que haga ninguna fullería, porque me parece incapaz de indignidad; pero víctimas, en el más alto sentido de la palabra, las hará. Es peligroso para los seres más débiles que él y que han nacido bajo la misma estrella.
Cuando le pedí a Oliverio su juicio sobre Agustín, se limitó a responder:
—Siempre habrá en él algo de preceptor y algo de advenedizo. Nunca dejará de ser pedante y afanoso, como todos los que no cuentan con más recursos que la voluntad de llegar y llegan a fuerza de trabajo. Prefiero los dones de talento o de cuna, y no siendo eso no quiero nada.
Más tarde esas dos opiniones se modificaron. Agustín llegó a querer a Oliverio, pero sin estimarlo en mucho, y Oliverio tuvo a Agustín en altísima estima sin llegar a tomarle cariño.
Nuestra vida se regularizó muy pronto. Ocupábamos dos departamentos contiguos, pero independientes. Nuestra amistad muy estrecha y la independencia de cada uno debían concordarse perfectamente en aquel orden de cosas. Nuestras costumbres eran las de estudiantes libres a quienes sus aficiones o su posición permiten elegir, instruirse un poco, al azar, y beber en muchas fuentes antes de determinar en cuál de ellas debe el espíritu sentar sus reales en definitiva.
Pocos días después, Oliverio recibió una carta de su prima, en la cual se nos invitaba a los dos a trasladarnos a Nièvres.
Era una vivienda antigua perdida sobre espesos bosques de castaños y de encinas. Pasé allí una semana de hermosos días fríos y severos, en medio del monte, casi despojado de hojas, contemplando horizontes que, si no me hicieron olvidar los de Trembles, no me permitieron echarlos de menos, tan hermosos eran, y que parecían destinados, como grandioso cuadro, a contener una existencia más robusta y luchas mucho más serias.
El castillo—cuyas torrecillas descollaban muy poco sobre las viejas encinas que le rodeaban, y que sólo era visible por cortes hechos a través del bosque, con su vieja fachada gris, sus altas chimeneas coronadas de humo, sus invernaderos cerrados, sus avenidas alfombradas de hojas muertas,—resumía, en algunos detalles de su aspecto, el carácter triste de la estación y la melancolía de los lugares.
Era aquélla una existencia nueva para Magdalena, y también para mí había algo muy nuevo en el hecho de verla tan bruscamente colocada en condiciones más vastas, con la libertad de actitudes, la amplitud de costumbres, ese algo indefinible superior y muy imponente que prestan el uso y las responsabilidades que implica el poseer una gran fortuna.
Una persona parecía añorar todavía en el castillo de Nièvres la calle de los Carmelitas: el señor D'Orsel. Cuanto a mí, los lugares nada me importaban. Un mismo atractivo confundía en aquella época mi presente y mi pasado: entre Magdalena y la condesa De Nièvres no había más diferencia que entre un amor imposible y un amor culpable, y cuando abandoné Nièvres, estaba persuadido de que aquel amor nacido en la calle de los Carmelitas, sucediera lo que quisiera, allí debía ser enterrado.
Retardada la instalación de la vivienda que el señor De Nièvres se había propuesto establecer en París, Magdalena no vino en todo el invierno.
Sentíase dichosa rodeada de todos los suyos: tenía a Julia y a su padre; menester había cierto espacio de tiempo para pasar sin sacudidas de la modestia y la regularidad de la vida de provincia a las sorpresas que le esperaban en el gran mundo, y aquella semisoledad de Nièvres era una especie de noviciado que estaba muy lejos de desagradarle.
La volví a ver una o dos veces aquel verano, con largos intervalos y por breves momentos, cobardemente robados al deber que me imponía huir de ella.
Había abrigado el propósito de aprovechar aquel alejamiento, muy oportuno para intentar francamente ser heroico y para curarme. Ya era mucho el resistir a las invitaciones que constantemente nos llegaban de Nièvres. Aun hice más: procuré no pensar más en ella. Me sumergía en el trabajo. El ejemplo de Agustín me hubiera causado emulación si naturalmente no hubiese tenido gusto en ello. París desarrolla ese ambiente peculiar de los grandes centros de actividad, sobre todo en el orden de las actividades intelectuales; y, a poco que me mezclara en el movimiento de los hechos, era lógico que no rehusara vivir en aquella atmósfera.
En cuanto a la vida de París, tal como Oliverio la entendía, no me hacía ilusiones y no la consideraba como un socorro. Un poco contaba con ella para distraerme, pero de ningún modo para aturdirme y menos aún para consolarme. Por otro lado, el campesino persistía en mí y no podía resolverse a despojarse de sí mismo, porque había cambiado de medio. Mal que pese a los que pretenden negar la influencia del terruño, sentía yo que había en mi ser algo local, resistente, que no abandonaría jamás por completo; y, si el deseo de aclimatarme se hubiera manifestado en mí, seguro estoy de que los mil vínculos de los orígenes—que no es dable desarraigar,—me habrían advertido por medio de continuos sufrimientos, que sería la mía tarea inútil. Vivía en París como en una hospedería: era posible que permaneciera mucho tiempo en ella, y hasta que en ella muriese; pero siempre me consideraría huésped y estaría como de paso.
Sombrío, retirado, sociable sólo con los compañeros de costumbre, en constante desconfianza de contactos nuevos, evitaba en cuanto era dable ese terrible frotamiento de la vida parisiense que pulimenta los caracteres y los aplana, hasta raerlos. No fui demasiado ciego para lo que ella tiene de deslumbrante, no me perturbó lo que ofrece de contradictorio, no me sedujo por lo que ofrece a los apetitos de la juventud y a las ambiciones de los ingenuos. Para ponerme a cubierto de sus asechanzas tenía yo un defecto que equivalía, por sus efectos, a una virtud, y era el miedo a lo desconocido; y aquel incorregible terror por los ensayos me prestaba, por decir así, la perspicacia que poseen los experimentados.
Estaba solo o poco menos, porque Agustín no se pertenecía y desde el primer momento me di cuenta de que lo que es Oliverio no era hombre para pertenecerme mucho tiempo. En seguida adquirió hábitos que en nada contrariaban mis costumbres, pero que en nada se parecían a ellas.
Registraba bibliotecas, tiritaba de frío en los severos anfiteatros y me metía por las noches en los gabinetes de lectura en donde los condenados a morirse de hambre, pintada la fiebre en sus rostros, escribían libros que no habían de darles fama, ni enriquecerlos. Adivinaba en ellos impotencias, miserias físicas y morales cuya vecindad no me confortaba por cierto. Salía de aquellos lugares afligido. Me encerraba en mi casa, abría otros libros y velaba. Así sentí pasar bajo mis ventanas las fiestas nocturnas de Carnaval. Algunas veces, en plena noche, Oliverio llamaba a mi puerta. En seguida reconocía yo el golpe seco del puño de oro de su bastón. Me hallaba sentado a mi mesa de trabajo, me estrechaba la mano y ganaba su cuarto tarareando algún fragmento de ópera. Al otro día volvía a empezar sin ostentación, ingenuamente convencido de que era excelente aquel austero régimen de vida.
Al cabo de algunos meses ya no podía más. Mis esfuerzos estaban agotados y como un edificio levantado por milagro, una mañana, al despertar, sentí que mi valor se derrumbaba. Pretendí recordar una idea perseguida el día antes: ¡imposible! Vanamente me repetía ciertas frases de disciplina que me aguijoneaban alguna vez, como se estimula a los caballos de tiro que se plantan.
Había llegado el verano. En las calles brillaba un hermoso sol. Los vencejos volaban satisfechos alrededor de un agudo campanario que desde mi ventana se distinguía. Sin vacilar un instante y sin reflexionar que iba a perder en un momento el beneficio de tantos meses de prudencia, escribí a Magdalena. Lo que le decía era insignificante. Los breves billetes que de ella recibiera en varias ocasiones, habían determinado, de una vez para siempre, el tono de nuestra correspondencia. No puse en aquél ni más ni menos y sin embargo, expedida la carta, esperé la respuesta como un acontecimiento.
Hay en París un gran jardín hecho para los aburridos: hállanse en él relativa soledad, árboles, verde césped, floridas platabandas, alamedas sombrías y una turba de pajarillos que parecen estar allí tan a su placer como en pleno campo. A ese jardín fui y por él erré todo el resto del día, asombrado de haber sacudido mi yugo y más admirado todavía de la extremada intensidad de un recuerdo que había creído de buena fe que estaba adormecido. Poco a poco, como una hoguera que se reanima, sentí en todo mi ser aquel ardoroso despertar.
Caminaba bajo los árboles, hablando sólo y haciendo involuntariamente ademanes propios de un hombre largo tiempo encadenado que rompe las cadenas:
—¡Cómo!—pensaba.—¿Y no ha de saber siquiera que la he amado? ¿ha de ignorar que por causa de ella he gastado mi vida, sacrificado todo, hasta la dicha inocente, de hacerle ver lo que he realizado para su reposo? ¿Creerá que he pasado junto a ella sin verla, que nuestras existencias han corrido paralelas sin confundirse ni tocarse siquiera, ni más ni menos que dos indiferentes arroyos? ¿Y el día que le diga «sabe usted, Magdalena, que la he amado mucho»? Me replicará: ¿Es posible?... Y ya no estará en la edad en que hubiera podido creerme.
Luego reconocí que, en efecto, nuestros destinos eran paralelos, muy próximos, pero inconfundibles; que era necesario vivir uno al lado del otro y separados, y que todo estaba concluido para mí. Entonces me perdía en hipótesis: emanaba de ellas un repetido «¿Quién sabe?» con todo el alcance de una tentación. Y a esa condicional replicaba mi conciencia: «¡No, eso no será nunca!»
Pero de aquellas insensatas suposiciones me quedaba un sabor horriblemente dulce y de él estaba embriagada la débil voluntad que aun me quedaba; pensaba además que no valía la pena de haber luchado tanto para llegar a semejante extremo.
Notaba en mí tal ausencia de energía y sentía un desprecio tan hondo de mí mismo, que aquel día desesperé de mi vida. No me parecía buena para nada: ni siquiera para aplicarla a los trabajos más vulgares. Nadie la quería y a mí no me importaba ya nada de ella. Unos niños se pusieron a jugar bajo los árboles. Parejas dichosas pasaron estrechamente enlazadas; evitaba su aproximación y me alejaba, buscando, en mi mente, qué lugar había en donde no estuviese solo.
Regresé por las calles más desiertas. Había en ellas grandes talleres industriales amurallados y ruidosos, fábricas cuyas chimeneas humeaban, oíase hervir de calderas, estruendo de engranajes. Pensaba yo en la tensión que me consumía desde muchos meses, en aquel hogar interior siempre encendido, siempre abrasador esperando una aplicación que no estaba prevista. Miraba los negros cristales, veía el reflejo de los hornos, escuchaba el ruido de las máquinas.
—¿Qué harán ahí dentro?—me decía.—¿Quién sabe lo que de esos talleres saldrá, madera o metal, lo grande o lo pequeño, lo útil o lo superfluo?
Y la idea de que igual pasaba en mi espíritu nada adicionó a mi desaliento ya completo, no hizo más que confirmarlo.
Sobre mi mesa de trabajo había una montaña de resmas de papel manuscrito. Nunca la miraba con orgullo; por lo común evitaba fijarme en ella muy de cerca, y así pasaba cada día de las ilusiones de la víspera. Desde el siguiente al de mi resolución suprema me hice justicia: leí al azar múltiples fragmentos; un marcado sabor de mediocridad me revolvió el corazón. Agarré todos los papeles y los eché al fuego. Estaba muy tranquilo mientras ejecutaba aquella obra que en cualesquiera otras circunstancias me habría costado algún pesar. En aquel mismo instante llegó la carta de Magdalena. Era como debía ser, cordial, tierna, delicada y sin embargo, me quedé estupefacto viendo desvanecerse una esperanza. El centelleo de muchos papelotes todavía ardiendo, alumbraba mi cuarto; yo estaba de pie con la carta en la mano, como un hombre que se ahoga y aferra a una cuerda rota; por casualidad entró Oliverio.
Al ver aquel montón de cenizas humeantes comprendió y dirigió una rápida mirada a la carta.
—¿Están buenos en Nièvres?—me preguntó fríamente.
En previsión de la más leve sospecha le entregué la carta; él afectó no leerla y como si hubiera decidido que era aquel momento oportuno para hablarme a la razón y desbridar anchamente una llaga que languidecía sin resultado, comenzó:
—Pero, ¿a qué extremos has llegado? Hace seis meses pasas las noches escribiendo y consumiéndote, llevas una vida de seminarista que ya hizo sus votos o de benedictino que toma baños de ciencia para calmar la carne. Y ¿adonde te ha conducido todo eso?
—A ninguna parte—repliqué.
—Tanto peor; porque toda decepción prueba, a lo menos, una cosa: que se ha errado en cuanto a los medios de triunfar. Has creído que la soledad es el mejor de los consejeros. Y ¿ahora qué opinas? ¿Qué consejo te ha dado, qué opinión que te sirva, qué lección de conducta?
—¡Callar siempre!—dije con acento de desesperación.
—Si ésa es tu resolución definitiva, te invito a cambiar de sistema. Si todo lo esperas de ti mismo, si tienes bastante orgullo para suponer que llevarás a término una situación que ha desanimado a otros muchos más fuertes y que podrás permanecer sin tambalearte, en pie sobre una dificultad espantosa, ante la cual tantos corazones han desfallecido, tanto peor, repito una vez más, porque te creo en grave peligro, y te juro que ya no dormiré tranquilo.
—No tengo ni orgullo ni confianza, lo sabes tan bien como yo. No soy yo el que quiere: es, como dices tú, la situación la que se me impone. No está en mi mano impedir lo que es, no puedo prever lo que debe ser. Me quedo en donde estoy, sobre un peligro, porque me está prohibido irme a otra parte. No amar a Magdalena, me es imposible; amarla de otro modo tampoco puedo. El día que sobre esta dificultad, de la cual no puedo descender, me venza el vértigo... me llorarás como hombre muerto.
—Muerto no, caído de muy alto. No importa, de todos modos, el hecho es fúnebre. Y no es así como entiendo que debes acabar. Baste con que la vida nos mate todos los días un poco; por Dios, no la ayudemos a concluir más de prisa con nosotros. Prepárate, te ruego, a oír cosas muy duras, y si París te causa miedo como una mentira, acostúmbrate, a lo menos, a conversar mano a mano con la verdad.
—Habla—le dije,—habla. No me dirás nada que yo mismo no me haya repetido un millar de veces.
—Estás en un error. Afirmo que nunca has usado el siguiente lenguaje: «Magdalena es feliz; está casada; una a una tendrá todas las legítimas alegrías de la familia, sin faltarle ni una sola, así lo deseo y así lo espero.» Puede muy bien, pues, pasar sin ti. No es para ti más que una tierna amiga y no puede considerarte más que como un camarada excelente, cuya pérdida lamentaría mucho, pero a quien sería imperdonable tomar por amante. Lo que os junta es, pues, un lazo, encantador como vinculación noble, que sería horrible si se trocara en cadena. Tú le eres necesario en la medida que la amistad cuenta y pesa en la vida: en ningún caso tienes el derecho de convertirte en carga pesada. No hablemos de mi primo, el cual, si fuera consultado, haría valer sus derechos de conformidad con las formas establecidas, usando los argumentos que cumplen a la defensa de los maridos amenazados en su honor—que es cosa grave,—y en su felicidad, que todavía es más serio. Por lo que a ti respecta, la situación no es más complicada. El acaso te acercó a Magdalena y él también te hizo nacer seis o siete años demasiado tarde; esto, que para ti representa una desgracia, quizás es también un accidente lamentable para ella. Si otro ha llegado y casádose con ella, no ha hecho más que tomar lo que a nadie pertenecía; por eso, tú que tienes muy buen sentido, a pesar de poseer un gran corazón, nunca has protestado. Después de haber declinado toda pretensión respecto de Magdalena, como marido, ¿puedes y quieres aspirar a otra cosa? Sin embargo, sigues amándola. No eres digno de censura, porque un afecto como el tuyo no es censurable; pero no estás en buen terreno, porque un callejón sin salida a ninguna parte conduce. Ahora bien, cuando en la vida se cae en la desgracia de extraviarse en una encrucijada, lo razonable es procurar salir de ella por un lado o por otro; y en este caso saldrás de tu atolladero, si no libre de averías, a lo menos sin dejarte en él nada esencial, ni el honor ni la vida. Todavía dos palabras, y no te ofendan: Magdalena no es la única mujer buena, bonita, sensible y capaz de comprenderte y estimarte, que hay en el mundo. Imagina que otra mujer, pues, y no Magdalena, fuese la que tú amases exactamente lo mismo y de la cual dijeras: «Ella o ninguna.» ¿Niegas la posibilidad? Entonces lo necesario, lo absoluto en estos casos es la necesidad de amar y la capacidad de sentir el amor. No te pares a averiguar si lo que afirmo es lógico o no y no digas que mis doctrinas son espantosas. Tú amas y debes amar: lo demás es cuestión de suerte. No creo que pueda existir mujer, digna de ti por supuesto, que no tenga el derecho de decirte: «El verdadero y único objeto de tus sentimientos soy yo.»
—De modo—exclamé,—que será necesario no amar.
—Nada de eso. Se trata sólo de amar a otra.
—Entonces habré de olvidarla.
—No, reemplazarla.
—¡Nunca!...
—No digas «nunca»; di mejor «no por ahora.»
Y en seguida Oliverio se marchó.
Tenía los ojos secos y un atroz sufrimiento me oprimía el corazón. Volví a leer la carta de Magdalena. De ella se exhalaba una vaga tibieza de las amistades vulgares, que causa desesperación cuando se desea mucho más. «Tiene razón, mucha razón», pensé recordando la abrumadora argumentación de Oliverio, rechazando sus conclusiones con todo el horror natural en un corazón apasionadísimo, pero reconociendo esta verdad irrefutable: «No soy nada para Magdalena, nada más que un obstáculo, una amenaza, un ente inútil o peligroso.»
Contemplé mi mesa vacía. Un montón de cenizas negras llenaba el hogar. Aquella destrucción de una parte de mí mismo, aquella total ruina de mis esfuerzos y de mi dicha me abatió bajo la incomparable sensación de la nada más completa.
—¿Para qué sirvo, pues?—exclamé.
Y oculto el rostro entre las manos, la mirada en el vacío, teniendo ante mi vista toda mi existencia, dudosa, sin fondo, como un precipicio, quédeme absorto.
Al cabo de una hora volvió Oliverio y me encontró en el mismo estado: inerte, inmóvil, consternado. Cariñosamente me tocó en el hombro y me dijo:
—¿Quieres acompañarme esta noche al teatro?
—¿Vas solo?—le pregunté.
—No—replicó sonriendo.
—Entonces no me necesitas para nada.
—¡Está bien!—exclamó con impaciencia.
Pero cambiando súbitamente de intención, se me puso resueltamente delante y con ruda energía me increpó:
—Eres estúpido, injusto e insolente. ¿Qué te has creído?... ¿que pretendo sorprenderte? ¡Bonito oficio me atribuyes! ¡No, querido! No soy capaz de prepararte ninguna emboscada en la cual pueda correr riesgo la probidad de tu corazón. Sería calcular mal y proceder torpemente. Lo que yo quiero es que salgas de tu cubil, ¡pobre alma entristecida! ¡infeliz corazón herido!... Te figuras que la tierra está de luto, que la belleza se ha cubierto de un velo, que todos los rostros están bañados en lágrimas, que ya no existen esperanzas ni alegrías, ni afanes colmados porque la suerte te es adversa. Pero mira en torno de ti, mézclate entre la multitud de hombres y mujeres que son felices o creen serlo. No les envidies la despreocupación, pero aprende de ellos esta doctrina: que la Providencia—en la cual tú crees,—a todo atiende, que todo lo proporciona y que ella ha creado inagotables recursos para satisfacer la necesidad de los corazones hambrientos.
No me causó vacilación aquel flujo de palabras, pero acabé por escucharlas. La afectuosa exasperación de Oliverio actuó como un calmante sobre mis nervios, espantosamente excitados y templó su tensión. Le pedí que me perdonara aquel arranque, efecto de mi estado de aturdimiento, asegurándole que en mis palabras no había ni asomos de desconfianza. Le rogué que dejara pasar aquella crisis de flaqueza, resultado de penas y cansancio y le prometí cambiar de género de vida. Vivíamos en el mismo medio social y reconocí que era un error de mi parte no frecuentarlo. Tenía el deber, sin duda, de no singularizarme con un sistemático alejamiento. Le dije una porción de cosas sensatas, como si de repente hubiera recobrado la razón. Y como también él echaba de menos la expansión en nuestra intimidad, que nos hacía más flexibles, más conciliadores, mejores, estando juntos, le hablé de él, de su vida que pasaba casi enteramente apartado de mí, y lamenté el no saber lo que se hacía y si tenía o no razones para estar satisfecho.
—Satisfecho. He ahí la palabra—me dijo con una expresión casi cómica.—Cada hombre tiene un vocabulario particular para sus ambiciones. Sí, estoy casi satisfecho en este momento, y si me conformo con satisfacciones que no tengan información de quiméricas, mi vida discurrirá en perfecto equilibrio y será dichosa hasta la saciedad.
—¿Tienes noticias de Ormessón?
—Ninguna. Ya sabes cómo acabó aquella historia.
—¿Por una ruptura?
—No, por una ausencia, que no es lo mismo, porque de lo pasado guardamos el uno y la otra la única memoria que nunca ensucia los recuerdos.
—¿Y ahora?
—¡Ahora!... ¿Sabes algo?...
—Nada sé; pero imagino que habrás hecho lo que hace poco me recomendabas.
—En efecto—dijo Oliverio sonriendo.
Luego se puso serio y continuó:
—En otro momento te contaré. Ahora no hay oportunidad. El ambiente de este cuarto está impregnado de una emoción muy respetable. No cabe promiscuidad entre la mujer de la cual te hablaré y aquella otra cuyo nombre no debe ser pronunciado siquiera mientras de la otra nos ocupamos.
Ruido de pasos en la antesala interrumpió nuestra conversación. Mi criado anunció a Agustín que raras veces venía a aquella hora. La vista de aquella enérgica e inflexible fisonomía me devolvió hasta cierto punto un poco de energía. Me parecía como si la suerte me enviase un refuerzo en aquel momento que tanto lo necesitaba.
—Llega usted en buen momento—le dije procurando mostrarme animado.—No merecía la pena de tomarme tanto trabajo, ¿verdad? Vea usted, todo lo he destruido.
Hablábale siempre como cumple a un ex discípulo respecto de su maestro, y le reconocía el derecho de interrogarme acerca de mis tareas.
—Es cuestión de volver a empezar—me contestó, sin asombrarse por lo que veía.—¡Sé lo que es eso!...
Oliverio callaba. Después de algunos minutos de silencio, bostezó suavemente, atusó con la mano su rizada cabellera y nos dijo:
—Me aburro y voy a dar un paseo por el Bosque...
—¿Trabaja?—me preguntó Agustín cuando Oliverio nos dejó.
—Muy poco; y, sin embargo, aprende como si trabajara.
—Tanto mejor. Ha seducido a la suerte. Si la vida fuese una lotería, ese mozo soñaría los números que iban a salir premiados.
Agustín no era ni de los que inducen a la suerte ni de aquellos a quienes debe enriquecer un número soñado. Lo que de él llevo ya dicho, debe haberle hecho comprender, que no había nacido para los favores del acaso y que en todas las partidas en que había hecho parada de su voluntad, la puesta valía más que la ganancia. Desde el día que le ha visto usted salir de Trembles, con una letra llegada de París en el bolsillo, como un soldado con su itinerario en la mano, sus esperanzas habían recibido más de un jaque, pero ello no había disminuido su fe robusta ni le había hecho dudar, por un minuto tan sólo, que el éxito, si no la gloria, estaban en París al fin del camino que él emprendía. No se quejaba, no acusaba a nadie, no desesperaba por nada. Sin ninguna ilusión tenía la tenacidad de las esperanzas ciegas y lo que en otros habría parecido orgullo, no existía en él más que como sentimiento muy exactamente determinado de su derecho. Apreciaba las cosas con la serenidad de un joyero que ensaya alhajas de calidad dudosa, y rara vez se engañaba al elegir las que merecían la pena de consagrarlas tiempo y trabajo.
Había tenido protectores. No consideraba que fuera deshonor solicitar apoyo, porque él sólo proponía un trueque de valores equivalentes. Y tales contrastes—decía,—no humillan nunca al que aporta a la sociedad el contingente de su inteligencia, su celo y su talento. No afectaba el desprecio del dinero—del cual tenía gran necesidad.—Sabíalo yo sin que él me lo dijese. No desdeñaba los resultados, pero los colocaba muy por debajo de un capital de ideas que, según él, nadie sabría representar ni pagar. «Soy—decía—un obrero que trabaja con herramientas de poco costo, es verdad; pero lo que producen no tiene precio, cuando es bueno.»
No se considera, pues, agradecido a nadie. Los servicios que le habían hecho los había comprado y pagádolos bien. Y en esa especie de ventas—que de su parte excluían si no el convencionalismo del trato social, toda humillación por lo menos,—tenía su modo de ofrecer, que determinaba concretamente el alto precio que a su entender era lo justo.
—Desde el momento en que media el dinero—decía,—ya no hay más que un negocio en el cual el corazón no entra para nada y que no compromete, de ningún modo, al agradecimiento. Doy y das. El talento mismo, en tales casos, no es más que una obligación de probidad.
Había ensayado muchas posiciones e intentado diversas empresas, no por afición, sino por necesidad. No pudiendo elegir los medios, poseía el don de la aplicación más bien que la flexibilidad que permite aplicarlos todos. A fuerza de voluntad, de clarividencia, de ardor suplía casi las facultades naturales de que se reconocía privado. Su voluntad, apoyada sobre extraordinario buen sentido y una rectitud perfecta, hacía milagros. Tomaba todas las formas más elevadas, más nobles, algunas veces brillantes. No lo sentía todo, pero nada había que él no comprendiese. También se aproximaba a las manifestaciones de pura imaginación por un esfuerzo de tensión de su espíritu, en contacto siempre con todo lo que el mundo de las ideas contiene de mejor y más bello y rayaba en lo patético por el perfecto conocimiento de las asperezas de la vida y por la devorante ambición de alcanzar legítimas satisfacciones, aunque ello fuese a trueque de mucho luchar.
Después de haber abordado el teatro—para el cual no se consideraba suficientemente recomendado, ni con preparación bastante,—se lanzó al periodismo.
Cuando digo que se lanzó, no empleo la palabra exacta para exponer la idea; porque ella no corresponde a la acción de un hombre que, siendo incapaz de aturdimiento, se presentó en la palestra con esa valentía informada de prudencia que no arriesga mucho más que para lograr éxito favorable.
Por último, poco hacía que había entrado al servicio de un hombre público eminente, en calidad de secretario.
—Estoy—me decía—en medio de un movimiento que no me seduce, pero que me interesa y me ilustra. La política, en estos tiempos, abarca tantas ideas, elabora tantos problemas, que constituye el medio de estudio más instructivo y la encrucijada más apropósito para una ambición que busca salida.
Su situación material me era desconocida. La suponía difícil; pero era ése un asunto acerca del cual me parecía imprudente hablarle.
Tan sólo algunas veces el continente de aquel incansable luchador delataba a su pesar, no vacilaciones, pero sí sufrimiento. El estoico Agustín no decía palabra. Su actitud era la misma de siempre, su manera de razonar no había perdido ni un ápice de la fuerza habitual. Obraba, pensaba, resolvía como si jamás hubiera sufrido el más leve embate de la suerte; pero había en él un no sé qué indefinible, algo así como las manchas rojas que aparecen en las vestiduras de un soldado herido. Por mucho tiempo me había preguntado qué parte vulnerable de aquella organización de hierro había podido ser lacerada, y al fin advertí que Agustín, al igual que todo el mundo, tenía corazón y comprendí que era aquel noble y animoso corazón lo que sangraba.
Luego que se sentó y así que le vi cruzar las piernas una sobre otra, con la actitud de un hombre que nada tiene que decir y entra en casa de un amigo olvidando el objeto de su visita, me di cuenta de que tampoco él estaba con ánimo y disposiciones alegres.
—¿Tampoco usted es feliz, mi querido Agustín?—le pregunté.
—¡Ha adivinado usted!—replicó con un acento que revelaba amargura.
—Menester es adivinar cuando usted tiene el orgullo de no declararlo.
—Hijo mío—continuó, usando siempre aquella forma paternal que prestaba cierto encanto a la rudeza de sus consejos,—el problema no está en saber si uno es feliz, lo que importa es averiguar si se ha hecho todo para llegar a serlo. Un hombre de bien merece, indudablemente, ser dichoso; pero no siempre tiene el derecho de lamentarse porque no lo es todavía. Es cuestión de tiempo, del instante, de oportunidad. Hay muchas maneras de sufrir: unos sufren por error, otros por impaciencia. Perdóneme un desplante de modestia. Yo quizás soy tan sólo un poco impaciente.
—¿Impaciente? ¿y de qué? ¿Se puede saber?
—De no estar solo—me dijo con singular emoción,—con objeto de que si algún día alcanzo un nombre no me vea reducido al triste resultado de coronar mi egoísmo.
Después añadió:
—No hablemos de estas cosas demasiado pronto. Usted será el primero a quien daré cuenta de ellas cuando llegue el momento.
Guardó silencio un instante y poniéndose de pie me dijo:
—No estemos aquí: esto huele a derrota. Y no es que eso me fastidie, pero da ganas de abandonarse.
Salimos juntos y andando, andando le puse al corriente de los motivos particulares de fastidio y de desaliento que tenía. Mis cartas le habían advertido y el resto lo presumió el día que Magdalena y él se vieron. No hallé, pues, dificultad ninguna para ponerle al corriente de las graves circunstancias de una situación que conocía tan bien como yo, ni para explicarle las perplejidades de mi alma en la cual había él medido todas las resistencias y todas las debilidades.
—Desde hace cuatro años le conozco a usted enamorado—me dijo a la primera palabra que pronuncié.
—¿Cuatro años? ¡Pero si entonces no conocía yo a Magdalena!
—¿Recuerda usted, amigo mío, el día que le sorprendí llorando las desventuras de Aníbal? Pues bien, al principio me sorprendí, no pudiendo admitir que una composición de colegio pudiera conmover a nadie de aquel modo. Después razoné que nada tenía que ver con Aníbal su emoción. De modo que leída la primera de sus cartas de usted pensé: «Ya lo sabía», y en cuanto vi a la señora De Nièvres comprendí que se trataba de ella.
En cuanto a mis procederes juzgaba que era difícil, pero no imposible dirigirlos. Considerando el asunto desde puntos de vista diferentes de los que adoptara Oliverio, me aconsejó curarme, pero usando procedimientos que consideraba ser los únicos dignos de mí.
Nos separamos después de dar muchas vueltas en torno a las murallas del Sena. La noche se acercaba. Me encontré solo en medio de París a una hora desusada, sin rumbo, falto de costumbres cotidianas, sin vinculaciones, sin obligaciones, pensando con ansiedad:
—¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Qué haré mañana?...
Olvidaba absolutamente que desde muchos meses, durante todo un largo invierno, no había tenido compañía. Parecíame que habiéndome abandonado aquel que actuaba en mí, ya no me quedaba ningún auxiliar para encargarse de una vida que en lo sucesivo iba a abandonarme en el vacío de la ociosidad. La idea de volverme a mi casa no me pasó siquiera por la mente y el pensamiento de irme a hojear libros me hubiera puesto enfermo de asco.
Recordé que Oliverio debía estar en el teatro: sabía cuál era y quién le acompañaba. No teniendo por qué resistir a una cobardía más, ocupé un coche y me hice conducir. Tomé un palco oscuro desde el cual esperaba ver a Oliverio sin ser notado. No estaba en ninguno de los otros palcos que había enfrente del mío. Calculé que habría cambiado de proyecto o estaría en alguna de las localidades altas encima de la que yo ocupaba y no me era dado verlas. Habiendo fracasado el plan de sorprenderle en aventura galante, me preguntaba qué era lo que allí tenía que hacer. Me quedé, sin embargo, y difícil sería que le explicara a usted el por qué: tal era el desorden de mi espíritu en el cual se barajaban con el aburrimiento, las penas y el desfallecimiento con perversas curiosidades. Hundía la mirada en todos los palcos ocupados por mujeres; vistas desde abajo formaban una irritante exposición de bustos casi sin cuerpos y de brazos desnudos, cubiertos sólo en parte por los guantes. Examinaba las cabelleras, los ojos, las sonrisas y buscaba comparaciones persuasivas capaces de perjudicar el perfecto recuerdo de Magdalena. No tenía más que un afán: el impetuoso deseo de substraerme de cualquier modo a la persecución de aquel único recuerdo. Lo envilecía a mi sabor, y lo desdoraba esperando, por ese medio, tornarlo indigno de ella, librarme de él a fuerza de ensuciarlo. Al salir del teatro, cuando atravesaba el vestíbulo oí entre un grupo de gente la voz de Oliverio. Pasó cerca de mí y no me vio. Apenas pude ver a la persona de aspecto distinguido, muy elegante, que le acompañaba. Entramos en nuestros respectivos departamentos casi al mismo tiempo y todavía estaba yo en traje de calle, cuando apareció a la puerta de mi cuarto.
—¿De dónde vienes?—me dijo.
—Del teatro.
Y le dije cuál.
—¿Me buscaste?
—No fui con intención de buscarte, sólo quería verte—le repliqué.
—No te comprendo. En cualquier caso ésas son niñerías o quisquillas que si fueras otro no te las perdonaría. Pero tú estás malo y te compadezco.
No le vi más durante dos o tres días. Tuvo la severidad de tratarme con rigor. Se informó de mí por mi criado y supe que se preocupaba de mi estado y me vigilaba sin aparentarlo. Cada día de inacción me agotaba más y más me desmoralizaba. No tomaba ningún partido decisivo, pero me parecía que mi debilidad iba a abatirse al primer accidente que la conmoviera.
Tres días después, en una avenida del Bosque por la cual me paseaba desesperado, vi venir despacio un carruaje muy bien atalajado. Iban en él tres personas: dos mujeres jóvenes y Oliverio. En cuanto este último me reconoció, saltó rápido a tierra, me agarró por un brazo, y sin pronunciar palabra me hizo subir al carruaje y luego que estuvo sentado junto a mí, como si se tratara de un rapto le dijo al cochero: «Adelante». Me sentí perdido y lo estaba, en efecto, por algún tiempo al menos.
Respecto de los dos meses que duró aquel extravío—que sólo duró ese tiempo a lo más,—le referiré tan sólo el incidente fácil de prever que lo terminó.
Al principio creí olvidar a Magdalena, porque cada vez que su recuerdo venía a mi mente, le decía: «¡Huye!» como se oculta a los ojos respetados la vista de ciertos cuadros hirientes o vergonzosos. Ni una sola vez pronunciaba su nombre. Puse entre los dos un mundo de obstáculos y de indignidades. Un momento Oliverio llegó a creer que aquello había concluido; pero la persona con quien trataba yo de matar aquella importuna memoria no se engañó. Un día, por ligereza de mi amigo, que se reportaba algo menos a medida que creía más firme mi razón, supe que sus negocios reclamaban la presencia del señor D'Orsel en su provincia y que todos los habitantes de Nièvres iban a trasladarse muy pronto a Ormessón. En aquel mismo instante quedó adoptada una resolución y resolví romper.
—Vengo a decir adiós—dije al entrar en una habitación en que nunca más debía poner los pies.
—Eso mismo habría hecho yo algo más adelante, pero muy pronto—me dijo ella sin manifestar sorpresa, ni contrariedad.
—¿Entonces no me guardará rencor?
—De ningún modo. Usted no se pertenece.
Sentose delante del tocador y añadió: «Adiós», sin volver la cabeza. Pero me miró en el espejo y sonrió.
Me separé de ella sin más explicaciones.
—Otra necedad más—me dijo Oliverio cuando se enteró de lo que había yo hecho.
—Necedad o no heme libre—repuse.—Me voy a Trembles y te llevo conmigo. No será difícil que se resuelvan a venir a pasar las vacaciones.
—¿A Trembles contigo? ¿Magdalena en Trembles?—repetía Oliverio cuyos planes había desbaratado mi resolución brusca y temeraria.
—Querido amigo—le dije arrojándome enajenado en sus brazos,—no me digas nada, nada objetes. Seré prudente, muy prudente, pero seré también dichoso; concédeme esos dos meses, que no volverán, que no tornaré a encontrar; es corto tiempo y tal vez el único período de dicha que lograré en toda mi vida.
Le hablaba arrastrado por tan ardiente deseo, me vio tan reanimado, tan cambiado ante la perspectiva inesperada de aquel viaje, que se dejó seducir y tuvo la debilidad y la generosidad de asentir a todo.
—Sea—dijo.—En definitiva, eso a vosotros solos os incumbe. No soy ángel de la guarda. Después de todo bastante hago guiando sólo los pasos de dos locos de atar como tú y yo.
Aquellos dos meses de residencia con Magdalena en nuestra solitaria casa, en pleno campo, a orillas de nuestro mar, tan bello en semejante estación, fue una causa de constantes delicias, mezcladas con tormentos que me purificaban. No hubo un solo día que no esté señalado por alguna tentación grande o pequeña, ni un minuto al cual no corresponda un latido de mi corazón, un escalofrío, una esperanza, una decepción.
Podría decirle a usted hoy, la fecha y el lugar preciso de mil emociones muy débiles cuya huella ha quedado en mi memoria, no obstante la pequeñez del hecho: le mostraría a usted tal rincón del parque, tal escalera de la terraza, tal sitio del campo, del pueblo, de la escarpa, en donde el alma de las cosas insensibles ha conservado tan bien el recuerdo de Magdalena y el mío, que si lo buscara—Dios no lo quiera,—lo encontraría tan reconocible como al día siguiente de nuestra partida.
Magdalena nunca había estado en Trembles y aquella residencia, aunque un poco triste y muy mediana le gustaba. Por más que no tenía las mismas razones que yo para haber depositado en ella cariño, me había oído hablar de ella tan frecuentemente, que mis propios recuerdos se la habían dado a conocer perfectamente v ayudaban a que se sintiera bien allí.
—Su tierra tiene semejanza con usted—me decía.—Me había figurado cómo es, con sólo verle a usted. Es un paisaje melancólico, tranquilo, de suave calor. La vida tiene que ser en ese medio apacible y reflexiva. Ahora me explico mucho mejor ciertas particularidades de su carácter, porque corresponde a los rasgos característicos de su país natal.
Hallaba yo gran placer en hacerla penetrarse así de la intimidad de tantas y tantas cosas estrechamente ligadas a mi vida. Era como una serie de sutiles confidencias que la iniciaban en lo que yo había sido y la conducían a comprender lo que era. Aparte el deseo de rodearla de bienestar, de distracciones y de cuidados, estaba también aquel secreto afán de establecer entre nosotros vínculos de educación, de inteligencia, de sensibilidad, casi de nacimiento y parentesco, que debían hacer nuestra amistad más legítima, prestándole quién sabe cuántos años de antigüedad.
Complacíame ensayar en Magdalena el efecto de ciertas influencias, más bien físicas que morales, a las cuales yo estaba sujeto continuamente. Ponía delante de sus ojos ciertos cuadros naturales, elegidos entre los que, invariablemente compuestos de un poco de vegetación, mucho sol y una inmensa extensión de mar, tenía el don infalible de conmoverme. Observaba en qué sentido podían impresionarla, por qué aspectos de indigencia o de grandeza podría agradarle aquel horizonte siempre triste. En cuanto me era dado la interrogaba sobre estos detalles de sensibilidad en todo exterior. Y cuando la encontraba de acuerdo conmigo—que sucedía con mucha más frecuencia que nunca hubiese esperado,—cuando percibía en ella el eco completamente exacto, y como al unísono de la fibra conmovida que vibraba en mí, constataba una conformidad más de la cual me congratulaba como de una nueva alianza.
Así comencé a dejarme ver bajo muchos aspectos que ella habría podido sospechar sin comprenderlos. Juzgando sobre poco más o menos los hábitos normales de mi existencia iba conociendo con bastante exactitud cuál era el fondo oculto de mi natural. Mis predilecciones le revelaban una parte de mis inquietudes, y lo que ella calificaba de singularidades le iba pareciendo más claro a medida que descubría los orígenes. Nada de eso era efecto de cálculo: cedía a ello con bastante ingenuidad para no dejar margen a tener que reprocharme nada si algo había que se asemejara a la más leve apariencia de seducción; pero inocentemente o no ello es que yo cedía. Ella parecía dichosa. Por mi parte, merced a tales continuas comunicaciones que creaban entre nosotros innumerables puntos de relación, tornábame más libre, más firme, más seguro de mí mismo en todos sentidos; y eso representaba un gran progreso porque Magdalena veía en ello un paso dado en la senda de la franqueza. Esta fusión completa, constante y progresiva duró sin ningún accidente dos meses largos. Hago omisión de las heridas secretas, innumerables, infinitas: no eran nada comparadas con los consuelos que en seguida las curaban. En resumen, era feliz o me parecía serlo si la dicha consiste en vivir rápidamente, en amar con todas sus fuerzas sin causa alguna de arrepentimiento y sin esperanza.
El señor De Nièvres era cazador, y a él se debe el que yo haya llegado a serlo. Me dirigió con mucha cordialidad en los primeros ensayos de una clase de ejercicio que después me ha gustado hasta el apasionamiento. Algunas veces Magdalena y Julia nos acompañaban a distancia o nos esperaban sobre la ribera en tanto que nosotros hacíamos largas batidas en dirección al mar. Distinguíaselas desde lejos como florecitas brillantes posadas sobre los cantos rodados al borde mismo de las olas azules. Cuando los incidentes de la cacería nos llevaban demasiado lejos o nos retenían hasta tarde, oíamos la voz de Magdalena que nos invitaba a volver. Tan pronto nombraba a su marido o a Oliverio como a mí. El viento nos traía aquellas llamadas en que se alternaban nuestros tres nombres. Las notas perladas de aquella voz, lanzada a gran espacio desde la orilla del mar se debilitaban a medida que volaban sobre aquel terreno sin eco; llegaban a nosotros como un soplo levemente sonoro y cuando distinguía mi nombre no es decible la sensación de dulzura y de tristeza infinitas que experimentaba.
Algunas veces, ya se ocultaba el sol cuando todavía estábamos nosotros sentados sobre la parte alta de la costa, ocupados en ver morir a nuestros pies las largas olas que venían de América. Cruzaban embarcaciones cubiertas de los purpúreos reflejos del sol, a flor de agua se encendían luces, las de los faros, con destellos e intervalos de relámpago, fijas y amarillentas las de los buques fondeados en la rada, resinosas las de las barcas pescadoras. Y el vasto movimiento de las aguas, que continuaba a través de la noche y ya no se revelaba más que por sus rumores, nos sumía en un silencio del cual para cada uno de nosotros brotaba un número incalculable de ensueños.
Al extremo de la tierra firme, en una especie, de península, pedregosa, batida del mar por tres lados había un faro, hoy día destruido, rodeado de un jardincito, con setos de tamarindos tan cerca de la orilla, que cada marea un poco fuerte quedaban hundidos en espuma. Era aquél el punto de cita elegido ordinariamente para reunirnos, como he dicho, después de las cacerías. El lugar era solitario, la ribera más alta en aquel sitio, la mar más vasta y más conforme con la idea que se ha formado de ese azul desierto sin límites y de aquella soledad agitada.
El horizonte circular que se abarcaba desde aquel punto culminante de la costa, aun sin apartarse del pie de la torre, ofrecía una grandiosa sorpresa en una zona tan pobremente accidentada que no presenta casi en ninguna porción de ella ni contornos ni perspectivas.
Recuerdo que un día Magdalena y el señor De Nièvres quisieron subir a lo alto del faro. Hacía viento. El ruido del aire que no se percibía abajo, aumentaba a medida que subíamos, rugía como un trueno en la escalera espiral y hacía temblar encima de nosotros las paredes de cristal de la linterna. Cuando desembocamos a cien pies del suelo, un verdadero huracán nos azotó el rostro y de todo el horizonte se alzó no sé qué murmullo irritado del cual nada puede dar idea cuando no se ha escuchado el mar desde muy alto. El cielo estaba nublado. La marea baja permitía ver en el límite espumoso de las olas y el último escalón de la ribera, el triste lecho del Océano pavimentado de rocas y tapizado de vegetaciones negruzcas. Charcos de agua reflejaban la luz a lo lejos, y dos o tres hombres que buscaban cangrejos, tan pequeños que podían ser confundidos con pájaros pescadores, vagaban, casi imperceptibles alrededor de las limosas lagunas. Más allá comenzaba la alta mar, movediza y gris, cuyo límite se perdía en la bruma. Menester era mirar con mucha atención para apreciar dónde terminaba el mar y dónde comenzaba el cielo, tan dudoso era el límite y tanto la una y el otro tenían la misma palidez incierta, la misma palpitación tempestuosa y el mismo infinito. No puedo decirle a usted hasta qué punto resultaba extraordinario aquel espectáculo de la inmensidad dos veces repetida, de extensión doble por lo tanto, tan alta como profunda—vista desde la plataforma del faro,—ni es tampoco descriptible la emoción que a todos nos embargaba. Cada uno fue impresionado de diversa manera, sin duda; pero recuerdo que tuvo por efecto suspender toda conversación y que el mismo vértigo físico nos hizo palidecer de pronto y nos puso serios. Una especie de grito de angustia se escapó de los labios de Magdalena y sin pronunciar una palabra, puestos los codos sobre el balconcillo que nos separaba del abismo, sintiendo que la enorme torre oscilaba bajo nuestros pies a cada embate del viento, atraídos por el inmenso peligro y como solicitados desde abajo por el clamor de la marea que iba subiendo, permanecimos largo tiempo en el más grande estupor, semejantes a personas que teniendo los pies apoyados en la frágil vida, un día, por milagro, corrieran la nunca oída aventura de mirar y de ver el más allá.
Comprendí perfectamente que al influjo de aquella sensación alguna fibra humana había de romperse: era menester que cediera uno de nosotros, si no el más emocionado, el más frágil. Fue Julia.
Estaba inmóvil junto a Oliverio, la manecita temblorosa al lado de la mano del joven, crispada sobre el pasamano de la balaustrada, la cabeza inclinada sobre el mar, los ojos entreabiertos, con esa expresión de extravío que caracteriza al vértigo, el rostro pálido, como el de un niño moribundo. Oliverio fue el primero que advirtió que iba a desmayarse y la tomó en los brazos. Algunos segundos después volvió en sí lanzando un suspiro angustioso que levantó su delgado talle.
—No es nada—dijo reaccionando en seguida contra el irresistible acceso de desfallecimiento, y bajamos.
No se habló más de aquel incidente que fue olvidado, sin duda, como otros muchos. Y si yo lo recuerdo hoy al referirle nuestros paseos al faro, débese a que él fue la primera indicación de ciertos hechos oscuros qué debían tener un desenlace más tarde.
Algunas veces, cuando estaban la mar en completa calma y el cielo sereno, una embarcación venía a buscarnos a la costa, al extremo de los prados, y nos llevaba mar adentro. Era una barca de pesca y tan luego como tomaba el largo se tendía la vela; después, en una mar lenta, plana, blanca al reflejar el sol, como si fuera de estaño, el patrón tendía las redes. De hora en hora eran recogidas y veíamos enredados en ellas toda clase de peces, de brillantes escamas, y extraños productos del mar, sorprendidos en las profundidades del agua o arrancados, revueltos con algas, a sus escondites submarinos.
Cada redada nos traía una nueva sorpresa: después otra vez se echaban al mar los aparejos y la barca derivaba mantenida sólo por el timón y ligeramente inclinada del lado de las redes.
Así pasábamos días enteros contemplando el mar, viendo adelgazarse o engrosar la línea de tierra en la lejanía, midiendo la sombra que giraba alrededor del mástil como en torno de la larga aguja de un cuadrante, lánguidos por la pesadez del día y el silencio, deslumbrados por la luz del sol, privados de conciencia y, por decir así, invadidos de olvido por aquel prolongado columpio sobre las aguas encalmadas. El día acababa y en algunas ocasiones era ya noche cerrada cuando la marea nos volvía a la costa y nos depositaba a pie llano sobre los guijarros de la playa.
Nada podía ser más inocente para todos, y sin embargo, recuerdo hoy aquellas horas de pretendido reposo y de languidez, como las más bellas y acaso las más peligrosas de mi vida. Un día, como otros muchos, la barca apenas hacía camino: arrastrábanla imperceptibles corrientes y casi no oscilaba. Filaba en línea recta y muy lentamente, como si se deslizara por un plano sólido; el rumor de la estela no se notaba, tal era la suavidad con que el agua se desgarraba bajo la quilla. Las marismas reunidas sobre la cubierta a proa callaban y mis compañeros, excepto Julia, dormitaban sobre las tablas caldeadas, al abrigo de la vela extendida a popa formando carpa.
Nadie se movía a bordo. La mar estaba quieta como una masa de plomo a medio fundir. El cielo límpido y descolorido por el resplandor del sol de mediodía reflejaba sobre el agua como en un espejo empañado. No había a la vista ni una sola barca pescadora. Solamente muy lejos y ya casi cortado por la línea del horizonte un buque con todas las velas desplegadas esperaba la vuelta de la brisa de tierra y se preparaba a aprovecharla, semejante a un ave de alto vuelo abriendo las blancas alas.
Magdalena dormía recostada. Sus manos inertes y entreabiertas se habían desprendido de las del Conde. Tenía la actitud de abandono que presta el sueño. El calor concentrado bajo la carpa animaba sus mejillas de ardores un poco más vivos y entre los labios medio abiertos veía yo brillar la extremidad de sus dientes blancos como los dos bordes de una concha de nácar. Nadie más que yo asistía al sueño de aquel ser encantador. Julia, distraída yo no sé en qué confusa aspiración, parecía observar atentamente la partida del barco que maniobraba para hacer rumbo. Traté de cerrar los ojos, no quería mirar más, hice sinceros esfuerzos por olvidar. Me fui a sentarme a proa, sin sombra, apoyada la cabeza en el bauprés que abrasaba. Pero a mi pesar mis ojos se volvían hacia donde Magdalena dormía, vestida de ligera muselina, acostada sobre la áspera tela que le servía de alfombra. ¿Estaba encantado? ¿Estaba torturado? Trabajo me costaría decir si deseaba algo más allá de aquella visión decente y exquisita que reunía todas las circunspecciones y todos los atractivos. Por nada del mundo hubiera hecho el más leve movimiento capaz de romper el encanto. No sé cuánto duró aquél, verdadero éxtasis, quizás varias horas, acaso tan sólo algunos minutos; pero tuve tiempo de reflexionar mucho, tanto como puede hacerlo un cerebro cuando está en lucha con un corazón privado absolutamente de sangre fría.
Cuando mis compañeros despertaron halláronme ocupado en mirar la estela.
—¡Qué hermoso tiempo!—exclamó Magdalena con una efusión que la revelaba dichosa.
—Capaz de hacer olvidarlo todo—añadió Oliverio.—Que no me causaría pena...
—¿Sería usted hombre como para tener preocupaciones?—le preguntó el Conde sonriendo.
—¿Quién sabe?—repuso Oliverio.
El viento no se levantó. La mar, absolutamente muerta, nos retuvo hasta el anochecer. Serían ya las siete en el momento de aparecer la luna llena, redonda, envuelta en caliente neblina que la enrojecía; a falta de brisa, menester fue armar los remos.
Todo esto que le refiero a usted, allá, cuando yo era joven, más de una vez me pasó por la cabeza la idea de escribirlo o como entonces se decía, contarlo. En aquella época me parecía que sólo había un lenguaje para fijar dignamente lo que tales recuerdos tenían de inexpresable, a mi entender. Hoy, cuando he hallado mi historia en los libros de otros, de los cuales algunos son inmortales, ¿qué diré?...
Regresamos cuando ya brillaban las estrellas, al acompasado ruido de los remos, manejados, creo yo, por los bateleros de Elvira.
Eran aquéllas los saludos de despedida de la estación; casi en seguida llegaron las primeras nieblas, luego las lluvias que nos advirtieron que se acercaba el invierno. El día que el sol, que tanto se nos había prodigado, desapareció para no mostrarse más que de tarde en tarde con la palidez propia de su declinación, hice un triste presagio que me aprisionó el corazón.
Aquel mismo día, como si la misma advertencia de partida hubiera sido recibida por cada uno de nosotros, Magdalena me dijo:
—Es tiempo de que pensemos en las cosas serias. Los pájaros a los cuales deberíamos imitar se han marchado hace ya más de un mes. Hagamos como ellos, créame usted. Estamos a fines del otoño. Regresemos a París.
—¿Ya?—le dije con una expresión de pena que no pude evitar.
Ella se quedó pasmada, como quien por vez primera advierte una cosa que le extraña.
Por la noche me pareció que estaba más seria que de ordinario y que con extrema habilidad me vigilaba de cerca. Arreglé mi actitud de conformidad con aquellos indicios, muy leves, sin duda, pero no por eso menos alarmantes. Los días siguientes me reporté más aún y tuve la dicha de ver que tornaba a merecer la confianza de Magdalena y llegué a tranquilizarme por completo.
Pasé los últimos momentos ocupado en reunir y poner en orden, para lo futuro, todas las emociones tan confusamente amontonadas en mi memoria. Fue como si compusiera un cuadro poniendo en él todo lo mejor y menos perecedero que en ellas había. Aparte esta nube última hubiérase dicho—viéndolos desde lejos,—que aquellos días, aunque llenos de muchas preocupaciones, no presentaban ninguna sombra. La misma adoración tranquila y ardorosa los inundaba de continuos resplandores.
Una vez, sorprendiome Magdalena en las alamedas del parque, en medio de mis reminiscencias; acompañábala Julia llevando un enorme fajo de crisantemos que había cogido para ponerlos en los jarrones del salón. Un macizo, poco espeso, de laureles, nos separaba.
—¿Está usted componiendo algún soneto?—me dijo a través de los árboles.
—¿Un soneto? ¿A propósito de qué?
—¡Oh, por lo que he oído!...—añadió lanzando una carcajada que resonó como el trino de un ruiseñor.
—Oliverio es un charlatán—exclamé.
—De ninguna manera charlatán. Ha hecho bien en advertírmelo; sin él le atribuiría a usted una pasión desgraciada, y ahora ya sé lo que le preocupa: se trata de rimas—añadió cargando la voz sobre la última palabra, que resonó de lejos como una alegre impertinencia.
Nos acercábamos al momento de partir y yo no acababa de decidirme. París me inspiraba más miedo que nunca. Magdalena iría también, podría verla, pero, ¿a qué precio? Estando ella presente no corría riesgo de desfallecer, al menos de no caer tan abajo; mas a trueque de un peligro menos cuántos otros surgirían. La vida que aquí habíamos hecho, aquella vida de ocio, de imprevisión, silenciosa y exaltada tan constantemente y tan diversamente emotiva, aquella vida de reminiscencias y de pasiones, calcada por entero sobre antiguas costumbres, retornadas a sus orígenes y renovadas por emociones de otra edad, aquellos dos meses de ensueño, en una palabra, me habían vuelto a sumergir—mucho más hondo que nunca,—en el olvido de las cosas y en el temor a los cambios. Cuatro años habían transcurrido, después de mi primera salida de Trembles, y los recuerdos de aquel primer adiós a tantos objetos amados se reanimaban en mi ánimo, en idéntica época, en el mismo lugar, en condiciones exteriores parecidas poco más o menos, pero esta vez combinadas con sentimientos nuevos que las hacían más punzantes por razones de otra índole muy diversa.
Propuse, la víspera misma de la partida, un paseo que fue aceptado. Debía ser el último, y sin prever lo porvenir, suponía yo, no sé por qué, que los caminos de mi aldea jamás volverían a vernos reunidos. El tiempo estaba medio lluvioso, y con ese motivo, decía Magdalena, a quien la educación en su provincia había acostumbrado a tales excursiones, que era el más apropiado para las visitas de despedida. Caían las últimas hojas, despojos rojizos se mezclaban tristemente en la rigidez de las ramas desnudas. La llanura desnuda y severa no tenía ya ni una pizca de rastrojo seco que recordara el verano ni el otoño y no mostraba ni una sola hierba nueva que hiciera esperar la vuelta de las estaciones fértiles. En la lejanía distinguíanse muchas parejas de bueyes de pelo bermejo, arrastrando los arados, hundidos en la tierra negruzca, con movimiento lentamente uniforme. Por doquiera resonaba la voz de los mozos de labor estimulando a las yuntas y aquel grito especialmente local, quejumbroso, se prolongaba indefinidamente en la calma absoluta de aquel día gris. De vez en cuando, a través de la atmósfera caía la lluvia fina y caliente, semejante a una cortina de ligera gasa. El mar comenzaba a rugir en los estrechos de las escarpas. Seguimos la costa. Las marismas estaban llenas de agua, la alta marea había sumergido en parte el jardín del faro, batiendo tranquilamente la base de la torre que se asentaba ya sobre un islote.
Magdalena caminaba ágilmente por los caminos mojados. Cada paso señalaba en la tierra blanda la huella de su calzado estrecho, con altos tacones. Miraba yo aquella traza tan leve y tan frágil, la seguía comparándola y distinguiéndola de las que nosotros dejábamos, calculaba cuánto era posible que durase. Habría deseado que aquellas pisadas permanecieran incrustadas, como testimonio de su presencia, todo el tiempo indeterminado que pasaría sin ella; luego pensaba que el primero que pasara después, las borraría, que un poco de lluvia las haría desaparecer, y me detenía para contemplar una vez más en las sinuosidades del sendero aquella singular estela dejada por el ser que más amaba, en la misma tierra donde yo había nacido.
Cuando ya nos acercábamos a Villanueva señalé a lo lejos la carretera, blanquecina que saliendo del pueblo se extiende en línea recta hasta el horizonte.
—He ahí la carretera de Ormessón.
Aquella palabra, Ormessón, pareció despertar en ella una serie de recuerdos debilitados ya; siguió atentamente con la vista la dilatada avenida plantada de olmos, todos torcidos hacia el mismo lado por los vientos de la parte del mar, y sobre la cuál se cruzaban muy distantes aún, carromatos que rodaban, los unos acercándose a Villanueva y alejándose los otros.
—Esta vez—dijo,—ya no viajará usted solo por ella.
—¿Y seré más feliz?—le repliqué.—¿Estaré más seguro de no añorar nada? ¿En dónde volveré a encontrar lo que aquí deje?
Entonces Magdalena se apoyó en mi brazo en actitud de completo abandono y me dijo esta sola frase:
—¡Amigo mío, es usted un ingrato!
A mediados de noviembre, en una fría mañana de blanca helada, abandonamos mi casa de Trembles. Los carruajes siguieron por la carretera, atravesaron Villanueva como otra vez hiciera yo. Alternativamente mis ojos recorrían la campiña que desaparecía detrás de nosotros y el hermoso rostro de Magdalena sentada enfrente de mí.
Habían concluido los días felices; acabada aquella corta temporada pastoral, volví a caer en profundas preocupaciones. Apenas instalados en el hotelito que debía servirles de apeadero en París, Magdalena y el señor De Nièvres comenzaron a recibir y el movimiento del mundo hizo irrupción en nuestra vida.
—Me quedaré en casa una vez por semana para los extraños—me dijo Magdalena;—para usted estaré siempre. La próxima semana doy un baile, ¿vendrá usted?
—¿Un baile?... No me seduce...
—¿Por qué? ¿Le da miedo la gente?
—Absolutamente, como un enemigo.
—¿Y cree usted que a mí me atrae mucho?
—Sea. Me da usted ejemplo y lo seguiré.
La noche indicada llegué temprano. Había tan sólo un escaso número de invitados rodeando a Magdalena cerca de la chimenea del primer salón. Cuando oyó anunciar mi nombre, por un impulso de familiaridad que no tenía por qué reprimir, volviose hacia mí apartándose un poco de los que la rodeaban y se me mostró, de pies a cabeza, como imprevista imagen de todas las seducciones. Era la primera vez que la veía así, en traje espléndido e indiscreto de baile. Noté que cambiaba de color y en vez de contestar a su mirada tranquila mis ojos se detuvieron torpemente sobre un lazo de diamantes que fulguraba en lo alto del cuerpo escotado. Un instante estuvimos frente a frente, ella cortada, yo turbadísimo. Seguramente nadie sospechó el rápido cambio de impresiones que nos advirtió a los dos que habían sido heridos delicados pudores. Ella se ruborizó levemente, un ligero estremecimiento agitó sus hombros como si de súbito sintiera frío e interrumpiéndose en medio de una frase insignificante, se acercó a la butaca que antes ocupaba y con la mayor naturalidad del mundo tomó una manteleta de encaje y se cubrió con ella. Aquella actitud podía significar muchas cosas, pero yo quise ver en ella tan sólo un acto ingenuo de condescendencia y de bondad que aun me la presentó más adorable y me desconcertó para todo el resto de la velada. Ella conservó cierto encogimiento por espacio de algunos minutos. La conocía yo demasiado para poder equivocarme. Dos o tres veces la sorprendí mirándome sin motivo, como si aun estuviese bajo el dominio de una sensación persistente: luego las obligaciones de cortesía le devolvieron poco a poco el aplomo. El movimiento del baile actuó sobre ella y sobre mí en sentido contrario: ella recobró su libertad y se puso contenta; yo me entristecí tanto más cuanto más alegre la veía y mi desasosiego creció a medida que iba descubriendo en ella atractivos exteriores que trocaban una criatura casi angelical en una perfecta mujer de buen tono.
Estaba admirablemente bella y la idea de que otros lo sabían tan bien como yo no tardó en oprimirme agriamente el corazón. Hasta entonces mis sentimientos respecto a Magdalena habían escapado a la mordedura de sensaciones ponzoñosas. «Un tormento más», me dije. Creía haber agotado toda suerte de desfallecimientos. Evidentemente mi cariño no estaba completo: le faltaba uno de los tributos del amor, no el más peligroso, pero sí el más feo.
La vi asediada y me acerqué a ella. Oí en torno mío frases que me abrasaban: sentía celos.
Nunca se confiesa estar celoso; sin embargo, no eran aquéllas sensaciones que pudiera yo confundir. Es bueno hacer provechosa toda humillación, y aquélla me iluminó acerca de muchas verdades: me hubiera advertido, si hubiese sido capaz de olvidarlo, que aquel amor exaltado, contrariado, germen de desventura, levemente carnal, pero muy cerca de infestarse de orgullo, no se elevaba mucho por encima del nivel de las pasiones ordinarias, que no era peor ni mejor y que el único aspecto que le hacía diferente de aquéllas era debido al hecho de ser menos posible que muchas otras. Algunas facilidades habríanle hecho caer infaliblemente de su pedestal ambicioso, y como tantas cosas de este mundo cuya única superioridad emana de un defecto de lógica o de plenitud, ¡quién sabe en qué habría llegado a convertirse si hubiera sido menos absurdo o más venturoso!
—¿No baila usted?—me preguntó Magdalena algo más tarde encontrándome a su paso sin haberlo yo procurado.
—No, no bailaré—le repliqué.
—¿Ni siquiera conmigo?—exclamó con cierto asombro.
—Ni con usted ni con nadie.
—Haga como guste—concluyó con cierta sequedad.
No le hablé más en toda la noche y la rehuía perdiéndola de vista lo menos posible.
Oliverio llegó pasada ya la media noche. Yo conversaba con Julia que había bailado de mala gana y ya no bailaba más, cuando entró en el salón tranquilo, con mucho desahogo, sonriente, con aquella expresión en la mirada de que se armaba como de una espada tendida, cada vez que se encontraba con caras nuevas, sobre todo de mujeres. Se acercó a Magdalena, le estrechó la mano y oí que se disculpaba por haber llegado tan tarde. Después dio una vuelta por el salón, se detuvo a saludar a dos o tres mujeres de quienes era conocido, y por fin sentose familiarmente al lado de Julia.
—Magdalena está muy bien. Y tú también estás muy bien, mi pequeña Julia—dijo a su prima casi sin haber puesto atención en su tocado.—Solamente—añadió en el mismo tono de abandono,—llevas dos lazos de color de rosa que te hacen un poco morena.
Julia no se movió. Primero fingió no haber oído. Después fijó lentamente en Oliverio el esmalte azul oscuro de sus pupilas sin llama, y luego que le hubo mirado por algunos segundos de una manera capaz de desarraigar hasta la firme constancia de su primo, me dijo poniéndose de pie:
—¿Quiere usted acompañarme junto a mi hermana?
Hice lo que ella quería y me apresuré a reunirme con Oliverio.
—¡La has ofendido!—le dije.
—Es posible. Julia me angustia.
Y así diciendo me volvió la espalda resuelto a cortar por lo sano toda insistencia.
Tuve el valor, ¿fue valor?, de quedarme hasta que terminó el baile. Tenía necesidad de volver a ver a Magdalena a solas, de poseerla más estrechamente luego que se marcharan tantas personas que se la habían repartido, por decir así. Había rogado a Oliverio que me aguardase haciéndole ver que debía reparar la falta de haber llegado tan tarde. Buena o mala, esta razón, acerca de la cual no podía abrigar sospecha de engaño, pareció decidirle. Estábamos frente a frente, en una de esas rachas de secreteo que hacía de nuestra amistad siempre clarividente, la cosa más desigual y más rara. Después de nuestro viaje a Trembles, y sobre todo desde nuestro regreso a París, había adoptado el temperamento de dejarme proceder sin tutela fuera la que quisiera su opinión respecto de mi conducta. Eran ya las tres o las cuatro de la madrugada. Estábamos como olvidados en un saloncito en donde algunos jugadores obstinados se retardaban todavía. Cuando por fin salimos advirtiendo que no se percibía ya ruido alguno, ya no había ni músicos ni bailarines, nadie. Magdalena, sentada en el fondo del gran salón vacío hablaba animadamente con Julia, acurrucada como una gatita en una butaca. Lanzó una exclamación de sorpresa al vernos aparecer en aquel desierto a semejante hora, después de aquella interminable noche tan mal empleada. Estaba fatigada. Las huellas del cansancio rodeaban sus ojos prestándoles ese brillo extraordinario que causa el insomnio después de las fiestas nocturnas. El señor De Nièvres y el señor D'Orsel seguían jugando. Ella estaba sola con Julia y yo delante de ella apoyado en el brazo de Oliverio. La media luz rojiza que de arriba se proyectaba, formaba una especie de neblina compuesta de finísimo polvo oloroso y por los vapores de la fiesta. Encima de los muebles, sobre la alfombra, despojos de flores, ramilletes pisoteados, abanicos olvidados, carnets con anotaciones de baile. Los últimos carruajes rodaban sobre las losas del patio del hotel y a mis oídos llegaba el ruido de los estribos al ser plegados y el golpeteo de las portezuelas al cerrarse.
No sé yo qué rápido retroceso hacia otra época en la cual nos habíamos encontrado los cuatro en semejante reunión—pero en situación diferente, cada uno bajo el influjo de una sencillez del corazón, para siempre desvanecida,—me hizo mirar en torno mío y resumir en una única sensación todo lo que ya he dicho. Me desprendía de mí mismo lo bastante para considerar, como espectador en un teatro, aquel cuadro singular compuesto por cuatro personas íntimamente agrupadas después de un baile, examinándose unas a otras, silenciosas, deseando acercarse en la misma forma que en otro tiempo y hallando un obstáculo; tratando de entenderse como otrora y no pudiendo conseguirlo. Me daba perfecta cuenta del sombrío drama que entre nosotros se desarrollaba. Cada uno teníamos nuestro papel; pero, ¿en qué medida? No alcanzaba a concretarlo; pero, en adelante, tendría bastante serenidad para arrostrar los peligros del mío, triste, el más peligroso de todos, a mi entender, por lo menos, y audazmente me disponía a revivir los recuerdos de lo pasado proponiendo que acabáramos la noche con un juego que nos divertía mucho en casa de mi tía, cuando, después de haberse marchado los últimos jugadores, llegaron al salón el esposo de Magdalena y el señor D'Orsel.
El señor D'Orsel nos trataba a todos como a niños, incluyendo a su hija mayor, a la cual rejuvenecía por un cálculo de ternura complaciéndose en aplicarle nombres que recordaban el convento. La entrada del señor De Nièvres fue más fría y la vista de aquel cuatuor íntimo pareció causarle un efecto muy opuesto. No sé si fue realidad o aprensión, pero me pareció hallarle fatuo, seco, hiriente. Su conversación me desagradó. Con la corbata un poco alta, su vestido irreprochable, con un aire especial de hombre en traje de etiqueta que acaba de ofrecer una fiesta y se siente dueño de su casa, se parecía poco al cazador amable y sencillo que había sido mi huésped en Trembles; pareciome también que Magdalena, con el deslumbrante broche que llevaba sobre el pecho, con la cabellera salpicada de diamantes, no se asemejaba a la modesta e intrépida andarina, que un mes antes nos seguía recibiendo la lluvia y caminando con los pies metidos en el mar. ¿Se trataba de una simple diferencia de indumento o era aquello más bien un verdadero cambio de las almas? Él había recobrado el aspecto demasiado circunspecto, sobre todo el tono de superioridad que tan hondamente me había impresionado la noche que por vez primera le sorprendí en el salón de casa de D'Orsel, haciéndole la corte solemnemente a Magdalena. Creí notar en él una frialdad que antes no había notado y cierta firmeza orgullosa en su posición de marido que una vez más me ponía de manifiesto que Magdalena era su mujer y yo no era nadie allí. Fuera o no suspicacia, error de un espíritu enfermo, hubo un instante en que aquella última visión me pareció tan clara que no me dejó lugar a la más pequeña duda. La despedida fue breve. Salimos y nos acomodamos en un carruaje. Fingí dormir y Oliverio hizo como yo. Con los ojos cerrados recapitulé lo que había pasado durante aquella noche y sin saber por qué antojábaseme que había en todo aquello gérmenes de muchas tempestades; luego pensé en el señor De Nièvres—a quien creía, sinceramente haber perdonado para siempre—y hube de reconocer que le detestaba.
Varios días, una semana lo menos, pasé sin darle a Magdalena señales de vida. Aprovechaba el momento en que era seguro no hallarla en casa para ir a dejar una tarjeta. Cumplida esta fórmula de urbanidad, consideré que estábamos en paz el señor De Nièvres y yo. En cuanto a su mujer estaba enojado con ella; ¿por qué? no hallaba motivo; pero el cruel despecho que me embargaba me dio fuerzas por el momento para evitar su presencia.
A partir desde aquel día, el movimiento de París nos envolvió y fuimos arrastrados por aquel torbellino en el cual corren riesgo de aturdirse las cabezas más fuertes y tienen muchas probabilidades de naufragio los corazones más firmes. No sabía yo casi nada del mundo y después de haber huido de él durante un año me encontraba de pronto en el salón de la señora De Nièvres; es decir, con todas las razones posibles para tener que frecuentarlo. Inútil consideraba repetirle que no estaba yo hecho para aquel género de vida; sólo hubiera podido contestarme: «Váyase usted»; pero acaso aquel consejo le hubiese costado trabajo y además yo no lo habría seguido. Tenía el propósito de presentarme en casi todos los salones que ella frecuentaba. Pretendía que fuera tan exacto en el cumplimiento de los deberes totalmente artificiales de la sociedad, como cumplía a un hombre bien nacido y amparado bajo su patrocinio. Muchas veces expresaba ella un simple deseo sin más fundamento que el de serme grata y mi imaginación, dispuesta a transformarlo todo, le asignaba alcances de mandato. Herido por doquier, desventurado sin reposo, la seguía constantemente y cuando eso no me era posible la echaba de menos desolado, maldecía a los que me disputaban su presencia y me desesperaba.
Algunas veces me rebelaba sinceramente contra costumbres en las cuales me disipaba sin fruto, que no contribuían gran cosa a mi felicidad y me quitaban un resto de razón. Odiaba cordialmente a las personas de las cuales me servía, sin embargo, para llegar hasta cuando la prudencia u otros motivos me alejaban de su casa. Pensaba, no sin fundamento, que eran tan enemigos suyos como míos. Aquel eterno secreto sería traído y llevado en semejantes medios, porque al igual que una hoguera al aire libre tenía, sin duda, que despedir imprudentes chispas que lo delatasen; si no era ya conocido, a lo menos era fácil que llegara a saberse. Había, una porción de personas que al verlas, me decía con furor: «todos esos deben ser mis confidentes.» Y ¿qué podía yo esperar de ellas? ¿Consejos? Ya los había recibido de la única cuya amistad me los hizo soportables: de Oliverio. ¿Complicidad o complacencia? No y cien veces no. Más me asustaba aún que el pensamiento de que existiera una conspiración dirigida contra mi dicha, la idea de que aquella menguada y famélica dicha hubiera podido ser objeto de envidia para quienquiera que fuese.
A Magdalena nada más le decía una parte de la verdad. No le ocultaba nada de mi aversión a la sociedad, disparando tan sólo el motivo personalísimo de ciertos agravios. Cuando se trataba de juzgar al mundo de manera más general, aparte la perenne idea de que debía considerarlo como un ladrón de mi ventura, prodigaba las invectivas con feroz alegría. Lo pintaba hostil a todo lo que me era amado, indiferente a todo lo que es bueno y lleno de desprecio por todo lo más respetable, tanto en cuanto a opiniones como respecto a los sentimientos. Aducía repetidos hechos reales, por los que todo hombre de buen criterio debía sentirse herido; censuraba la ligereza de los preceptos sociales y más todavía la de las pasiones; condenaba la facilidad de las conciencias cualesquiera que fueran las causas, ambición, gloria o vanidad. Hacíale notar la manera libre como suele entenderse, no ya el concepto del deber, sino todos los deberes, el abuso de las palabras, la confusión de todas las medidas, que da margen a la perversión de las ideas más sencillas, a que nadie llegue a entenderse en cuanto a lo bueno, lo verdadero, lo malo, lo peor, resultando que no existe diferencia apreciable entre la gloria y el prestigio—en el sentido propio de la palabra,—ni delimitación exacta de las acciones malvadas y de los hechos simplemente irreflexivos. Me empeñaba en demostrarle que la adoración tan decantada por la mujer, mezclada con patente burla, ocultaba en el fondo el más completo desprecio de ella y que las mujeres obraban bien tontamente, por cierto, reservándoles a los hombres apariencias siquiera de virtud, desde el punto en que no les guardaban a ellas ni tan sólo aparente estima.
—Todo eso es horroroso—le dije un día,—tanto, que si hubiera de salvar yo alguna casa de esta ciudad de réprobos, sólo una señalaría en blanco.
—¿La de usted?—preguntó Magdalena.
—La mía precisamente para salvarme con usted.
Al oír tales y tan rudos anatemas, Magdalena solía sonreír tristemente. Estaba seguro de que opinaba como yo, ella que era prototipo de prudencia, de rectitud, de sinceridad, y no obstante vacilaba en darme la razón porque se preguntaba, sin duda, si cuando yo decía muchas cosas verdaderas no ocultaba alguna. Desde tiempo ya procuraba no hablarme sin cierta reserva de aquella porción de mi vida de adolescente que no había tenido vinculaciones con la suya pero que no por eso estaba menos limpia de misterios.
Apenas sabía mi domicilio o cuando menos ponía empeño en ignorarlo o en olvidarlo. Nunca me preguntaba cuál era el empleo de las veladas que no le pertenecían y sobre las cuales, le convenía, por decir así, dejar vagar algunas dudas. En medio de mis costumbres estrambóticas que reducían a muy poco mi sueño y me mantenían en un estado de fiebre, conservaba ciertas energías, insaciable hambre del espíritu que había acrecentado el afán por el trabajo, haciendo más sabroso el placer que él me procuraba. En pocos meses había recobrado el tiempo perdido y sobre mi escritorio había como un montón de haces en una era, nueva cosecha ya recogida de la cual sólo era dudoso el producto. Era el solo asunto del cual me hablaba Magdalena sin reserva; pero en aquel punto era yo el que oponía vallas. Tocante a mis ocupaciones, lecturas, trabajo intelectual—aunque sólo Dios sabe con qué orgullosa solicitud ella seguía el curso de mis tareas,—sólo le daba yo noticia de un detalle, siempre el mismo: que no estaba satisfecho. Este absoluto descontento de los otros y de mí mismo expresaba mucho más de lo necesario para que ella viese claro. Si alguna circunstancia quedaba aún oscurecida, fuera del alcance de una amistad que—aparte un secreto inmenso, no tenía ninguno,—era porque Magdalena consideraba la explicación inútil o imprudente. Había entre nosotros un punto delicado, unas veces en la duda y otras en plena certeza, que, al igual que todas las verdades peligrosas, exigía no ser aclarado.
Magdalena estaba advertida: era imposible que no lo estuviera. Pero, ¿desde cuándo? Acaso desde el día que, respirando ella también un aire más agitado, había sentido ráfagas calurosas que no estaban a la temperatura de nuestra antigua y serena amistad. El día que me pareció tener la certeza de este hecho, no me bastó la mera creencia. Deseé una prueba y quise obligar a dármela a Magdalena. Ni un instante me detuve a reflexionar sobre aquel plan que era detestable, malvado, odioso. La asediaba con mil capciosidades. Tratándose de personas que nos conocíamos muy a fondos nos bastaba para entendernos sólo media palabra; pero yo aun añadía una más precisa. Caminábamos sobre un terreno sembrado de artimañas y yo tendía una más a cada paso. No sé qué perverso afán de sitiarla, de oprimirla, de acorralarla en la última reserva. Quería vengarme de aquel prolongado silencio impuesto primero por la timidez, luego por consideración, más adelante por respeto y últimamente por piedad. Aquella máscara que llevaba puesta hacía ya tres años se me había hecho insoportable y la arranqué sin reparo. Ya no me importaba que se hiciera la luz entre los dos. Deseaba casi una explosión aunque ella hubiera de aterrarla; cuanto a su tranquilidad, que una ciega y mortífera indiscreción podía destruir, la tenía olvidada por completo.
Fue aquélla una crisis humillante, que me costaría mucho trabajo referirle a usted. Apenas sufría, de tal modo estaba imbuido de una idea fija. Procedía en sentido directo, con la inteligencia clara, la conciencia cerrada, como si se tratara de un asalto de esgrima en el cual no hubiera arriesgado más que el amor propio.
A mi estrategia insensata Magdalena opuso de repente medios de defensa inesperados. Contestó a ella con calma perfecta, con total ausencia de disimulos, con ingenuidades que en nada podían perjudicar su reputación. Levantó poco a poco entre los dos a la manera de un muro de acero, de una resistencia, de una frialdad impenetrables. Yo me irritaba ante aquel nuevo obstáculo y no podía vencerlo. Trataba nuevamente de hacerme entender: toda inteligencia había cesado. Aguzaba las frases y no llegaban a ella. Las tomaba, las levantaba, las desarmaba con una respuesta sin réplica: como hubiera hecho con una flecha hábilmente esquivada a la cual le quitaba el hierro acerado que podía herir. El resumen de su continente, de su acogida, de sus afectuosos apretones de mano, de sus miradas excelentes, pero corteses y sin alcance, del conjunto de su proceder admirable y desesperante, por su firmeza, por su sencillez, por su prudencia, era éste: «Nada sé, y si ha creído que he adivinado algo se equivoca usted.»
Entonces desaparecía yo por cierto tiempo, avergonzado de mí mismo, furioso de impotencia y cuando volvía a ella con mejores ideas e intenciones de arrepentimiento, parecía no comprenderlas al igual que no había advertido las otras.
Todo esto sucedía en medio del torbellino del gran mundo que aquel año se prolongó hasta muy entrada ya la primavera. Algunas veces contaba con los accidentes de aquel género de vida debilitante para sorprender en falta a Magdalena y apoderarme de un espíritu tan seguro de sí mismo, pero eso no sucedió: Estaba yo casi enfermo de impaciencia. Ya no estaba seguro, casi, de amar a Magdalena, a tal extremo la idea de nuestro antagonismo—que me obligaba a ver en ella un adversario,—substituía a toda otra emoción y me llenaba el corazón de malas pasiones. Hay días, en pleno verano, polvorientos, nebulosos, en que la luz del sol es blanquecina y velada de nubes por el lado del Norte, que se parecen mucho a aquel violento período tan pronto abrasador como helado, en el cual llegué a creer que mi pasión por Magdalena iba a extinguirse de la manera más triste, por el despecho.
Varias semanas hacía ya que no la veía. Había gastado mis rencores engolfándome en el trabajo. Esperaba de ella que me diera la señal de reaparecer. Una vez había encontrado al señor De Nièvres y me había dicho: «¿Qué es de usted?» o «Ya no se le ve a usted.» Cualquiera de esas dos fórmulas—no recuerdo cuál fue la que empleó—envolvía una invitación apremiante a volver. Aun me sostuve algunos días más; pero semejante alejamiento constituía un orden de cosas negativo que podía durar indefinidamente sin resolver nada decisivo. Por fin me decidí a forzar la situación. Corrí a casa de Magdalena: estaba sola. Entré rápidamente sin haber formado una idea definida de lo que iba a decir o hacer, pero formalmente decidido a romper aquella armadura de hielo y ver si debajo de ella vivía aún el corazón de mi antigua amiga.
La encontré en su gabinete particular—en el cual no había más lujo que de flores,—vestida muy sencillamente, bordando sentada cerca de un veladorcito. Estaba seria, tenía los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido la noche anterior o hubiera llorado algunos minutos antes de llegar yo. Tenía el aspecto de tranquilidad y recogimiento que le era propio muchas veces, en momentos de distracción que revivían en ella la colegiala de otros tiempos. Con su vestido modesto, rodeada de flores, abiertas las ventanas sobre los árboles, hubiérase dicho que estaba en su jardín de Ormessón.
Aquella completa transfiguración, aquella actitud de tristeza, sumisa, medio vencida, por decir así, me quitó todo afán de triunfar y dio en tierra súbitamente con toda mi audacia.
—He caído en culpa, respecto de usted—le dije,—y vengo a excusarme.
—¿Culpable? ¿A excusarse?—exclamó, procurando reponerse de la sorpresa.
—Sí, soy un loco, un amigo cruel y desolado que viene a ponerse a sus pies y pedirle perdón...
—Pero, ¿qué tengo que perdonarle?—añadió, un poco asustada por aquella calurosa invasión en la tranquilidad de su retiro.
—Mi conducta pasada, todo lo que he hecho, todo lo que he dicho, con la estúpida intención de herirla a usted.
Ella había recobrado la calma.
—Se imagina usted cosas que no existen o por lo menos se trata de leves errores de los cuales no me acordaré más el día que reconozca que usted también los olvida. ¿Sabe usted cuál ha sido su único error? El de abandonarme desde hace un mes. Porque hoy hace un mes—dijo, no ocultándome que se fijaba en las fechas,—que nos separamos una noche diciendo usted hasta mañana al despedirse.
—Y no he vuelto, es verdad; pero no es de eso de lo que me acuso con pena, no, de lo que me acuso mortalmente...
—¡De nada!—interrumpió ella imperiosamente.—Y desde entonces—continuó en seguida,—¿qué ha sido de usted? ¿Qué ha hecho?
—Muchas cosas y muy poco; depende del resultado.
—¿Y después?
—Eso es todo—dije queriendo hacer lo mismo que ella y cortar la conversación por donde me convenía.
Pasaron algunos momentos de embarazoso silencio y luego Magdalena empezó a hablar en un tono del todo natural y muy dulce.
—Tiene usted un carácter desagradecido y difícil—me dijo.—Cuesta trabajo entenderle a usted y más aún socorrerle. Cuando se desea animarle, sostenerle, a veces compadecerle, se le pregunta y usted se encierra en la más absoluta reserva.
—¿Qué quiere que diga, como no sea que aquel en quien usted confía, no es capaz de causar asombro a nadie y mucho me temo que defraude las esperanzas de sus buenos amigos?
—¿Y por qué defraudaría las esperanzas de los buenos amigos que sólo desean para usted una posición que merece?—continuó Magdalena tranquila ya, al ver que nos colocábamos en un terreno que le parecía mucho más seguro.
—Pues, por una razón muy sencilla: porque nada ambiciono.
—¿Y esa fogosidad por el trabajo que se apodera a lo mejor de usted?...
—Dura muy poco: es fuego que llamea con extraordinaria rapidez y en seguida se extingue. Subsistirá, creo, algunos años todavía, hasta que se desvanezca la ilusión cuando pase la juventud y vea yo claro que es cosa de acabar de una vez con tales engaños. Entonces llevaré la vida única que me cuadra, vida agradable de dilletantismo, en algún rincón de la provincia al cual no me lleguen ni los estimulantes ni los remordimientos de París, consagrándome a admirar el talento ajeno, que debe bastar, después de todo, para, ocupar los ocios de un hombre modesto que no es tonto.
—Lo que acaba usted de decir es insostenible—exclamó con gran vivacidad.—Tiene usted gusto en atormentar a los que le estiman... y miente usted...
—Nada es más cierto, se lo juro. Ya le he dicho en otra ocasión, y no hace mucho tiempo, que me sentía atraído, no por la idea de ser alguien, que me parecía sin sentido práctico, pero sí por el deseo de producir algo, única excusa, a mi juicio, de nuestra mísera existencia. Lo dije y traté de realizarlo. Pero nunca con el fin de que saque de ello provecho ni mi dignidad de hombre, ni mi gusto, ni mi vanidad, ni los otros ni yo mismo. Será sin más propósito que el de expulsar de mi cerebro algo que me molesta.
Sonrió al oír la curiosa y vulgar explicación que daba yo a un fenómeno bastante noble.
—¡Qué hombre tan singular resulta usted con sus paradojas! Lo sutiliza usted todo hasta el extremo de cambiar el sentido de las palabras y el valor de las ideas. Halagábame la creencia de que era usted un alma mejor organizada que muchas otras y más buena, por diversos conceptos. Le creía también, débil de voluntad, pero dotado de cierta tendencia a la inspiración. Y ahora resulta que deberá usted carecer de voluntad y convierte la inspiración en simple exorcismo.
—Llame usted las cosas por el nombre que quiera—dije, y le supliqué que cambiásemos de conversación.
Cambiar de conversación no era posible; había que volver al punto de partida o continuar. Le pareció más seguro razonar y yo la dejé decir sin replicar más que con una frase: «¿Para qué?»
—Habla en esta ocasión, como Oliverio, y, sin embargo, no hay nadie que se parezca a él menos que usted.
—¿Le parece a usted?—dije mirándola apasionadamente para dominarla de nuevo,—¿en verdad cree usted que somos tan diferentes? Pues yo creo, por lo contrario, que nos parecemos mucho. Obedecemos el uno y el otro, exclusivamente, ciegamente, a lo que nos encanta; lo que nos encanta es, tanto para él como para mí, imposible o poco menos, lograrlo; es una quimera o representa lo prohibido. Eso hace que siguiendo caminos muy opuestos, nos encontremos un día en el mismo punto, acobardados y «sin familia»—añadí, usando la frase «sin familia» en vez de otra mucho más clara que se me vino a los labios.
Magdalena tenía los ojos fijos en el bordado, pero clavaba la aguja al azar, sin poner atención. La expresión de su rostro había cambiado, su continente, una vez más, sumiso y desarmado, me enterneció hasta el extremo de hacerme olvidar el objeto de mi visita.
—Comprendería usted bien—dijo con cierta turbación.—Hay para todo el mundo, creo yo... (vacilaba un poco al elegir las palabras) un momento difícil en el cual se duda de uno mismo y hasta de los demás. Lo que importa entonces es aclarar la duda y tomar una resolución. Algunas veces, el corazón tiene necesidad de decir: «Quiero». A lo menos me lo figuro por haberme sucedido ya una vez—continuó, titubeando más todavía en torno de un recuerdo que a los dos nos traía a la mente la historia de su casamiento.—Dicen que una marquesa de principios de siglo pretendía que por fuerza de la voluntad podía evitarse la muerte. Acaso si murió fue porque se distrajo. Hay así muchos accidentes que se presume que son involuntarios; ¡quién sabe si la dicha no depende en gran parte de la voluntad de ser dichoso!...
—Dios la oiga, mi querida Magdalena—dije, usando una expresión que no había vuelto a emplear hacía ya tres años.
Pronunciando estas últimas palabras me levanté embargado de un enternecimiento que no era dueño de ocultar. El movimiento que hice fue tan rápido, tan imprevisto, añadió tanto ardor a mi acento, de por sí muy decisivo ya, que Magdalena sintió que él llegaba a su corazón y lo conmovía y palideció. Oí yo en lo más hondo de su pecho como una dolorosa exclamación angustiosa que expiró en sus labios.
Muchas veces me había yo preguntado qué sucedería si, para desembarazarme de la carga demasiado pesada que me aplastaba, sencillamente y como si mi amiga Magdalena pudiera oír con indulgencia la declaración de un sentimiento que se refería a la condesa De Nièvres, le dijera que la amaba. Me representaba la escena de esta tan grave explicación. La suponía sola, en estado de escucharme y en una situación que excluía todo peligro. Tomaba la palabra y sin preámbulo, sin rebozo, sin subterfugios, sin palabrería, y, con la misma franqueza que si se tratara de un confidente muy íntimo desde mi juventud, le refiriese la historia de mi pasión, nacida de una amistad de niño de súbito trocada en amor. La explicaba cómo una serie de transiciones invencibles me había conducido poco a poco desde la indiferencia a la atracción, del temor al vasallaje, de la añoranza en la ausencia a la necesidad de no separarme nunca de ella, de la visión de que iba a perderla a la certidumbre de que la adoraba, del afán por su tranquilidad a la mentira, en fin, de la voluntad de callar siempre al afán irresistible de confesárselo todo y de pedirle perdón después. Le decía que había resistido, luchado, que había sufrido mucho: mi proceder era el mejor testimonio. No exageraba nada, muy al contrario, no hacía más que mostrarle a medias el cuadro de mis dolores para mejor convencerla de que ponía medida en mis palabras y era sincero. Le decía, en una palabra, que la amaba con desesperación, en otros términos que no esperaba de ella más que la absolución de mis debilidades que en ellas mismas llevaban la penitencia y su piedad para aquellos males irremediables.
Tan grande era mi confianza en la bondad de Magdalena, que la idea de semejante confesión me parecía aún más natural en medio de las ideas locas o culpables que me asediaban.
Veíala entonces—o por lo menos así me gustaba verla,—triste y muy sinceramente afligida, pero no colérica, escuchándome con la compasión de una amiga impotente para consolarme y por elevación de espíritu y por indulgencia, dispuesta a compadecerse de aquellos grandes males efectivamente irremediables. Y, ¡cosa singular! aquel pensamiento de ser comprendido, que siempre me había impuesto verdadero terror antes, no me causaba ni siquiera el más leve embarazo en lo presente. Trabajo me costaría explicarle a usted hasta qué punto era posible que semejante propósito, absurdo por atrevido, cupiera en mi espíritu cuya pusilanimidad natural le he puesto a usted en evidencia; pero tantas pruebas habían acabado por avezarme. Ya no temblaba delante de Magdalena, por lo menos de miedo como en otra época; me parecía que debía desaparecer toda irresolución desde que descaradamente iba en pos de la verdad.
Tuve un momento de suprema angustia durante el cual la idea de acabar de una vez me asaltó de nuevo, como tentación más fuerte e irresistible que nunca. Pensaba que para eso había venido y jamás ocasión más propicia se me presentaría. Estábamos solos, la casualidad nos colocaba exactamente en la situación que tenía elegida. La mitad de la confesión estaba ya hecha. Uno y otra alcanzábamos un grado de emoción que nos colocaba en aptitud de atreverme mucho a mí y de oírlo todo a ella. No tenía que decir yo más que una palabra, romper aquel horrible cerrojo del silencio que me estrangulaba cada vez que pensaba en ella. Buscaba sólo una fórmula, una frase inicial: estaba muy sereno, a lo menos tal me parecía estar; hasta me parecía que mi semblante no reflejaba demasiado la extraordinaria controversia que dentro de mí se mantenía. Iba a hablar cuando, para darme más ánimos, alcé los ojos y miré a Magdalena.
Conservaba la humilde actitud que ya le he descrito a usted, clavada en su asiento, abandonada la labor, con las manos cruzadas por un esfuerzo de voluntad para disminuir el temblor que las agitaba al igual que el resto del cuerpo, pálida hasta dar lástima, las mejillas como la cera, los ojos muy abiertos velados de lágrimas, clavados en mí con la luminosa fijeza de dos estrellas. Aquella mirada brillante y dulce empapada en llanto, tenía una expresión de reproche, de dulzura, de indecible perspicacia. Hubiérase dicho que estaba menos asombrada de una confesión ya hecha, que espantada de la inútil ansiedad que advertía en mí. Y si le hubiera sido posible hablar en un momento en que todas las energías de su ternura y de su orgullo me suplicaban o me ordenaban que callase, me había dicho una sola cosa, que yo sabía demasiado: que la confidencia estaba hecha y mi proceder era el de un cobarde. Pero continuaba inmóvil, sin expresión, sin voz, los labios cerrados, los ojos fijos en los míos, las mejillas bañadas de llanto, sublime de angustia, de pena y de firmeza.
—¡Magdalena—gemí cayendo a sus pies,—Magdalena, perdóneme usted!...
A su vez levantose ella con un movimiento de mujer indignada que jamás olvidaré; dio algunos pasos hacia su habitación, y como me arrastrara yo en pos de ella, siguiéndola, buscando una palabra que no fuese ofensiva, un postrer adiós, para decirle al menos que era ángel de previsión y de bondad, para agradecerle el haberme ahorrado una locura, con una expresión más abrumadora todavía, de lástima, de indulgencia y de autoridad, alzada la mano como si desde lejos tratara de ponerla sobre mi boca, repitió la seña que me imponía el silencio y desapareció.
Durante muchos días—y bien podría decir por espacio de muchos meses,—la imagen de Magdalena ofendida y tan llena de angustia me persiguió como un remordimiento y me hizo expiar cruelmente mis faltas. No cesaba de ver el brillo de sus lágrimas que un olvido de toda prudencia había hecho correr y permanecía como prosternado en obediencia incondicional, como embrutecido, bajo el imperio de aquella dulzura tan imperiosa, de aquella actitud que me había impuesto sellar para siempre el labio indiscreto que estuvo a punto de causarle tanto mal. Estaba avergonzado de mí mismo. Me redimía de aquel loco y culpable atrevimiento por la más sincera contrición. El torpe orgullo que me había animado contra Magdalena y me había prestado armas para combatir contra mi propio amor, aquel deseo malevolente de hallar un adversario en el ser inofensivo y generoso a quien adoraba, las acritudes, las protestas de un corazón enfermo, la doblez de un espíritu entristecido, todo lo que aquella crisis morbosa había extravasado, por decir así, en mis sentimientos más puros, se había disipado como por encanto. Ya no temía declararme vencido, verme humillado, sentir que el pie de una mujer hollaba al demonio que me poseía.
La primera vez que volví a ver a Magdalena, y me obligué a ello, desde los primeros días hubo de reconocer en mí una mudanza tan radical que la tranquilizó absolutamente. No me costó trabajo probarle con qué intenciones de sumisión tornaba a ella; las comprendió a la primera mirada que cambiamos. Esperó un poco para asegurarse de la solidez de mis propósitos; y tan luego como vio que persistía y me conservaba firme en mi puesto en ciertos instantes de difícil prueba, abandonó su actitud defensiva y aparentó no acordarse de nada, que era la más caritativa de todas las maneras de otorgarme perdón y la única que le estaba permitida.
Algún tiempo después, un día, recobrada la calma, pasado todo peligro, y no habiendo ya gran inconveniente en hablarle del arrepentimiento que no me abandonaba, le dije:
—Le he hecho a usted mucho daño y lo expío.
—Basta—me replicó,—no hablemos más de eso; procure sólo curarse, yo le ayudaré.
A partir desde aquel momento Magdalena se consagró a mí. Con un valor, con una caridad sin límites, me toleraba cerca de ella, me vigilaba, me socorría por su continua presencia. Inventaba medios para distraerme, para aturdirme, para interesarme en ocupaciones serias que me absorbieran.
No parecía sino que se reconocía culpable a medias de los efectos que en mí había hecho nacer y que una especie de deber heroico le aconsejaba sufrirlos, le recomendaba, sobre todo, procurar la curación de ellos. Siempre serena, discreta, resuelta, me animaba a luchar; y cuando estaba satisfecha de mí, es decir, cuando yo me había destrozado el corazón para forzarle a latir más despacio, me recompensaba con frases calmantes que me hacían verter lágrimas o con expresiones consoladoras que valían una caricia. Vivía así en contacto con la llama que me abrasaba, al abrigo de las sensaciones más abrasadoras, envuelto, por decir así, en un ropaje de inocencia y de lealtad que la hacía invulnerable a los ardores que de mí partían como a las sospechas que de la sociedad podían emanar.
Nada más delicioso y al mismo tiempo aflictivo y temible que aquella singular colaboración en que Magdalena gastaba fuerzas en pro de mi curación sin lograr devolverme la salud. Duró aquel orden de cosas muchos meses, tal vez un año; no podría determinarlo porque corresponde a un período de mi vida, de tal modo confuso y agitado, que de él no me ha quedado más que el sentimiento vago de una gran perturbación que continuaba sin ningún accidente notable que sirviera para establecer una medida.
Abandonó París para ir a los baños de Alemania.
—Supongo que no me seguirá usted—me dijo.—Eso ofrecería mil inconvenientes para usted y para mí.
Era la primera vez que la veía preocuparse de poner a salvo su propia seguridad. Ocho días después de su partida recibí de ella una carta admirablemente seria y buena. No le contesté en atención a que me lo rogaba. «Le haré a usted compañía desde lejos—me escribía,—tanta como me sea posible.» Y durante todo el tiempo que duró su ausencia, con intervalos regulares puso la misma paciencia en escribirme; así me recompensaba por mi obediencia al no seguirla. Sabía muy bien que el aburrimiento y la soledad son malos consejeros: no quería dejarme solo con su recuerdo sin intervenir de tiempo en tiempo con un indicio de su presencia.
Sabía la fecha del regreso, y el día aquel me apresuré a ir a su casa. Fui recibido por el señor De Nièvres, a quien no encontraba ya sin un vivo desagrado. Era quizás perfectamente injusto, quiero creer que ningún fundamento tenían las suposiciones descorteses que había hecho; pero veía en él al marido de la condesa De Nièvres, a través de suspicacias muy poco lúcidas, y con razón o sin ella, aquellas suspicacias me lo presentaban reservado, sospechoso, casi hostil. Habían llegado por la mañana. Julia, indispuesta y cansada, dormía. Magdalena no podía recibirme. Apareció cuando escuchaba yo tales explicaciones y el señor De Nièvres se marchó en seguida.
Una súbita idea cruzó por mi mente, como sano consejo de prudencia al estrechar la mano de aquella mujer tan animosa y a la cual ponía en tantos peligros:
—Tengo intención de viajar durante algún tiempo—le dije tras breves palabras de gratitud por sus bondades.—¿Qué le parece a usted?
—Si le parece que eso puede serle útil, hágalo—repuso, manifestándose tan sólo un poco sorprendida.
—¡Util! ¿Quién sabe? En todo caso merece la pena de hacer un ensayo.
—Sí, quizás convenga probar—continuó Magdalena con acento bastante grave.—Pero entonces, ¿cómo tendremos noticias de usted?
—¿Cómo? Por los mismos medios si usted lo permite.
—¡Oh, no! Eso no será, no puede ser. Escribirle a usted de Alemania a París era posible, pero de París... al azar, comprenderá usted que no sería razonable.
La dura perspectiva de pasar muchos meses absolutamente privado de todo contacto, siquiera fuese indirecto, con Magdalena, me hizo vacilar un instante. Otra reflexión me decidió a hacer la prueba más radical y le dije:
—Sea. Ya no oiré hablar de usted más que por medio de Oliverio que no es el más exacto de los corresponsales. Me tiene usted dadas muchas pruebas de generosidad y sólo puedo mostrarme digno de ellas resignándome. Puede usted imaginar lo que este esfuerzo debe costarme.
—¿De modo que se marcha usted seguramente?—interrogó Magdalena que quería dudarlo aún.
—Mañana mismo. Adiós.
—Vaya usted con Dios—exclamó con un fruncimiento de cejas que prestaba a su semblante una expresión singular.—¡Vaya con Dios y que Él le aconseje!
Al otro día, efectivamente, estaba en camino. Oliverio, que bajo palabra de honor se había comprometido a escribirme, mantuvo su promesa tan lealmente como permitía su habitual inercia. Por él supe el estado de salud de Magdalena, y ella, sin duda, supo también que nada tenía que temer en cuanto a la vida del viajero; pero eso fue todo.
Nada le diré a usted de aquel viaje, el más hermoso y el menos aprovechable que jamás he hecho. Siéntome, como humillado, cuando pienso que hay países en el mundo en los cuales he paseado tristezas tan vulgares y vertido lágrimas tan poco viriles. Me acuerdo de un día en que lloré sinceramente, con amargura, como un niño a quien las lágrimas no hacen que se ruborice, a la orilla de un mar que ha presenciado milagros, no divinos, sino humanos. Estaba solo, los pies en la arena, sentado en una roca entre muchas que tenían argollas de bronce a las cuales en otros tiempos se habían amarrado navíos. Nadie había ni en la playa abandonada por la historia, ni en la mar sobre la cual no se veía pasar ni una vela. Un pájaro blanco volaba entre cielo y agua dibujando su movido plumaje sobre el cielo azul y reproduciéndolo sobre las mansas aguas. Estaba solo para representar en aquella hora, en un lugar único, la pequeñez y las grandezas de un hombre vivo. Lanzaba el nombre de Magdalena, gritando con todas mis fuerzas para que lo repitieran las sonoras rocas de la costa; luego un sollozo ahogó mi voz, y lleno el corazón de confusiones me preguntaba si los hombres de hace dos mil años, tan intrépidos, tan fuertes, habían amado tanto como nosotros.
Aunque había dicho que mi ausencia duraría muchos meses, regresé al cabo de algunas semanas. Nada en el mundo me hubiera hecho prolongar mi viaje un solo día más.
Magdalena me creía aún a cuatrocientas o quinientas leguas de ella cuando una noche entré en un salón en que estaba seguro de que la encontraría. Al verme hizo un movimiento que implicaba una imprudencia.
Muy pocos habían tenido noticia de mi ausencia. Se desaparece tan cómodamente en nuestro gran París, que cualquier hombre tendría tiempo de dar la vuelta al mundo antes de que nadie hubiese notado su partida.
Saludé a Magdalena igual que si la hubiera visto el día antes. A la primera mirada comprendió que volvía a ella totalmente agotado, hambriento de verla y con el corazón intacto.
—Me ha inquietado usted mucho—dijo.
Y exhaló un suspiro. Hubiérase dicho que mi regreso en lugar de causarle espanto la desembarazaba, por el contrario, de una preocupación más amarga que todas las demás.
Volvió a aplicarse en su tarea aplastadora. Los medios empleados para «curarme» (era la única palabra de que se sirvió para definir una empresa en la cual se trataba, en efecto, de su salvación y de la mía) todos eran malos cuando no emanaban directamente de su apoyo. En adelante quería intervenir ella sola en aquella lucha de la cual ella era la causa.
—Lo que he hecho lo desharé—me dijo un día de orgulloso reto llevado hasta la locura.
Toda su sangre fría la había abandonado. Cometió ligerezas sublimes que trascendían a desesperación. Ya no era bastante para ella socorrerme lo más cerca posible, prestarme ánimo cuando desfallecía, calmarme si me exasperaba. Notaba ella que su recurso mismo contenía llamas, y se empeñó en apagarlas vigilando hora tras hora mis pensamientos más secretos. Para eso habría sido menester multiplicar hasta lo infinito visitas que ya se repetían con demasiada frecuencia. Entonces fue cuando imaginó medios para verme fuera de su casa. Puso en esto aquel espantable atrevimiento que sólo es permitido a las mujeres que arriesgan el honor y a las que obran con indiscutible inocencia. Bravamente me dio citas. El lugar elegido era siempre desierto, aunque poco lejano de su casa. Y no vaya usted a figurarse que aprovechaba para esas expediciones peligrosas las frecuentes ocasiones en que el conde De Nièvres se ausentaba. No; estando él en París, a riesgo de encontrarle, de perderse, acudía a la hora señalada y casi siempre tan dueña de sí misma, tan resuelta como si todo lo hubiese sacrificado.
Su primera ojeada era todo un examen. Me envolvía en aquella amplia y deslumbradora mirada que quería sondear mi conciencia y reconocer en el fondo de mi corazón las tempestades formadas o resignadas desde el día anterior. Su primera frase era una interrogación: «¿Cómo le va a usted?» Aquel ¿Cómo le va a usted? significaba: «¿Es usted más razonable?»
A las veces le respondía yo valientemente con una semimentira, que nunca alcanzaba a engañarla, pero que despertaba en su ánimo curiosidades e inquietudes de otro género. Se apoyaba en mi brazo y caminábamos bajo los árboles, callando a intervalos o hablando con la aparente calma de dos amigos que se han encontrado por casualidad. Ella me descubría, durante aquellas horas de abrasadora compenetración, me revelaba—como otras tantas maravillas,—tesoros de desinterés, de abnegación, remedios de previsión casi iguales a las profundidas de su caridad. Ordenaba mi vida mal arreglada, o mejor dicho en completo desarreglo, dedicada sin medida tan pronto a las mayores exageraciones de trabajo asiduo, como a los excesos de la mayor inercia. Censuraba mis cobardías, se indignaba de mis desfallecimientos y me reprochaba las invectivas que me complacía en prodigarme, porque afirmaba que en ellas veía las inquietudes de un espíritu mal equilibrado y más perplejo que equitativo.
Si hubiera yo sido capaz de concebir las más leves ambiciones un poco llevadas con el verdadero valor que ella me infundía, se hubieran desarrollado en mi ánimo con llamaradas de incendio.
—Quiero verle dichoso—me decía.—¡Si usted supiera con qué fervor lo deseo!
Vacilaba ordinariamente ante la palabra porvenir, que a los dos nos hería con augurios ¡ay! demasiado razonables. ¿Qué perspectiva, qué salida descubría ella más allá del día próximo que limitaba nuestros ensueños? Ninguna sin duda. Las sustituiría por algo vago y quimérico, como esa postrera esperanza que les queda a los que nada esperan ni tienen ya que esperar.
Cuando le ocurría el tener que faltar a aquella misión de casi todos los días, que ella cumplía con el entusiasmo de un médico que se sacrifica, al otro día me pedía excusa como si se tratara de una falta. Había llegado a no saber si debía aceptar la dulzura de tan terrible socorro. Sentía deslizarse en mí tales perfidias que ya no me era dado discernir en qué medida era culpable o desgraciado. A mi pesar tramaba planes abominables, y cada día Magdalena, sin saberlo, hallaba una traición. No estaba yo en condición de ignorar que no hay valor que resista ciertas pruebas, que la virtud más invencible minada a cada instante corre grave riesgo y que de todas las enfermedades la que se pretendía curarme era la más contagiosa.
Habiéndose ausentado súbitamente el conde De Nièvres, Magdalena me hizo saber que nuestros paseos debían ser suspendidos. Los reanudamos luego que su marido volvió con más decisión y mayor entusiasmo. El perpetuo me, me adsum qui feci—yo, yo sólo soy la causa,—volvía bajo todas las formas en paroxismos de generosidad que me colmaban de vergüenza y de felicidad.
Así llegó hasta el punto más escarpado de una tentativa a la cual ninguna mujer heroica ha podido alcanzar sin despeñarse. Se mantuvo todavía algún tiempo intrépidamente y sin desfallecer demasiado, como un ser poseedor de recursos sobrenaturales a quien el vértigo hubiese privado del sentido y el exceso del peligro retuviera al borde del abismo paralizando de pronto su razón. En ese momento me di cuenta de que tenía agotadas las fuerzas. Aquella milagrosa organización se defendió de ella misma. No se lamentó. No confesó nada que pudiera delatar debilidad. Reconocerse impotente y desanimada era ponerlo todo en manos del azar, y el azar le causaba miedo como el más incierto de todos los auxiliares, el más pérfido, acaso el más amenazador. Declararse extenuada, era abrirme su corazón a dos manos y mostrarme el mal que en él había hecho yo. No lanzó ni un gemido de angustia. Se desplomó desfallecida. Un día le dije:
—Me ha curado usted, Magdalena; ya no la amo.
Ella se quedó parada, se puso horriblemente pálida y vaciló como espantada por una maldad que la penetraba hasta el fondo del alma.
—¡Oh, tranquilícese usted, el día que eso sucediera!...—añadí.
—El día que eso sucediera...—repitió ella.
Y le faltó la voz y rompió a llorar.
Al día siguiente, no obstante, volvió. La vi apearse de su carruaje tan cambiada, tan abatida que me asusté.
—¿Qué tiene usted?—le dije corriendo a su encuentro, tanto me pareció próxima a desmayarse.
Se repuso un poco, gracias a un prodigioso esfuerzo, que no pudo ocultar, y me respondió solamente:
—Estoy muy cansada.
Entonces me asaltó un horrible remordimiento.
—Soy un miserable—exclamé,—sin corazón y sin sentimientos honrados. No supe salvarme; viene usted a mí y la pierdo. Magdalena, ya no necesito de usted, no quiero más ayuda ni más nada... No quiero un socorro, comprado tan caro, a costa de una amistad que he hecho demasiado pesada y que acabaría por matarla a usted. Que sufra o no, a mí solo importa. Mi alivio emanará de mí mismo, mis miserias me conciernen a mí solo, y cualquiera que fuera el final de ellas ya no alcanzará a nadie más que a mí.
Me escuchó al principio sin responder, como reducida a ese estado de abatimiento enfermizo o de fragilidad infantil que nos hace incapaces de comprender la dureza de ciertas ideas y de tomar una resolución.
—Separémonos—le dije—por completo. Sí, separémonos, será lo mejor. No nos veamos más, olvidémosnos... París nos desunirá sobradamente sin que pongamos entre nosotros muchas leguas de distancia. A la primera palabra que usted pronuncie advirtiéndome que necesita de mí me volverá usted a encontrar. De lo contrario...
—De lo contrario...—murmuró saliendo lentamente de su embotamiento.
Empleó algunos segundos para analizar en el fondo de su alma aquella frase que para los dos encerraba la amenaza de un adiós definitivo. Al principio parecía como si no alcanzara a darle un sentido comprensible.
—Es verdad—prosiguió,—soy un punto de apoyo bien débil, ¿verdad? un razonador que cansa, un amigo, quizás, inútil...
Luego se veía que buscaba solución menos ruda. Y como advirtiera que yo aguardaba una respuesta ahogándome la ansiedad, hizo ese gesto peculiar de los enfermos aniquilados por el dolor, a quienes se atormenta hablándoles de asuntos graves y me dijo:
—¿Por qué, pues, ha venido usted a proponerme cosas imposibles? Me acosaba usted a su placer... Váyase amigo... Váyase, se lo ruego. Hoy estoy enferma. No se me ocurre ni una palabra de consejo que darle. Mejor que yo sabe usted qué azar se corre en este partido... El que usted tome será el único razonable: la estima que yo le doy y la amistad que usted me profesa no permiten dudarlo.
Me separé de ella desconcertado y renuncié, desde luego, a ciertos extremos que nos separarían para siempre cuando ninguno de los dos lo deseaba. Solamente arreglé mi conducta mirando a procurar un apartamiento continuo, suave, que podía, acaso, llevarnos a establecer entre nosotros acuerdos más tibios y pacificarlo todo sin demasiado sacrificio. Dejé de amenazarla con aquella frase de olvido, harto desesperado para ser sincero, y que la habría hecho sonreír de piedad, si ella hubiera tenido a su vez un poco de serenidad el día que se lo propuse como un medio. Continué viviendo bastante cerca de ella para demostrarle que el partido que adoptaba era menos extremado y suficientemente lejos para dejarla libre y no imponerle complicidades de las cuales me ruborizaba.
¿Qué sucedió entonces en el espíritu de Magdalena? Juzgue usted. Apenas relevada del papel extraordinario de confidente y de salvadora, se transformó de súbito. Su genio, su continente, la dulzura de su mirada, la perfecta igualdad de su carácter compuesto de oro maleable y de acero, es decir, indulgencia y verdadera virtud, aquel natural resistente sin dureza, paciente, unido, siempre en el equilibrio de un lago abrigado del viento; aquella amiga tan ingeniosa para hallar recursos de consuelo, aquella boca inagotable en frases exquisitas, todo cambió. Vi aparecer un ser nuevo, extravagante, incoherente, inexplicable y fugaz, agriado, entristecido, hiriente y sombrío, como si hubiera estado rodeado de insidias, precisamente cuando yo me sacrificaba sin reservas consagrado a allanar su existencia y a apartar de ella hasta la sombra de una preocupación.
Algunas veces la encontraba anegada en lágrimas. Las devoraba en seguida, se pasaba la mano por los ojos haciendo un gesto de resignación y de fastidio y se las enjugaba como hubiera hecho con una mancha repugnante. Por nada se sonrojaba como si hubiera sido sorprendida en la contemplación de una mala idea. Observé que se acercaba a su hermana más estrechamente que nunca, que salía con mucha frecuencia apoyándose en el brazo de su padre, que la adoraba, pero que no tenía ni las mismas aficiones que ella ni las costumbres de la alta sociedad.
Un día que fui a su casa, y mis visitas eran contadas, me dijo:
—¿Quiere usted ver al señor De Nièvres? Me parece que está en su gabinete.
Llamó, hizo avisar al señor De Nièvres y lo interpuso entre nosotros.
Estuvo extraordinariamente hábil durante aquella visita, la primera quizás que le había hecho en actitud de ceremonia. El señor De Nièvres se mostró más flexible, sin abandonar cierta reserva, que se advertía más evidente a medida que se iba haciendo más sistemática. Casi ella sola sostuvo el peso de una conversación que a cada momento amenazaba agotarse y dejarnos con la boca abierta. Merced a aquel esfuerzo de habilidad y de voluntad la comedia que representábamos llegó hasta el final sin decaer, y no dio margen a ningún incidente que le hiciera demasiado chocante. Recapituló a mi presencia el empleo de sus noches de toda la semana, pero sin mi presencia, por supuesto.
—¿ Me acompañarás esta noche?—le preguntó a su marido.
—Me pides una cosa que creo no haberte negado nunca—replicó el señor De Nièvres con bastante frialdad.
Me siguió hasta la puerta de su gabinete, apoyada en el brazo de su marido, erguida, confiada en aquel sólido apoyo. Yo la saludé respondiendo exactamente al tono cordial pero frío de su despedida.
—Pobre y querida mujer—pensaba mientras de ella me iba alejando.—¡Querida conciencia en que tantos temores he hecho nacer!
Y por una de esas reacciones que deshonran en un instante los mejores impulsos, recordé esas estatuas apoyadas en un soporte que las mantiene en equilibrio y que caerían inevitablemente si les faltara aquel punto de sustentación.
Por entonces me comunicó Agustín la realización de un proyecto que aquel honrado corazón acariciaba desde largo tiempo; ya recordará usted que lo tenía anunciado.
Continuaba yo viendo a Agustín, no en momentos perdidos; le buscaba por el contrario, y le hallaba a mi disposición cada vez—y eran frecuentes—que experimentaba la necesidad de sumergirme en aguas más sanas. No podía darme consejos mejores, ni era dable que me procurase consuelos más eficaces. Nunca le hablaba de mí—aunque mi pena egoísta transpiraba a través de todas mis palabras;—pero su manera de vivir por sí misma constituía un ejemplo más edificante que muchas lecciones. Cuando estaba yo muy fatigado, muy desanimado, muy humillado por alguna nueva cobardía, iba a él y observaba su vida, como se va a tomar idea de la fuerza física asistiendo a un asalto de luchadores. No era feliz. El éxito no había recompensado aún aquel rígido y laborioso valor, más que con ruines favores; pero a lo menos podía confesar sus desfallecimientos y las dificultades que se le oponían en aquellas luchas tan activas no eran de esas que hacen subir el rubor al semblante.
Supe un día que no estaba solo.
Agustín me participó aquella novedad—que por muchas razones asumía la gravedad de un secreto—en una larga noche de convalecencia que pasó a la cabecera de mi lecho. Recuerdo que era a fines de invierno: las noches eran todavía largas y frías, y el fastidio de volverse a su casa tan tarde le decidió a esperar el día en mi cuarto. A media noche vino a interrumpirnos Oliverio. Venía de un baile; traía en los vestidos como un olor de lujo, de los ramilletes de las mujeres y del placer, y en su semblante, un poco plegado por la vigilia, llevaba resplandores de fiesta y cierta palidez, cierta emoción que le prestaba una elegancia infinitamente seductora. Recuerdo que le observé durante los breves momentos que estuvo, de pie en frente de Agustín, acabando un cigarro y contando los luises que había ganado entre dos valses, y acaso no hago bien confesándole a usted que el contraste del aspecto, del traje y de la rigidez un poco escolásticos de Agustín me entristeció por razones casi vulgares. Me vino a la memoria lo que Oliverio había dicho en cierta ocasión, respecto de las personas que tienen el trabajo y la voluntad como único patrimonio, y detrás del espectáculo indiscutiblemente hermoso del heroísmo desplegado por un hombre que quiere, advertía mediocridades de existencia que me hacían temblar. Felizmente para él, Agustín notaba poco esas diferencias y la ambición que tenía de alcanzar posiciones elevadas, no debía nunca complicarse con la aspiración—nula en él—de vestirse bien, de vivir y respirar elegancia como Oliverio.
Luego que Oliverio se fue, Agustín continuó hablando de su situación. Era la primera vez que me hacía confidencias tan amplias. No me decía quién era la persona que en adelante llamaría su compañera y objeto de su existencia, en espera de otros deberes que en lo porvenir veía y a los cuales sonreía codicioso. Comenzó su relato en términos tan vagos que al principio no comprendí bien cuál era exactamente la calidad de aquellos vínculos que le hacían a la vez tan preciso en cuanto a esperanzas y tan mentalmente dichoso.
—Estoy solo, soy el único miembro que resta de una familia que la miseria, la desventura y muchas muertes prematuras han dispersado o destruido. Sólo me quedan parientes muy lejanos que no habitan en Francia y sabe Dios en dónde están. En situación semejante, Oliverio esperaría que algún día le llegara una herencia: la descontaría por adelantado bajo la garantía de su buena estrella, y la herencia esperada llegaría a hora fija. Yo no espero nada y obro prudentemente. En una palabra, yo no tenía necesidad de acudir a nadie por motivo de un consentimiento que tal vez habría creado algunas dificultades. He reflexionado, he calculado las ventajas, las obligaciones, he medido el alcance de todas las responsabilidades, he previsto los inconvenientes—que los tienen todas las cosas, incluso la felicidad,—me he tomado el pulso para saber si mi buena salud, si mis fuerzas y mis ánimos alcanzarían suficientemente para dos, algún día para tres y puede ser que para varios más; no me ha parecido que era caro pagar con un poco más de esfuerzo, la tranquilidad, la alegría, la plenitud de mi porvenir y me he decidido.
—¿De modo que se ha casado usted?—le dije comprendiendo que se trataba de una alianza seria y definitiva.
—Sin duda. ¿Creía usted que le hablaba de mi querida? Amigo querido, no tengo bastante tiempo, ni bastante dinero, ni bastante ingenio para atender a los gastos de semejantes vinculaciones. Además, con la manía que ya usted me conoce de tomarlo todo en serio, las considero como un matrimonio tan caro como los legales, que satisfacen menos aunque suelen ser más felices y a veces más difíciles de romper: lo que prueba una vez más hasta qué punto somos los hombres aficionados a los vínculos viciosos. Son muchos los que se van para evitar el matrimonio y que, por lo contrario, deberían casarse para romper cadenas. Temía yo ese peligro—al cual me sentía demasiado expuesto—y he tomado, como usted ve, el buen partido. He establecido a mi mujer en el campo, cerca de París, pobremente—debo decirlo,—añadió con aire de comparar la instalación de su casa con la de la mía, aunque ella era muy modesta—y un poco tristemente, que por ella lo temo. Por eso apenas me atrevo a invitarle para que venga a visitarnos.
—Cuando usted quiera—le repliqué estrechándole tiernamente la mano,—tan pronto como consienta en presentarme a la señora de...—iba a decir su apellido.
—He cambiado de nombre—me dijo interrumpiéndome.—He solicitado y obtenido autorización para usar el apellido de mi madre, una excelente y respetable mujer, cuyo recuerdo—porque la perdí demasiado pronto,—vale más que el de mi padre a quien sólo debo el accidente de mi nacimiento.
Jamás se me había ocurrido averiguar si Agustín tenía familia, hasta, tal punto tenía la manera de ser de los huérfanos, es decir, el aire de independencia y abandono, o en otros términos el carácter de una vida individual, sin orígenes, ni deberes, ni vinculaciones, ni dulzuras. Se ruborizó levemente al pronunciar la frase «accidente de mi nacimiento» y comprendí que era más aún que huérfano.
—Le ruego—continuó,—que hasta nueva orden, no me traiga a su amigo Oliverio. No hallaría en mi casa nada de lo que a él le agrada, sino una mujer muy buena y perfectamente abnegada, que todos los días me agradece el haberme casado con ella, que, gracias a mí, ve lo porvenir de color de rosa, que no tiene más ambición que verme dichoso por ahora y que se complacerá de mis éxitos el día en que se los haga apreciar.
Amanecía ya y Agustín hablaba todavía; apenas la claridad del crepúsculo empalidecía la luz de la lámpara y hacía visibles los objetos se acercó a la ventana para bañar su rostro en el aire helado de la mañana. Veía su rostro anguloso y descolorido dibujarse como una mascarilla de sufrimiento sobre la extensión del cielo mal alumbrado por inciertos reflejos. Su vestido era de color oscuro, toda su persona tenía ese aspecto reducido, comprimido, disminuido, por decir así, de las personas que trabajan mucho sin moverse, y aunque estaba por encima de todo cansancio, estiraba los flacos brazos como un obrero adormecido entre dos tareas que se despierta al oír el canto de los gallos.
—Duerma—me dijo.—He abusado con exceso de su complacencia en escucharme. Pero permítame quedarme aquí una hora más.
Y se sentó a mi mesa para preparar un trabajo que debía quedar terminado aquella mañana misma.
No advertí cuándo salió de mi cuarto. Desapareció con tanto silencio que al despertarme parecíame haber soñado toda una historia austera y conmovedora cuya moraleja se dirigía a mí.
Aquella misma mañana volvió.
—Estoy libre hoy—me dijo radiante de alegría,—y aprovecho el día para ir a mi casa. El tiempo está muy feo, ¿se siente usted con ánimos para acompañarme?
Hacía, muchos días ya que no había visto a Magdalena. Todo motivo para evitar encuentros que sólo daban margen a equivocaciones hirientes o susceptibilidades desolantes, me parecía digno de ser aprovechado.
—Nada tengo que me detenga hoy en París—le dije.—Estoy a la disposición de usted.
Habitaba una casa aislada en el extremo de un pueblo, pero lo más cerca posible del campo. La habitación era muy pequeña, provista de persianas verdes y de espalderas entre las ventanas, todo limpio, sencillo, modesto como el dueño, con esa falta de comodidad que nada habría hecho presumir tratándose de la casa de Agustín soltero, pero que estando casado delataban desde luego la penuria. Su mujer era—como él me había dicho—una mujer joven y agradable: hasta puedo decir que me causó sorpresa encontrarla más bella que lo que me había figurado atendiendo a las opiniones sistemáticas de Agustín sobre los atractivos exteriores de las cosas. Con alegre sorpresa abrazó a su marido a quien no esperaba aquel día y con manera graciosa y la timidez propia de una persona a la cual se toma desprevenida, me hizo los honores de su pequeño jardín en el cual los jacintos comenzaban apenas a florecer.
Hacía frío y yo no estaba alegre. El lugar, la estación, la manifiesta pobreza que trascendía de todo lo que me rodeaba y la dificultad misma de ocupar aquel largo día lluvioso en un medio tan poco apropiado para ofrecer comodidades, me envolvían en un ambiente de hielo. Recuerdo que desde las ventanas se veían dos grandes molinos de viento que sobresalían sobre las tapias del jardín, cuyas aspas grises cruzadas de rayas oscuras giraban sin cesar delante de los ojos con una monotonía adormecedora en aquel movimiento. Agustín mismo se ocupó en una porción de cuidados domésticos y de detalles de casa, de donde colegí que su mujer no tenía sirvienta y que ella y su marido atendían a todas las necesidades del hogar. Él se preocupó de lo que podía hacer falta para los días siguientes. «Ya sabes—le dijo a su esposa,—que no volveré hasta el domingo.» Echó una ojeada a la leñera; la provisión de combustible estaba agotada. «Soy con usted al momento», me dijo. Se quitó la levita, tomó una sierra y puso manos a la obra. Le propuse ayudarle, aceptó diciéndome simplemente: «Con mucho gusto, mi querido amigo; entre los dos terminaremos más pronto.» Puse empeño en aquel trabajo que ejecuté con mucha torpeza. A los cinco minutos estaba rendido; no lo advirtió, y daba yo el último golpe de sierra cuando Agustín a su vez terminaba la faena. Muchas obligaciones he cumplido en mi vida, pero no recuerdo que ninguna me haya causado mayor satisfacción. Aquel pequeño esfuerzo muscular me enseñó lo que puede la conciencia, ejercida en el orden de los actos morales, manteniéndose recta.
Por la tarde hubo un rato de buen tiempo que me permitió salir. Un sendero resbaladizo a través del monte desembocaba en el bosque que cubría una parte del horizonte con sus sombríos colores. A la parte opuesta entre grises brumas percibíase la informe masa de la ciudad, compacta, extendida en semicírculo entre las colinas, amontonada y humeante, manchada aún por una parte de los suburbios. Por todos los caminos que cruzaban el terreno dirigiéndose al gran centro de población como los rayos de una rueda convergen en el cubo, oíanse el campanilleo de los collares de los caballos, el rodar de los carros, el chasquido de los látigos y el eco de voces brutales. Era el feo límite en donde comienza la actividad del torbellino de la vida de París.
—Todo eso que usted ve no es bello—me dijo Agustín.—Pero, ¿qué quiere usted? No hay que considerar esto como una residencia de placer, sino como un lugar de espera.
Regresamos por la noche. Las necesidades de su puesto le reclamaban. Menester fue que ganásemos a pie el lugar en donde se detenía el carruaje público que debía conducirnos a París. Por el camino Agustín me hablaba de sus esperanzas, decía «mi mujer» con un aire de posesión tranquila y segura que me hacía olvidar todas las asperezas de su carrera y me ofrecía la más perfecta expresión de la felicidad.
Le acompañé, no a su alojamiento situado en la parte de París que él llamaba el barrio de los libros, sino al hotel mismo del personaje de quien, como ya le he dicho a usted, era secretario. Llamó como persona acostumbrada a considerarse hasta cierto punto en la propia casa y cuando le vi entrar en el amplio y suntuoso patio, subir lentamente la escalera y desaparecer en la antecámara del palacete, comprendí mejor que nunca por qué aquel joven flaco, de aspecto tan modesto y de actitudes tan resueltas no sería en ningún caso lacayo de nadie y tuve el sentimiento neto de su destino.
Entré en mi casa menos contristado por la impresión de las secretas llagas que había tenido ocasión de ver, que humillado de mí mismo, por mi impotencia para llegar a nada práctico. Hallé a Oliverio esperándome; estaba cansado y aburrido.
—Vengo de casa de Agustín—le dije.
Examinó mi ropa manchada de barro, y comprendiendo que no se daba cuenta de dónde podía salir yo en semejante estado, añadí:
—Se ha casado Agustín.
—¿Casado...?—exclamó Oliverio.
—¿Y por qué no?
—Eso debía suceder. Un hombre como él debía empezar por eso. ¿Has observado tú—continuó seriamente,—que hay dos categorías de hombres que tienen furia por casarse pronto aunque su posición los coloque en la imposibilidad de vivir cerca de las mujeres o de mantenerlas? Te hablo de los marinos y de los que no tienen un céntimo. ¿Y la señora de Agustín?
—Su mujer no se llama la señora de Agustín y vive en el campo. Hoy ha tenido la complacencia de presentarme a ella.
Y en pocas palabras le puse al corriente de lo que me convenía hacerle conocer de la vida doméstica de Agustín.
—¿De modo que has visto cosas que te han edificado?
Aquella resistencia a dejarse impresionar por un tal ejemplo de valerosa probidad me desagradó y nada le contesté.
—Está bueno—continuó Oliverio con la amarga impertinencia que caracterizaba sus momentos de mal humor.—¿Pero qué es lo que han hecho ustedes encerrados entre aquellas cuatro paredes?
—Pues hemos serrado leña—le dije mostrándole que no bromeaba.
—Debes tener frío—dijo levantándose para dejarme;—has andado bajo la lluvia, tus ropas mojadas transpiran los odiosos rigores de la vida precaria y del invierno, vienes empapado de estoicismo, de miseria y de orgullo. Aguardemos a mañana para hablar más razonablemente.
Le dejé salir sin pronunciar ni una palabra más y advertí que cerró la puerta con impaciencia. Creí comprender que tenía sin duda penas íntimas que le hacían injusto y de aquellas penas, si no sabía yo cuál era el verdadero motivo, podía a lo menos adivinar la naturaleza. Figurábame que se trataba de nuevas aventuras o de accidentes de una alianza muy antigua y cuya duración era ya poco probable. Sabía la facilidad que tenía para desprenderse de las cosas y la impaciencia enfermiza que le llevaba, por el contrario, a precipitarse hacia las novedades. Entre las dos hipótesis de una ruptura o de una inconstancia, me inclinaba a aceptar la segunda. Estaba en racha de indulgencia: la visita a casa de Agustín me había puesto en temple de mansedumbre. Por eso al día siguiente por la mañana entré en casa de Oliverio. Dormía o fingía dormir.
—¿Qué tienes?—le dije tomándole la mano como a un amigo cuyas reservas se quiere quebrantar.
—Nada—me contestó volviendo a mí el rostro con señales del cansancio de una noche de insomnio o de penosos ensueños.
—¿Estás aburrido?
—Siempre.
—¿Y qué es lo que te aburre?
—Todo—replicó con evidente sinceridad.—He llegado a detestar a todo el mundo y a mí mismo más que a nadie.
Estaba dispuesto a callar y comprendí que toda pregunta no lograría más que subterfugios y le irritaría más sin satisfacerme.
—Creí—le dije,—que tenías algún motivo accidental de preocupación o de apuro y venía a poner a tu disposición mis servicios o mis consejos.
Sonrió al oír esta última frase, que le pareció con razón irrisoria, puesto que todos los consejos que nos habíamos dado mutuamente tan poco habían servido hasta entonces.
—Si te prestas a hacerme un servicio lo acepto—dijo.—Puedes realizarlo sin mucho trabajo. Basta con ir a casa de Magdalena y reparar lo mejor que puedas una necedad que cometí ayer presentándome en un lugar público en el que estaban ella y Julia con mi tío. No iba solo yo... Es muy posible que me hayan visto, porque Julia tiene unos ojos que me encontrarían en donde no estuviera. Te agradecería que te aseguraras del hecho interrogando hábilmente a una y a otra. Si lo que temo hubiera sucedido, inventa una explicación verosímil que a nadie comprometa, suponiendo un nombre, relaciones, costumbres, algo en fin que recomiende a la persona que me acompañaba, pero de modo que ni mi caro primo ni Magdalena puedan contratorcer la información, si por casualidad entraran en ganas de verificarla.
Aquella misma noche vi a Magdalena. Era uno de sus viernes, día de visitas. Me propuse cumplir únicamente la misión que Oliverio me había encomendado. Su nombre no fue pronunciado. No averigüé, pues, nada positivo. Julia estaba un poco indispuesta. La noche antes había tenido un ligero acceso de fiebre a consecuencia del cual estaba todavía débil y nerviosa. Debo advertirle a usted que ya hacía tiempo el estado de Julia me inquietaba. Había hecho respecto de ella muchas reflexiones que he pasado en silencio porque el interés por la preocupación de aquella personita, siendo muy verdadera mi afección por ella, desaparecía—lo confieso—envuelto en el movimiento egoísta de mis propios rompederos de cabeza.
Recordará usted quizás que la víspera misma de su boda, hablándome solemnemente de lo que ella designaba con el calificativo de últimas voluntades de soltera, Magdalena había introducido el nombre de Julia y lo había barajado con el mío bajo esperanzas comunes cuyo sentido era claro. Después, en Nièvres y en París había renovado la misma insinuación sin que Julia ni yo mostráramos la menor idea de darle acogida. Un día, delante de su padre que sonreía dulcemente observando aquellas ingeniosas niñerías tomó el brazo de su hermana, lo enlazó al mío y luego nos contempló con expresión de verdadera alegría. Nos mantuvo delante de ella en aquella actitud que resultaba extremadamente embarazosa, y que no me parece que fuera más grata para Julia; luego, sin adivinar que entre su hermana y yo había más de un obstáculo ya formado que anulaba sus proyectos de unión, como habría hecho una madre, la besó tiernamente y muchas veces diciéndole: «No nos separemos, mi hermanita querida; ¡ojalá podamos no separarnos nunca!»
Luego—desde el día que la atención de Magdalena pudo despertarse en punto al verdadero estado de mis sentimientos,—no se había vuelto a decir palabra sobre aquel asunto y jamás tuve ni el indicio más leve de que Magdalena pensara en él todavía. Por lo contrario, si por casualidad surgía la idea de un proyecto que sin duda la había ocupado en otro tiempo, parecía haberlo dado al olvido enteramente o no haberlo tenido nunca. Algunas veces, solamente, contemplaba a Julia con una expresión más tierna que revelaba tristeza. Sacaba yo en consecuencia que se habían desvanecido esperanzas que se habían hecho imposibles, y que el porvenir de su hermana cifrado un momento en combinaciones quiméricas, la preocupaba y constituía una dificultad nueva que resolver.
En cuanto a Julia, no había tenido que ir tan lejos. Sus sentimientos, determinados desde un principio e invariablemente dirigidos al mismo objeto no habían cejado. Solamente las susceptibilidades de que se lamentaba Oliverio se acercaban más y más cada día y coincidían invariablemente con una ausencia considerada larga, una palabra demasiado viva o un aspecto más distraído de su primo. Su salud se alteraba. Tenía la misma digna valentía que su hermana que le impedía quejarse; pero no poseía el don maravilloso de ser caritativa con los que la lastimaban, que daba margen a que los martirios de Magdalena se convirtieran en sacrificios. Hubiérase dicho que la contrariaba el interés que quienquiera que fuese le mostraba, excepto el de Oliverio que de todos los intereses que pudiera esperar era el más escaso. Antes hubiese aceptado el implacable desdén de este último que someterse a una conmiseración que la ofendía. Su carácter sombrío hasta el exceso presentaba de día en día ángulos más vivos; su rostro, gesto más impenetrable; y en toda su persona se definía mejor el aspecto de empecinamiento y de obstinación en una idea fija. Hablaba cada vez menos, sus ojos, que ya no interrogaban casi para evitar más que nunca el responder, parecía que hubiesen replegado la única llama un poco viva que los mezclaba al pensamiento de los deseos.
—No estoy satisfecha de la salud de Julia—me había dicho Magdalena repetidas veces.—Indudablemente está delicada y de un humor que se disgusta con todos, hasta con los que más la quieren. Dios sabe, no obstante, que no es que le falte la facultad de aficionarse a la gente.
En otra época, Magdalena no me habría hablado, ciertamente, de su hermana en semejantes términos. Por lo demás esta atribución de excesiva ternura y aquellas cualidades afectuosas puestas de relieve por Magdalena, no se concordaban muy bien con la frialdad de las apariencias que resultaban de las heladas maneras de Julia.
Estaba cansado de hacer conjeturas cuando diversos incidentes que no le digo a usted me abrieron los ojos por completo. La diligencia que Oliverio me encargara tenía, pues, para mí una significación muy grave, aunque él no me había revelado más que la mitad, como se hace con un agente diplomático a quien no se quiere enterar a fondo de ciertos secretos. Me informé con particular cuidado del origen y de la hora de la indisposición de Julia. Lo que averigüé estaba en completa conformidad con los informes dados por Oliverio. Magdalena era imperturbablemente dueña de sus contestaciones y hablaba de la fiebre de su hermana como un médico hubiera hablado.
Volví a mi casa muy tarde y hallé a Oliverio levantado esperándome.
—¿Y bien?—me dijo vivamente como si su impaciencia se hubiera acrecentado de pronto durante mi visita.
—Nada he averiguado—le contesté.—Todo lo que sé es que Julia volvió ayer del concierto con fiebre, que la fiebre es muy alta y que está enferma.
—¿La has visto?—me preguntó Oliverio.
—No—le dije usando de una mentira, porque la necesitaba para interesarle un poco más en la indisposición de Julia, muy leve por cierto.
Hizo un gesto de cólera y exclamó:
—Estaba seguro, me vio.
—Lo temo—dije yo.
Dio dos o tres vueltas alrededor de su cuarto caminando muy de prisa; después se detuvo, golpeó el suelo con el pie jurando.
—¡Eh, bien! Tanto peor—exclamó.—¡Tanto peor para ella! Soy libre y hago lo que me place.
Conocía yo todos los matices del espíritu de Oliverio; era raro que el despecho llegara en él hasta la exasperación de la cólera. No creí, pues, engañarme abordando un asunto en el que estaba comprometido el corazón de una joven.
—Oliverio—le dije,—¿qué pasa entre Julia y tú?
—Sucede que Julia está enamorada de mí y que yo no la amo.
—Lo sabía—continué yo,—y por interés de los dos...
—Te lo agradezco. No tienes que atormentarte en cuanto a mí por una cosa que no he querido, que no he fomentado, ni acogido, que no me interesará jamás, que me es tan indiferente como esto—dijo sacudiendo en el aire la ceniza de su cigarro.—En lo que a Julia se refiere, te permito compadecerla, porque se empeña en una idea loca... Hace su desgracia a su placer...
Estaba exasperado, hablaba muy alto y por la primera vez en su vida, quizás, usaba de hipérboles en donde por lo ordinario solía emplear diminutivos de palabras o de ideas.
—¿Qué quieres que le haga yo, después de todo?—continuó.—Es una situación absurda: hay otras situaciones que lo son por lo menos tanto como ésta.
—No hablemos de mí—le dije, haciéndole comprender que mis asuntos propios no estaban en juego y que recriminar no era prueba de tener razón.
—Sea; corresponde al que se ve en apuros salir de ellos sin tomar ejemplo de otros ni consultar a nadie. Pues, bien, yo no tengo más que un recurso para salir de este en que estoy y es decir no, no, y siempre no.
—Lo que no remediará nada, porque tú dices no desde que te conozco y desde que conozco a Julia quiere ser tu mujer.
Al oír esta última frase hizo un movimiento y un gesto de verdadero terror; después lanzó una carcajada que hubiera dejado muerta a Julia si hubiese podido escucharla.
—¡Mi mujer!—exclamó con una expresión de inconcebible desprecio por una idea que le parecía insensata.—¡Yo el marido de Julia! ¡Ah!... Pero, entonces, Domingo, ¿es que tú no me conoces mejor que si nos hubiéramos encontrado por vez primera hace una hora nada más? Primero te diré por qué jamás me casaré con Julia y luego te explicaré por qué nunca me casaría con ninguna otra, quienquiera que fuese. Julia es mi prima, razón quizás, para que me guste un poco menos que cualquiera mujer extraña. La conozco de toda mi vida; puede decirse que hemos dormido en la misma cuna. Hay personas a las cuales esta casi fraternidad las seduciría. A mí la sola idea de casarme con una mujer a la cual he visto jugar con las muñecas me parece tan cómica como la de acoplar dos juguetes. Es bonita, no es tonta, tiene tan buenas cualidades como quieras. Adorándome a pesar de todo—¡y Dios sabe si me hago adorable yo!—sería constante a toda prueba, me rendiría verdadero culto, sería la mejor de las esposas. Estando satisfecha sería todo dulzura; sintiéndose feliz se tornaría encantadora. Pero no la amo, no la amo y no quiero nada de ella... Si esto continúa llegaré a odiarla—dijo exasperándose de nuevo.—Por otra parte, la haría desdichada, horriblemente desdichada; ¡vaya un porvenir! Al día siguiente de la boda estaría celosa y no tendría razón. Pero seis meses después la tendría y le sobraría. Y la plantaría en ese punto: sería implacable. Me conozco y estoy seguro de eso. Si esto continúa, me marcharé: huiré al fin del mundo. Se me vigila, se me siguen los pasos, se averigua que tengo queridas, y mi futura mujer es mi espía.
—No tienes razón, Oliverio—le dije interrumpiéndole vivamente.—Nadie espía tus pasos. Nadie conspira con la pobre Julia para apoderarse de tu voluntad y llevarla atada de pies y manos. Yo no he hecho más que formular un deseo: el de que Julia y tú os entendierais un día; en eso veía para ella una dicha segura y para ti ventajas que no veo en ninguna otra parte.
—¡Dicha segura para Julia y para mí ventajas nada más! ¡Maravilloso!... Si eso pudiera ser tus conclusiones representarían mi salvación. Pues, bueno, te declaro una vez más que te conviertes en instrumento de la desventura de Julia ya que para evitarle una decepción definitiva serías capaz de convertirme en un cobarde criminal y la matarías. ¡No la amo! ¿Lo quieres más claro? Ahora bien, sabes tú lo que se entiende por amor o desamor: son dos ideas contrarias que corresponden a iguales energías, a la misma imposibilidad de ser gobernados. Prueba a olvidar a Magdalena, yo intentaré adorar a Julia y veremos quién de los dos llegará antes al fin propuesto. Registra mi corazón por arriba, por abajo, escarba en él con el más curioso afán, ábreme las venas, y si encuentras una sola pulsación que se asemeje a la simpatía, el más leve rudimento del cual se pueda decir que puede ser amor algún día, llévame a Julia sin esperar un momento y me caso con ella; si no, no me hables más de esa niña que me es insoportable y...
Se detuvo, no porque había agotado sus argumentos—que los elegía en un arsenal inagotable—como si se calmara de súbito por una reacción instantánea sobre sí mismo. Nada igualaba en Oliverio al temor de parecer ridículo, al cuidado que poseía en no decir mucho o demasiado poco, al sentido riguroso de la medida. Escuchándose advirtió que hacía un cuarto de hora que estaba divagando.
—Palabra de honor—exclamó,—me vuelves imbécil, me haces perder la cabeza. Estás delante de mí con la sangre fría de un confidente de comedia y yo parece que te estoy dando el espectáculo de un sainete trágico.
Después se acomodó en una butaca, se colocó en la posición de un hombre que se prepara no ya a perorar, sino a discurrir sobre ideas ligeras y cambiando de tono tan pronto y tan completamente como habría cambiado de actitudes y parpadeando un poco, con la sonrisa en los labios, prosiguió:
—Es posible que llegue a casarme. No lo creo, pero hablando con prudencia te diré, si quieres, que en lo porvenir todo puede ser admitido: se han visto conversiones más asombrosas. Corro en pos de algo que no encuentro. Si alguna vez ese algo se me apareciera en forma que me sedujese, ornado de un nombre que constituyera una alianza agradable con el mío, cualquiera que fuera, por otra parte, la fortuna, podría suceder que hiciera una locura, porque lo sería en cualquier caso; pero ésta, a lo menos, sería a mi gusto y no me habría sido inspirada más que por mi capricho. Por el momento me propongo vivir a mi modo. Toda la cuestión está en eso: encontrar lo que conviene a nuestra manera de ser y no copiar la dicha de nadie. Si nos propusiéramos los dos cambiar los papeles tú no querrías nunca representar el mío y yo aun me vería más apurado para interpretar el tuyo. Por más que digas, a ti te gustan las novelas, las complicaciones, las situaciones escabrosas; tienes exactamente la fuerza necesaria para rozar las dificultades sin averías y bastante debilidad para saborear delicadamente las angustias. Tú te procuras todas las emociones extremas, desde el miedo de ser un mal hombre hasta el placer orgulloso de reconocerte casi héroe. Tu existencia está trazada y yo la veo desde aquí: irás hasta el fin, llevarás tu aventura tan lejos como se pueda ir sin cometer una infamia, acariciarás siempre la deliciosa idea de verte a dos dedos de una falta y evitarla. ¿Quieres que te lo diga todo?... Magdalena un día caerá en tus brazos pidiéndote gracia, tú tendrás la alegría sin igual de ver a una santa criatura desvanecerse de languidez a tus pies; tú la evitarás—seguro estoy—y con la muerte en el alma te alejarás y llorarás su pérdida durante años enteros.
—Oliverio—le dije,—calla por respeto a Magdalena si no lo haces por piedad de mí.
—He concluido—replicó sin la más leve emoción;—lo que te digo no es un reproche, ni una amenaza, ni una profecía, porque de ti depende hacer que me equivoque. Quiero sólo mostrarte en qué diferimos y convencerte de que la razón no está de ningún lado. A mí me gusta ser muy claro en mi vida; he sabido siempre en casos semejantes lo que otros arriesgaban y lo que yo mismo ponía en riesgo. Por fortuna, ni de una ni de otra parte se exponía nada muy preciado. Me gustan las cosas que se deciden prontamente y en igual forma se desenlazan. La felicidad, la verdadera dicha, es en mí una leyenda. El paraíso de este mundo se cerró sobre los pasos de nuestros primeros padres; he ahí cuarenta y cinco mil años que viene el hombre conformándose con semiperfecciones, semifelicidades y semimedios. Conozco la verdad de los apetitos y de las alegrías de mis semejantes. Soy modesto, estoy profundamente humillado por no ser más que un hombre, pero me resigno. ¿Sabes cuál es mi gran preocupación? Matar el aburrimiento. Quien fuera capaz de hacerle ese servicio a la humanidad sería el verdadero destructor de monstruos. Lo vulgar y lo fastidioso, toda la mitología de los paganos groseros no ha imaginado nada más sutil ni más espantoso. Se asemejan mucho en que el uno y el otro son feos, chatos y pálidos aunque multiformes y que ellos dan de la vida ideas capaces de hacerla repugnante desde el primer día que en ella se pone el pie. Además, son inseparables y forman una pareja horrorosa que no todo el mundo ve. ¡Desgraciados aquellos que siendo aún jóvenes se dan cuenta de que existen!... Yo los he conocido siempre: estaban en el colegio; allí pudiste conocerlos también tú; no dejaron de habitarlo ni un sólo día durante los tres años de vulgaridad y de mezquindades que en él pasé. Perdona que te lo diga: a veces iban a casa de tu tía y a la de mis primas. Había olvidado casi que habitaban en París y continúo huyendo de ellos, lanzándome al bullicio en pos de lo imprevisto, del lujo con la idea de que esos dos pequeños espectros burgueses, parsimoniosos, tímidos, rutinarios, no me seguirán por ese camino. Ellos dos solos han hecho más víctimas que muchas pasiones calificadas de mortales: conozco sus costumbres homicidas y les tengo miedo...
Así continuó hablando en tono semiserio, exponiendo ideas que equivalían a la confesión de errores insanables y haciéndome temer vagamente desanimaciones cuya solidez ya conoce usted.
—¿Irás a saber noticias de Julia?—le pregunté.
—Sí, en la antesala.
—¿La volverás a ver?
—Lo menos posible.
—¿Has previsto lo que te espera?
—He previsto que se casará con otro o se quedará soltera.
—Adiós—le dije, aunque todavía no había salido de mi cuarto.
—Adiós—me replicó.
Y nos separamos después de esta última palabra que no afectó en el fondo a nuestra amistad, pero que quebró todo, sin más ruido, secamente, como se rompe un vaso.
Hacía más de un mes que no había visto a Magdalena cinco minutos seguidos sin testigos y más tiempo todavía que no había obtenido de ella nada que se pareciera a sus amenidades de otra época. Un día la hallé por casualidad en una calle desierta del barrio en que yo habitaba. Estaba sola e iba a pie. Toda la sangre de su corazón refluyó hacia sus mejillas cuando me vio, y tuve necesidad, por cierto, de toda mi resolución, para no correr a su encuentro y estrecharla entre los brazos en plena calle.
—¿De dónde viene y a dónde va?
Esta fue la primera pregunta que le dirigí viéndola extraviada y como aventurándose en una parte de París, que debía ser el fin del mundo para la condesa De Nièvres.
—Voy a dos pasos de aquí—me respondió con un poco de cortedad,—a hacer una visita.
Y nombró a la persona a cuya casa iba.
—Que sea o no recibida—añadió,—separémonos. Es bueno que no se nos vea juntos. No hay nada de insolente en sus procederes. Ha hecho usted tales locuras que en lo sucesivo me corresponde a mí el ser prudente.
—La dejo a usted—dije saludándola.
—A propósito—continuó Magdalena en el instante que me alejaba.—Esta noche voy al teatro con mi padre y mi hermana. Hay un lugar para usted si lo quiere.
—Permítame usted...—dije fingiendo reflexionar sobre compromisos que no tenía.—Esta noche no estoy libre.
—Había pensado—añadió con la dulzura de niño tomado en falta.—Esperaba...
—Me es absolutamente imposible—respondí con una sangre fría cruel.
Hubiérase dicho que me causaba placer devolviéndole capricho por capricho y torturándola.
Por la noche, a las ocho y media entraba yo en su palco. Empujé la puerta lo más suavemente posible; ella tuvo la sensación de que era yo porque afectó el no volver siquiera la cabeza. Permaneció por entero ocupada de la música, los ojos fijos en el escenario. Sólo cuando llegó el primer descanso de los cantantes pude acercarme a ella y obligarla a recibir mi saludo.
—Vengo a pedirle un lugar en su palco—le dije poniéndola a medias en una mentira,—a menos que ese puesto no esté destinado al señor De Nièvres.
—El señor De Nièvres no vendrá—respondió Magdalena volviéndose del lado de la platea.
Se ponía en escena una obra maestra, inmortal. Cantantes incomparables, que ya han desaparecido, ponían en ella transportes de entusiasmo. El auditorio estallaba en aplausos frenéticos. Aquella maravillosa electricidad de la música apasionada, removía como con la mano, la musa de cerebros pesados o de corazones distraídos y comunicaba al más insensible de los espectadores aires de inspirado. Un tenor, cuyo nombre por sí solo era un prestigio, llegó cerca del proscenio, a dos pasos de nosotros. Se mantuvo un momento en la actitud recogida, un poco torpe del ruiseñor que va a cantar. Era feo, gordo, estaba mal vestido, sin atractivo, otra semejanza con el virtuoso alado. Desde las primeras notas hubo en la sala un ligero estremecimiento, como en un bosque en donde las hojas palpitan. Jamás me pareció tan extraordinario como aquella noche, velada única y última en que quise oírle. Todo era selecto, hasta el idioma fluido, ondulante y rimado que presta a la idea choques sonoros y hace del vocabulario italiano un libro de música. Cantaba el himno eternamente tierno y lamentoso de los amantes que esperan. Una a una en melodías nunca oídas, desarrollaba todas las tristezas, todos los ardores, y todas las esperanzas de los corazones muy enamorados. Hubiérase dicho que se dirigía a Magdalena, tan directamente nos llegaba su voz penetrante, emocionada, discreta como si aquel cantor sin entrañas hubiera sido confidente de mis propios dolores. Cien años habría yo buscado en el fondo de mi pecho torturado y abrasado, antes de encontrar una sola palabra que valiese un suspiro de aquel melodioso instrumento que decía tantas cosas y no sentía ninguna.
Magdalena le escuchaba anhelante. Yo estaba detrás de ella tan cerca como permitía el respaldo de su butaca, en el cual me apoyaba. De cuando en cuando se echaba atrás hasta el punto de que sus cabellos me barrían los labios. No podía hacer un gesto de mi lado, que yo no sintiera en seguida su aliento desigual y lo respiraba como un ardor más. Tenía los dos brazos cruzados sobre el pecho, acaso para contener los latidos de su corazón. Todo su cuerpo inclinado hacia atrás obedecía a palpitaciones irresistibles, y cada inspiración de su pecho comunicándose de su asiento a mi brazo me imprimía un movimiento convulsivo en todo parecido al de mi propia vida. Era para creer que el mismo aliento nos animaba a la vez en una existencia indivisible y que la sangre de Magdalena, no la mía ya, circulaba en mi corazón enteramente desposeído por amor.
En aquel instante sintiose un poco de ruido en un palco situado al otro extremo de la sala y en él entraron dos mujeres solas, vestidas con gran lujo y llegando tarde para causar más efecto. Apenas sentadas, empezaron a manejar los gemelos y sus ojos se detuvieron en Magdalena. Esta, involuntariamente, hizo como ellas. Hubo por un segundo un cambio de observación escudriñadora que me heló de espanto, porque al primer golpe de vista había reconocido un rostro testigo de antiguas debilidades y al encontrarlo de nuevo causa de recuerdos detestados. Al fijarme en aquellos ojos fijos en nosotros, ¿tuvo Magdalena una sospecha? Lo creo, porque se volvió de pronto como para sorprenderme. Yo sostuve el fuego de su mirada, el más inmediato y más clarividente que jamás he afrontado. Si se hubiese tratado de su vida no habría yo estado más resuelto a un acto de temeridad que me exigió el mayor esfuerzo. El resto de la velada se pasó mal. Magdalena parecía menos ocupada de la música, distraída por una idea molesta, como si aquel encuentro y aquella permanencia cara a cara la importunasen. Una o dos veces todavía, trató de aclarar las dudas; después quedó extraña a todo lo que en torno de ella sucedía y comprendí que se retiraba al fondo de su pensamiento.
La conduje hasta su coche y llegados a él, el estribo bajo y Magdalena envuelta en su abrigo de pieles, le dije:
—¿Me permite usted acompañarla?
No había contestación que darme sobre todo a presencia del señor D'Orsel y de Julia. La pregunta era, por otra parte, de las más sencillas. Subí casi antes que ella me lo permitiera.
No se pronunció ni una palabra durante el trayecto sobre el pavimento ruidoso al paso rápido y sonoro de los caballos. El señor D'Orsel tarareaba recordando la obra. Julia me observaba con disimulo y luego pegaba el rostro a los cristales y miraba a la calle. Magdalena, medio acostada como habría estado sobre una silla larga, ajaba con mano nerviosa un enorme ramillete de violetas que toda la noche me había embriagado. Veía yo el extraño fulgor febril de sus ojos fijos. Sentíame presa de profunda turbación, sentía distintamente que había de ella a mí algo muy grave, como un decisivo debate.
Bajó la última y aun tenía su mano en la mía cuando ya el señor D'Orsel y Julia subían la escalera del hotel. Dio un paso para seguirlos y dejó caer el ramillete. Fingí no advertirlo.
—Mi ramo, ¿hace usted el favor?
Se lo tendí sin decir ni una palabra: hubiera sollozado. Lo tomó, lo llevó rápidamente a sus labios, lo mordió con furor como si quisiera despedazarlo.
—Me martiriza usted y me desgarra—dijo en voz baja con un acento de suprema desesperación; luego, con un movimiento que no puedo describir, arrancó las dos mitades del ramillete, se quedó con una y me arrojó, por decirlo así, la otra mitad a la cara.
Yo eché a correr como un loco, en plena noche, llevando como un jirón del corazón de Magdalena aquel manojillo de flores en que había ella puesto sus labios e impreso mordeduras que yo saboreaba como besos. Caminaba al azar, ebrio de alegría, repitiéndome una frase que me deslumbraba como la luz de un sol naciente. No me preocupaba ni de la hora ni de las calles. Después de haberme extraviado diez veces en el barrio de París que conocía mejor llegué a los muelles. No encontré en ellos a nadie.
París entero dormía como duerme de tres a seis de la mañana. La luna alumbraba los muelles desiertos, huyendo hasta perderse de vista. Apenas hacía frío: estábamos en marzo. El río tenía estremecimientos de luz que lo blanqueaban y corría sin hacer el más leve ruido entre sus altas riberas pobladas de árboles y de palacios. A lo lejos se hundía la ciudad populosa con sus torres, sus medias naranjas, sus flechas, en las cuales parecía que estaban encendidas las estrellas como faros, y el París central dormitaba confusamente extendido bajo las brumas. Aquel silencio y aquella soledad elevaron hasta el colmo el sentimiento súbito que me venía de la vida, de su grandeza, de su plenitud y de su intensidad. Recordé lo que había sufrido, entre las multitudes o en mi casa, siempre aislado y sintiéndome perdido, en la medianía, y continuamente abandonado. Comprendí que aquella larga enfermedad no dependía de mí, que toda pequeñez era el hecho de la falta de felicidad. «Un hombre es todo o no es nada»—me decía.—El más pequeño se torna el más grande, el más mísero puede dar envidia... Y me parecía que mi dicha y mi orgullo llenaba París.
Forjé ensueños insensatos, proyectos monstruosos que no tendrían excusa si no hubieran sido concebidos en un acceso de fiebre. Quería ver a Magdalena aquel día, a todo trance. «Ya no habrá—me decía—subterfugios, ni disfraces, ni habilidad, ni barreras que prevalezcan sobre lo que yo quiero y contra la certidumbre que tengo.» Llevaba en la mano las flores rotas, las miraba y las cubría de besos, las interrogaba como si guardasen el secreto de Magdalena, las preguntaba qué había dicho ella cuando las desgarraba, si eran caricias o insultos... Y no sé qué sensación desenfrenada me replicaba que Magdalena estaba perdida y que ya no tenía más que atreverme.
Al día siguiente corrí a casa de Magdalena. Había salido. Volví los días siguientes: no había medio de encontrarla. Adquirí la convicción de que no respondía de sí misma y recurría a medios de defensa que fuesen a toda prueba.
Tres semanas, sobre poco más o menos, transcurrieron así, en lucha contra puertas cerradas y en un estado de exasperación que me ponía al nivel de una bestia extraviada obstinándose en salvar vallas.
Una tarde me llegó un billete. Lo mantuve un momento cerrado, suspendido delante de mis ojos, como si él contuviera mi destino.
«Si tiene usted la más leve amistad para mí—me decía Magdalena,—no se obstine en perseguirme; me hace usted mal inútilmente. Mientras tuve la esperanza de salvarle de un error y de una locura, nada que pudiera dar resultado economicé. Hoy me debo a otros cuidados que había abandonado con exceso. Proceda como si no habitara usted en París a lo menos por algún tiempo. De usted depende que le diga adiós o hasta la vista.»
Aquella despedida trivial, de una sequedad perfecta, me causó el efecto de un derrumbe. Después, al abatimiento sucedió la cólera. Y acaso la cólera fue lo que me salvó. Ella me prestó energías para reaccionar y adoptar un partido extremo. Aquel mismo día escribí dos o tres cartas diciendo que me ausentaba de París. Me mudé de casa, fui a ocultarme en un barrio alejado, llamé en mi auxilio lo que me quedaba de razón, de inteligencia y de amor al bien, y volví a empezar una nueva prueba cuya duración no sabía, pero que en cualquier caso debía ser la última.
Este cambio se operó de la noche a la mañana y fue radical. No era ya el momento de vacilar y enfriarse. Tenía horror a las medias tintas. Me gustaba la lucha. La energía superabundaba en mí. Rechazada en una parte, mi voluntad tenía necesidad de revolverse en otro sentido, de buscar un nuevo obstáculo que vencer, en pocas horas, por decir así, y lanzarse sobre él. El tiempo se me hacía eterno. Aparte toda cuestión de tiempo me sentía, si no envejecido, a lo menos muy maduro. No era yo un adolescente a quien el menor pesar clava, todo dolorido, sobre las blandas pendientes de la juventud. Era un hombre orgulloso, impaciente, herido, aguijoneado por los deseos y las pesadumbres, que caía, de repente, en lo mejor de su vida—como un soldado al mediodía de la jornada decisiva,—con el corazón henchido de agravios, el alma amargada por la impotencia, el cerebro en plena explosión de proyectos.
No volví a poner los pies en el mundo, a lo menos en aquella parte de la sociedad en donde arriesgaba hacerme notar y encontrar recuerdos, que me hubieran tentado. No me encerré tampoco demasiado estrecho porque hubiera muerto ahogado; pero me circunscribí en un círculo de hombres activos, estudiosos, especiales, absortos, enemigos de quimeras, que se dedicaban a la ciencia, a la erudición o al arte como aquel ingenuo Florentín que creó la perspectiva y por las noches despertaba a su mujer para decirle: «¡Qué dulce son es la perspectiva!» Desconfiaba de los extravíos de la imaginación y la puse en orden. En cuanto a mis nervios, que yo había cuidado tan voluptuosamente hasta entonces, los castigaba de la manera más ruda por el desprecio a todo lo que es enfermizo y el propósito firme de no estimar más que lo que es robusto y sano.
La claridad de la luna a orillas del Sena, el sol dulce, los ensueños asomado a la ventana, los paseos bajo los árboles, el malestar o el bienestar causados por un rayo de sol o por una gota de lluvia, las asperezas del genio que me ocasionaba el aire un poco vivo y los buenos pensamientos que me inspiraba la ausencia de viento, todas esas blanduras de corazón, esa esclavitud del espíritu, esas sensaciones exorbitantes fueron examinadas y del examen resultó decretar que eran indignas de un hombre, y rompí todos aquellos hielos que me envolvían en un tejido de influencias y de fragilidades.
Hacía una vida muy activa. Leía enormemente. No me malgastaba, me economizaba. El sentimiento repulsivo de un sacrificio se combinaba con el atractivo de un deber que tenía que llenar con respecto a mí mismo. Obtenía de esto cierta satisfacción sombría que no era alegría, menos aún plenitud, pero que mucho se asemejaba a lo que debe ser el altanero placer de un voto monacal bien cumplido. No juzgaba que hubiera nada pueril en una reforma que tenía causa tan grave y que podía tener un resultado muy serio. Hice de mis lecturas lo mismo que había hecho de otras mil cosas: considerándolas como alimento importantísimo de mi espíritu, las expurgaba. Ya no sentía la necesidad de aclaraciones en asuntos del corazón. No merecía la pena de reconocerme en libros conmovedores cuando huía de mí mismo. Tenía que encontrarme mejor o peor; si mejor, la elección era superflua y, si peor, era un ejemplo que no debía ser buscado. Me formaba, por decir así, una especie de colección saludable entre lo que el talento humano ha dejado de más fortificante, más puro, desde el punto de vista moral, más ejemplar en materia de raciocinio. En fin, le había prometido a Magdalena poner a prueba mis fuerzas y quería mantener mi promesa aunque sólo fuera para demostrarle que había en mí potencialidad sin empleo y para que pudiese medir bien la duración y la energía de una ambición que no era en el fondo más que amor convertido.
Al cabo de algunos meses de este régimen inflexible, llegué a un estado de salud artificial y de solidez de espíritu que me parecía apropiada para emprender mucho. Comencé por saldar mis cuentas con el pasado. Ya sabe usted que había tenido la manía de los versos. Sea por complacencia involuntaria de los días amables y añorados, sea por avaricia, no quise que aquella parte viviente de mi juventud fuera enteramente destruida. Me impuse la tarea de revolver aquel viejo repertorio de cosas infantiles y de sensaciones apenas despertadas. Fue una especie de confesión general indulgente, pero firme, sin ningún peligro para una conciencia que se juzga. De aquellos innumerables pecados de otra edad compuse dos tomos. Les puse un título que determinaba el carácter un poco primaveral de la obra. Los encabecé con un prefacio ingenioso que debía, por lo menos, ponerlos a cubierto del ridículo y los publiqué sin firma. Aparecieron y desaparecieron. No esperaba más de ellos. Nada hice para salvarlos del total olvido, convencido de que toda cosa que es abandonada merece serlo y que no hay un solo rayo de verdadero sol perdido en todo el universo.
Hecho este barrido de conciencia, me ocupé de tareas menos frívolas. Se hacía entonces mucha política por doquier y particularmente en el medio observador en que yo actuaba. Había en el ambiente de aquella época una multitud de ideas en estado de nebulosa, problemas en estado de esperanzas, generosidades en movimiento que debían condensarse más tarde y formar lo que ahora se llama el cielo tempestuoso de la política moderna.
Mi imaginación casi desarbolada, pero no del todo apagada, encontraba en aquel objetivo algo que la seducía. La posición de hombre de Estado era—en la época de que le hablo a usted,—el coronamiento necesario, hasta cierto punto, el advenimiento al título de hombre útil para todo aquel que tenía gran capacidad intelectual, talento o sencillamente ingenio. Me enamoré de la idea de llegar a ser útil después de haber sido dañino tanto tiempo. Y la ambición de ser ilustre también me invadió poco a poco—pero, ¡sabe Dios por qué!—Comencé por hacer una especie de estadía en la antecámara misma de los asuntos públicos, es decir en medio de un pequeño parlamento compuesto de jóvenes voluntades ambiciosas, de muy jóvenes abnegaciones dispuestas a ofrecerse, en el cual se reproducían en diminutivo una parte de las polémicas que agotaban entonces a toda Europa. Alcancé éxitos, puedo decirlo sin orgullo hoy que nuestro parlamento mismo está olvidado. Me parecía que mi camino estaba trazado. En él hallaba medio de desplegar la actividad devoradora que me consumía. No sé qué insuperable esperanza me quedaba de volver a encontrar a Magdalena. No me había dicho ¿adiós o hasta la vista? Entendía que me vería mejor transformado, con un brillo más vivo para ennoblecer mi posición. Todo se mezclaba así entre los estímulos que me aguijoneaban. El encarnizado recuerdo de Magdalena zumbaba en el fondo de mis ambiciones y momentos había en que no me era dado distinguir en mis prematuros ensueños de poderío, lo que emanaba del filántropo y lo que procedía del enamorado.
Todas aquellas ideas y sentimientos las resumí en un libro que apareció bajo un nombre supuesto. Pocos meses después publiqué otro. Los dos tuvieron más resonancia que la que yo esperaba. En poco tiempo estuve a punto de ver trocada en celebridad la oscuridad en que estaba. Saboreaba con delicia el placer vanidoso, furtivo y absolutamente íntimo, de oírme alabado en la personalidad de mi pseudónimo. El día que el éxito fue indiscutible le llevé mis dos libros a Agustín. Me abrazó de todo corazón, me declaró que tenía un gran talento, se asombró de que se hubiera revelado de golpe y tan pronto y me predijo como cosa infalible, una posición moral, capaz de enloquecerme. Me propuse que Magdalena gozase los primeros augurios de mi celebridad y le mandé mis libros al señor De Nièvres. Le rogaba que no me hiciera traición; le daba explicaciones plausibles de mi retirada: era excusable desde el momento que estaba demostrado que había tenido un objeto.
La contestación del señor De Nièvres no contenía más que frases de agradecimiento y elogios calcados sobre los que corrían en el público. Magdalena no añadía ni una palabra a las de su marido.
La leve turbación de mi espíritu que siguió al dichoso comienzo de mi vida literaria se desvaneció muy de prisa. A la efervescencia excitada por una producción pronta, arrastradora, casi irreflexiva, sucedió una gran calma, es decir, un momento de serenidad y de examen singularmente lúcido. Había en mí un antiguo yo mismo de quien ya hace largo tiempo que no le hablo a usted, que callaba pero que sobrevivía. Aprovechó aquel momento de reposo para reaparecer usando un severo lenguaje. Con los avasallamientos de mi corazón me había emancipado por completo. Él volvió a ocupar su alta posición en cuanto se trató de asuntos más discutibles y se dio a deliberar fríamente los intereses más positivos de mi espíritu. En otros términos: analicé con calma lo que de legítimo había en el fondo de mi éxito, y preciso era que en conclusión estimara si en ello existía razón para animarme. Hice el balance—muy definitivo—de mi saber, es decir, de los recursos adquiridos y de mis dones, o lo que es igual, de mis fuerzas vivas, comparé lo ficticio con lo nativo, pesé lo que pertenecía a todo el mundo y lo poco que había mío propio. El resultado de esta crítica imparcial, hecha tan metódicamente como una liquidación de negocios, fue que yo era un hombre distinguido y mediocre.
Había sufrido decepciones más crueles: aquella otra no me causó la más leve amargura. Por otra parte, apenas si era tal decepción. Para muchos habría sido más que satisfactoria aquella situación. Yo la consideraba de muy diferente modo. Ese pequeño monstruo moderno que Oliverio llamaba «lo vulgar», que le causaba tanto horror y que le condujo ya sabe usted a dónde, lo conocía yo tan bien como él bajo otro nombre. Habitaba tan bien en la región de las ideas como en el mundo inferior de los hechos. Había sido el genio malhechor de todos los tiempos y era una llaga del nuestro. Había en derredor mío una perversión de ideas con respecto a la cual nunca me había dejado engañar. No me revolvía contra las adulaciones que, después de todo, no podían ya hacerme cambiar de opinión en ningún caso: las acogía como inocente expresión del juicio público en una época en que la abundancia de lo mediocre había tornado indulgente al gusto embotando el sentido acerado de las cosas superiores. La opinión me parecía perfectamente equitativa en cuanto a mí, aunque hiciera yo a la vez que mi proceso también el suyo.
Recuerdo que un día ensayé una prueba más convincente que todas las demás. Tomé de mi biblioteca cierto número de libros contemporáneos y procediendo poco más o menos como la posteridad procederá antes de acabarse el siglo, pedí a cada uno cuenta de sus títulos a la duración y sobre todo del derecho que tenían para llamarse útiles. Advertí que llenaban muy poco la primera condición que hace vivir una obra, eran muy poco necesarios. Muchos habían servido de pasajera diversión a sus contemporáneos sin más resultado que agradar y caer en el olvido. Algunos tenían un falso aspecto de necesidad que engañaba, vistos de cerca, pero que lo futuro se encargará de definir. Un número muy pequeño—me quedé asustado—poseían ese raro, absoluto e indudable carácter, en el cual se reconoce toda una creación divina y humana, de poder ser imitada pero no suplida y de hacer falta a las necesidades de las gentes si se la supone ausente. Aquella especie de juicio póstumo, ejercido por el más indigno sobre tantos espíritus elegidos, me demostró que no sería yo nunca del número de los absueltos de culpa y pena. Aquel que tomaba en su barca los hombres meritorios me habría dejado ciertamente en la otra orilla del río: y en ella me quedé.
Otra vez más atrajo la atención del público mi nombre o por lo menos el de mi imaginario personaje, y fue la última. Me pregunté entonces qué era lo que me quedaba que hacer y me costó algún tiempo resolverlo. Había para eso una dificultad de primer orden. Mi existencia desligada de muchas vinculaciones—como usted ha visto—y desengañada de muchos errores ya no pendía más que de un hilo, el cual aunque horriblemente estirado y más resistente que nunca, seguía sujetándome y no imaginaba que nada pudiera quebrarlo.
Ya apenas oía a nadie hablar de Magdalena aparte Oliverio a quien veía muy poco, y Agustín a quien ella había atraído a su casa, sobre todo después que yo desaparecí. Sabía vagamente cuál era el empleo de su vida exterior: que había viajado y después vivido algún tiempo en Nièvres; que luego había recobrado dos o tres veces sus costumbres en París, para abandonarlas otra vez casi sin motivo y como bajo el imperio de un malestar que se traducía en una perpetua inestabilidad de carácter y como una necesidad de cambiar de lugares. Algunas veces la había visto, pero tan furtivamente y a través de tan gran turbación, que en cada una de aquellas ocasiones me había parecido que era víctima de un ensueño penoso. De aquellas fugaces apariciones me quedaba la impresión de una imagen extraña, de un rostro ajado como si los negros colores de mi alma se hubieran desteñido sobre aquella radiante fisonomía.
Por aquella época tuve una gran emoción. Había una exposición de pintura moderna. Aunque muy ignorante de una bella arte en punto a la cual tenía el instinto sin la más leve cultura, y de la que hablaba tanto menos cuanto más la respetaba, iba algunas veces a perseguir observaciones de otros que me enseñaban a conocer bien mi época y hacer comparaciones que no me alegraban nada. Un día vi un grupito de personas—que debían ser conocedoras—discutiendo delante de un cuadro. Era un retrato de medio cuerpo concebido en un estilo antiguo, con fondo oscuro: el vestido indeciso y sin ningún accesorio, dos manos espléndidas, la cabellera medio perdida, la cabeza presentada de frente, firme de contornos, grabada sobre el lienzo con la precisión de un esmalte y modelada yo no sé de qué manera sobria, amplia y sin embargo velada, que daba a la fisonomía incertidumbres extraordinarias y hacía palpitar un alma emocionada en el vigoroso dibujo de las facciones tan firme y resuelto como el grabado de una medalla. Me quedé anonadado delante de aquella efigie espantosa de realidad y de tristeza. La firma era la de un ilustre pintor. Recorrí el catálogo y encontré las iniciales de la señora De Nièvres. No había yo menester de aquel testimonio. Magdalena estaba allí, delante de mí, fija en mí la mirada; pero, ¡con qué ojos, en qué actitud, con qué palidez y qué misteriosa expresión de espera y de amarga pena!
En poco estuvo que no lanzara un grito y no sé cómo logré contenerme lo bastante para no darle a la gente el espectáculo de una locura. Me coloqué en primera fila apartando a todos aquellos curiosos que nada tenían que hacer entre aquel retrato y yo. Para tener el derecho de examinarlo desde más cerca y más largo tiempo imité el gesto, las actitudes, la manera de mirar y hasta las pequeñas exclamaciones de aprobación de los aficionados prácticos en la materia de arte pictórico. Fingí apasionarme por la obra del pintor cuando en realidad no apreciaba ni adoraba otra cosa que el modelo. Volví al siguiente día y los sucesivos, me deslizaba muy temprano a lo largo de las galerías desiertas, veía el retrato desde lejos como a través de una nube tomando vida a cada paso que yo avanzaba hacia él. Llegaba, todo artificio apreciable desaparecía: era Magdalena más y más triste, más y más fija en no sé qué terrible ansiedad henchida de ensueños. Le hablaba, le refería todas las cosas fuera de razón que me torturaban el alma desde hacía cerca de dos años, le pedía gracia para ella y para mí. Le suplicaba que me recibiera, que me permitiese volver a ella. Le contaba mi vida entera con el más lamentable y el más legítimo de los orgullos. Había momentos en que el fugitivo modelado de las mejillas, el brillo de los ojos, el indefinible dibujo de la boca daban a la muda efigie movilidades que me causaban miedo. Hubiérase dicho que me escuchaba, me comprendía, y que el implacable y sabio buril que la había aprisionado en un rasgo tan rígido, era lo único que la impedía conmoverse y contestarme.
Algunas veces me vino a las mientes la idea de que Magdalena había previsto lo que sucedía, es decir, que la reconocería yo y me volvería loco de dolor y de alegría en aquel fantástico coloquio de un hombre vivo con una pintura. Y según veía yo en ese hecho malicia o compasión, aquella idea me exasperaba la cólera o me hacía verter lágrimas de agradecimiento.
Lo que le refiero a usted duró casi dos meses; pasados que fueron, al otro día el que le di un adiós verdaderamente fúnebre, los salones fueron clausurados y desaparecido el retrato quedé más solo que nunca.
Pasado algún tiempo, recibí una visita de Oliverio. Estaba serio, notaba en él cierto embarazo, algo así como si el peso de un caso de conciencia le pesara en el alma.
Apenas le vi me puse a temblar.
—Yo no sé qué sucede en Nièvres—me dijo;—pero todo parece que va mal.
—¿Magdalena?—le pregunté espantado.
—Julia está enferma, bastante enferma para causar inquietudes. Magdalena misma no está buena. Me gustaría ir, pero la situación no sería sostenible. Mi tío me escribe cartas muy desoladas.
—¿Pero Magdalena...?—volví a preguntar temeroso de que aun sucediera otra desgracia que él me ocultaba.
—Te repito que Magdalena está en un muy triste estado de salud. No ha empeorado de algún tiempo a esta parte, pero continúa mal.
—Oliverio—exclamé,—vayas tú o no a Nièvres yo estaré allí mañana. Nadie me ha despedido de la casa de Magdalena, me alejé de ella voluntariamente. Le había dicho a Magdalena que me escribiera el día que tuviera necesidad de mí; si ella tiene motivos para callar, yo los tengo para correr a su lado.
—Harás absolutamente lo que quieras. En semejante caso obraría como tú, dejando a salvo el arrepentimiento si el remedio era peor que la enfermedad.
—Adiós.
—Adiós.
El día siguiente estaba yo en Nièvres. Llegué por la tarde un poco antes de cerrar la noche. Era el mes de noviembre. Me apeé a cierta distancia de la verja, en pleno bosque. Atravesé el patio de entrada sin ser notado. Al extremo de las habitaciones de servicio a la derecha brillaba luz en las cocinas. Dos ventanas se destacaban luminosas sobre la fachada del castillo. Me fui en derechura al vestíbulo cuya puerta estaba sólo entornada; alguien lo cruzaba cuando yo entré, estaba oscuro. «¿La señora De Nièvres?» dije creyendo que hablaba con alguna doncella de la servidumbre. La persona a quien me había dirigido se volvió bruscamente, vino hacia mí y lanzó un grito: era Magdalena.
Se quedó petrificada por la sorpresa y yo le tomé la mano sin hallar fuerzas para articular una sola palabra. La escasa, claridad que venía de fuera le prestaba la blancura de una estatua: sus dedos completamente inertes y helados se desprendían insensiblemente de mi mano como si fueran las de una muerta. La vi tambalearse, pero al movimiento que hice para sostenerla se desprendió por un impulso de inconcebible terror, abrió desmesuradamente los ojos extraviados y exclamó: «¡Domingo!...» como si despertara de un mal sueño que hubiese durado aquellos dos años; luego dio algunos pasos hacia la escalera arrastrándome en pos de ella sin conciencia de lo que hacía. Subimos juntos, el uno al lado del otro, siempre juntas nuestras manos. Al llegar a la antesala del primer piso tuvo como una llamarada de presencia de espíritu.
—Entre usted aquí—me dijo,—voy a avisar a mi padre.
La vi que llamaba a su padre y encaminarse al cuarto de Julia.
Las primeras palabras del señor D'Orsel fueron éstas:
—Mi querido hijo, tengo mucha pena.
Aquella frase decía más que todas las recriminaciones y me penetró en el corazón como una estocada.
—He sabido que Julia estaba enferma—le dije sin hacer ningún esfuerzo para disfrazar el temblor de mi voz que desfallecía.—Supe también que la señora De Nièvres estaba delicada y vine a verles a ustedes. Hace tanto tiempo...
—Es verdad—repuso el señor D'Orsel,—hace mucho tiempo. La vida se pasa: cada cual tiene sus deberes y sus preocupaciones...
Llamó, mandó encender las luces, me examinó rápidamente como si quisiera comprobar en mí un cambio análogo a las alteraciones que los dos años transcurridos habían producido en sus hijas.
—También usted ha envejecido—continuó con cierta especie de benevolencia y de interés muy afectuoso.—Ha trabajado usted mucho, tenemos la prueba...
Después me habló de Julia, de las vivas inquietudes que habían tenido, pero que, por fortuna, se habían disipado desde algunos días. Julia entraba en la convalecencia; ya todo era cuestión de cuidado, de atenciones y de algunos días de reposo. De nuevo pasó de un asunto a otro.
—He ahí que es usted todo un hombre ya célebre—continuó.—Hemos puesto atención en sus cosas con el más sincero interés.
Se paseaba de arriba abajo, hablándome así, sin hilación. Tenía los cabellos totalmente blancos, su alto cuerpo un poco encorvado ofrecía un aspecto singularmente noble, de vejez prematura o de abatimiento.
Magdalena vino a interrumpirnos al cabo de cinco minutos. Iba vestida de oscuro y se parecía mucho, con la animación de la vida además, al retrato que tanto me había impresionado. Me levanté, le salí al paso, balbuceé dos o tres frases incoherentes que no tenían ningún sentido; ya no sabía ni cómo explicar mi visita, ni cómo llenar de golpe el enorme vacío de dos años que ponía entre nosotros como un abismo de secretos, de reticencias y de oscuridades. Me repuse, sin embargo, al verla más dueña de sí misma y le hablé lo más sosegadamente que pude de la alarma que me había dado Oliverio. Cuando pronuncié ese nombre me interrumpió.
—¿Vendrá?—dijo.
—No lo creo—repliqué.—Por lo menos en unos cuantos días.
Hizo un gesto de desanimación absoluta y los tres caímos en el más penoso silencio.
Pregunté en dónde estaba el señor De Nièvres, como si fuera posible que Oliverio no me hubiera informado de su viaje y me mostré sorprendido al saber que estaba ausente.
—¡Oh, estamos en un gran abandono!—dijo Magdalena.—Todos estamos enfermos o poco menos. Hay en el ambiente malas influencias, la estación es malsana y no tiene nada de alegre—añadió dirigiendo la mirada a las altas ventanas de antiguas vidrieras de colores en las cuales se reflejaba todavía un resto de luz del día casi del todo extinguido.
Para huir de una conversación imposible por embarazosa hablé de la deplorable situación de algunas personas, que amenazaba aumentar en el próximo invierno, por enfermedades en unos casos y por miseria en otros; de un niño que se moría en el pueblo y que Julia había asistido y cuidado hasta el día en que, gravemente enferma ella misma, hubo de encomendar a otros su papel, impotente contra la muerte, de hermana de la caridad. Parecía complacerse con aquellos relatos de lamentables desgracias y enumerar, con no sé yo qué sombría avidez, todas las calamidades vecinas que formaban en torno de su existencia un concurso de causas de tristeza. Luego, al igual que había hecho el señor D'Orsel, me habló de mí, tan pronto con cierta reserva como con un abandono admirablemente calculado para facilitar la posición de cada uno.
Mi propósito era hacerle una visita y luego ganar la posada del pueblo en la cual había comprometido una habitación; pero Magdalena dispuso otra cosa: advertí que había dado las órdenes oportunas para que me alojasen en el piso segundo del castillo, en un cuarto que ya había ocupado yo la primera vez que pasé una temporada en Nièvres.
Aquella misma noche, antes de separarnos, estando yo presente, le escribió a su marido.
—Le aviso al señor de Nièvres que está usted aquí—me dijo.
Y me di cuenta de lo que semejante precaución, tomada en mi presencia, implicaba de escrúpulos y resoluciones leales.
No había visto a Julia. Estaba débil y agitada. La noticia de mi llegada, a pesar de la prudencia con que se le comunicó, le había causado una sacudida muy viva. Cuando al otro día me fue permitido entrar en su habitación, encontré a la enferma acostada en un sofá, envuelta en un ancho peinador que disimulaba la exigüidad de sus formas y le prestaba aspecto de mujer. Había cambiado mucho, pero mucho más que podían apreciar quienes estaban cerca de ella a todas las horas del día. Un perrito épagneul dormía a sus pies con la cabeza apoyada sobre la punta de sus pantuflas. Tenía al alcance de la mano, sobre un velador adornado de flores, pájaros enjaulados, que ella cuidaba, y cantaban alegremente en medio de aquel jardín de invierno. Contemplé aquel diminuto rostro minado por la fiebre, enflaquecido y azulado en derredor de las sienes, aquellos ojos hundidos, más abiertos y más negros que nunca, en cuyas pupilas se advertía un brillo sombrío e inextinguible, y aquella pobre niña, enamorada, medio muerta bajo la acción, del desprecio de Oliverio me dio una lástima horrible.
—Cúrela usted, sálvela—le dije a Magdalena cuando nos separamos;—pero no la engañe usted más.
Magdalena hizo un gesto de duda como si le quedara un débil residuo de esperanza, el cual se esforzaba por mantener.
—No piense usted en Oliverio y no le acuse más de lo que es razón—añadí resueltamente.
Le di a conocer los motivos buenos o malos que decidían la suerte de su hermana. Le expliqué el carácter de Oliverio, su repugnancia absoluta por el matrimonio. Insistí sobre su creencia—quizás poco razonable, pero sin réplica,—de que haría infeliz a cualquier mujer, no sólo a una determinada, sino a todas sin excepción. Así trataba yo de atenuar lo que de hiriente podía tener su resistencia.
—Lo hace cuestión de probidad—dije a Magdalena, como último argumento.
Sonrió tristemente al oír la palabra probidad que tan mal concordaba con la irreparable desventura cuya responsabilidad pesaba, a sus ojos, sobre Oliverio.
—Es el más feliz de todos nosotros—dijo.
Y gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas.
Dos días después Julia pudo ya dar algunos paseos por su habitación. El indomable vigor de aquel pequeño ser, ejercitado secretamente en tan duras pruebas, se reanimó no lentamente sino en pocas horas. Apenas en convalecencia, viósela enderezarse contra el recuerdo humillante de haber sido sorprendida, por decir así, en debilidad, trabar pelea con el mal físico, el sueño que podía vencer, y dominarlo. Dos días más tarde tuvo fuerzas para bajar sola al salón, rechazando todo apoyo, aunque la debilidad cubriera de sudor la adelgazada piel de su frente y por más que sucesivos accesos de desfallecimiento la hicieran vacilar a cada paso. Aquel mismo día se empeñó en subir en coche. La llevaron por los caminos más suaves del bosque. Hacía buen tiempo. Regresó reanimada, sólo por haber respirado el olor de las encinas calentadas por un sol claro. Entró en el castillo desconocida, casi sonrosada, conmovida por un escalofrío febril, pero de buen augurio que no era más que el efecto del retorno activo de la sangre en sus venas empobrecidas. Estaba consternado viéndola renacer de aquel modo, por tan poco, por un rayo de sol de invierno y un poco de olor resinoso de madera cortada, y comprendí que se empecinaría en vivir con una obstinación que le prometía largos días miserables.
—¿Habla alguna vez de Oliverio?—le pregunté a Magdalena.
—Jamás.
—¿Piensa en él constantemente?
—Constantemente.
—¿Y cree usted que eso durará?
—Siempre—replicó Magdalena.
Libre de la preocupación que desde hacía tres semanas la tenía encadenada a la cabecera del lecho de Julia, no parecía sino que Magdalena hubiera perdido la razón. Se apoderó de ella un aturdimiento que la tornó extraordinaria y positivamente loca de imprevisión, de exaltación y de atrevimiento. Reconocí aquella mirada que en el teatro me advirtió que estábamos en peligro; y llevándolo todo hasta el extremo, pedazo a pedazo me arrojó, por decir así, su corazón a la cabeza, como había hecho aquella noche con su ramillete.
Pasamos tres días dando paseos y haciendo expediciones temerarias; tres días de inaudita felicidad, sí tal puede llamarse a un sentimiento rabioso de destrucción de su reposo, especie de luna de miel descarada y desesperada, sin ejemplo, ni por las emociones ni por los arrepentimientos y que a nada se parece como no sea a esas horas de copiosas y fúnebres satisfacciones durante las cuales todo se permite a los sentenciados a morir al otro día.
El tercer día, a pesar de mi resistencia, me exigió que montara uno de los caballos de su marido.
—Me acompañará usted—me dijo;—tengo necesidad de ir de prisa y de ponerme lejos.
Corrió a vestirse; mandó ensillar un caballo que el señor De Nièvres había amaestrado para ella y como si tratara de hacerse raptar delante de sus criados, en pleno día, «partamos», dijo.
Apenas llegamos al bosque puso su caballo al galope. Yo hice como ella y la seguí. Cuando advirtió que le iba a los alcances aceleró la marcha, fustigó a su caballo y sin motivo lo lanzó a escape. Tomé el mismo aire que ella y cuando ya la alcanzaba, hizo un nuevo esfuerzo que me dejó atrás. Aquella persecución irritante, desenfrenada, me puso fuera de mí. Montaba ella un animal muy ligero y lo manejaba de modo que decuplaba su velocidad. Apenas sentada, levantado todo el cuerpo para disminuir aún más el peso, sin un grito, sin un gesto, corría locamente como llevada por un pájaro. A mi vez hacía yo galopar a mi caballo a todo escape, inmóvil, secos los labios con la fijeza maquinal de un jockey en una carrera a fondo. Seguía ella por en medio de un sendero estrecho un poco cerrado, por los bordes, de suerte que no cabían dos caballos de frente a menos que uno no se ladeara. Viéndola obstinada en cerrarme el paso, trepé sobre el bosque y la acompañé algún tiempo así con riesgo constante de romperme la cabeza contra los árboles, y llegado el momento oportuno de cerrarle el paso, franqueé de un salto el declive y cayendo en lo hondo del camino detuve mi caballo y lo cuarteé. Hubo, pues, de parar en seco a dos pasos de mí y los dos caballos, jadeantes, cubiertos de espuma se encabritaron como si hubieran tenido el sentimiento de que sus jinetes querían pelear. Creo en verdad que Magdalena y yo nos miramos con cólera, a tal punto aquel juego extravagante mezclaba la excitación y el reto respecto de otros sentimientos intraducibles. Se quedó delante de mí, el látigo con mango de concha entre los dientes, lívidas las mejillas, los ojos inyectados, salpicándome de sangrientos resplandores; luego dejó oír una o dos carcajadas convulsivas que me helaron. Su caballo volvió a partir a escape tendido.
Lo menos durante un minuto, como Bernardo de Mauprat atraído por los pasos de Edma, la miré huir bajo las verdes ramas de encinas, el velo al viento, su larga amazona oscura ondulante con la sobrenatural agilidad de un diablillo negro. Cuando hubo alcanzado la extremidad del sendero y ya no la veía más que como un punto sobre el fondo rojizo del bosque volví a lanzar mi caballo a escape exhalando, a mi pesar, un grito de desesperación. Llegado al lugar preciso en donde la había visto desaparecer, la encontré en el cruce de dos caminos, parada, anhelante, esperándome con la sonrisa en los labios.
—Magdalena—le dije, precipitándome hacia ella y agarrándola por un brazo.—Cese usted en este juego cruel, deténgase usted o me hago matar.
Sólo me contestó con una mirada directa que me hizo subir el rubor a la cara y tomó más despacio por el camino del castillo. Regresamos al paso, sin cruzar una sola palabra, nuestros caballos emparejados, restregándose las quijadas y cubriéndose recíprocamente de espuma. Echó pie a tierra en la verja, atravesó a pie el patio fustigando la arena del suelo con el látigo, subió en derechura a su cuarto y no reapareció hasta la noche.
A las ocho nos trajeron la correspondencia. Había una carta del señor De Nièvres. Magdalena al romper el sobre cambió de color.
—El señor De Nièvres está bueno. No volverá hasta el mes próximo—dijo.
Luego se quejó de mucho cansancio y se retiró.
No fue aquella noche como las precedentes. La pasé levantado y sin sueño. La carta del señor De Nièvres, aunque insignificante, intervenía entre nosotros como una reivindicación de mil cosas olvidadas. Aunque sólo hubiera escrito esta frase: «Estoy vivo», la advertencia no hubiera sido más clara. Resolví marcharme de Nièvres al otro día, absolutamente como había resuelto ir, sin más reflexión ni más cálculo. A media noche aun había luz en el cuarto de Magdalena. Un grupo de arces plantados cerca del castillo enfrente de las ventanas de su habitación recibía un reflejo rojizo que todas las noches me indicaba la hora en que ella terminaba la vigilia. Con frecuencia era muy tarde. Una hora después de la media noche aun se percibía aquel resplandor. Me puse un calzado ligero y bajé la escalera a tientas. Así fui hasta la puerta del departamento de Magdalena situado a la parte opuesta del de Julia a la extremidad de un interminable corredor. En ausencia de su marido una sola doncella de servicio dormía cerca de ella. Escuché, dos o tres veces me pareció oír el rumor seco de la tosecilla nerviosa que le era habitual a Magdalena, en momentos de despecho o de viva contrariedad. Apoyé la mano en la cerradura: estaba puesta la llave. Me alejé, volví, torné a alejarme. El corazón me latía hasta romperse, estaba como embrutecido y temblaba de pies a cabeza. Vagué por el corredor en completa oscuridad; luego me quedé como clavado en un sitio sin ninguna idea de lo que iba a hacer. El mismo sobresalto que un buen día, al influjo de vivísima alarma, me había empujado maquinalmente hacia Nièvres y me había hecho caer allí como un accidente, puede ser como una catástrofe, me hacía vagar, en medio de la noche, por aquella casa confiada y dormida, me conducía a la alcoba de Magdalena y a ella llegaba como un sonámbulo. ¿Era yo un desventurado en el colmo del sacrificio, enceguecido por el deseo, ni mejor ni peor que mis semejantes? ¿era un malvado? Esta cuestión capital me trabajaba la mente, pero sin determinar en ella la más leve decisión precisa que se pareciese ni a la honradez, ni al proyecto formal de cometer una infamia. Lo único acerca de lo cual no tenía duda—y sin embargo permanecía indeciso,—era que una caída mataría a Magdalena y que estaba fuera de toda posible discusión, el que yo no le sobreviviría ni una hora.
No sabré decir a usted qué fue lo que me salvó. Me encontré en el parque sin saber ni por qué ni cómo allí había ido. En comparación con la oscuridad de los corredores, al aire libre se veía claro por más que me parece no había luna ni estrellas. La masa compacta de árboles formaba como encrespadas sierras largas y negras al pie de las cuales se distinguían las sinuosidades de los paseos blanquecinos. Caminaba al azar costeando los estanques. Los pájaros se despertaban y revoloteaban en la espesura. Mucho después una sensación de frío interno me volvió un poco en mí. Volví a entrar, cerré las puertas con la destreza de un sonámbulo o de un ladrón y vestido como estaba me dejé caer sobre mi lecho.
Al amanecer estaba levantado acordándome apenas de la pesadilla que me había hecho errar toda la noche diciéndome: «Hoy partiré.» Y de ese propósito informé a Magdalena tan luego como la vi.
—Como usted quiera—me contestó.
Estaba horriblemente quebrantada y era presa de una agitación de cuerpo y de alma que me hacía daño.
—Vamos a ver a nuestros enfermos—me dijo un poco después de mediodía.
La acompañé y fuimos al pueblo. El niño que Julia cuidaba y que había, por decir así, adoptado, había muerto el día antes por la noche. Magdalena se hizo conducir cerca del ataúd que contenía el pequeño cadáver y quiso besarlo; al regresar lloró abundantemente y repitió la frase mi hijo con dolor tan agudo que me dio a conocer hasta muy lejos el alcance de una pena que roía su existencia y de la cual estaba implacablemente celoso.
Muy temprano me despedí de Julia y dirigí al señor D'Orsel palabras de agradecimiento que procuré decir con la mayor serenidad posible. Después, no sabiendo en qué ocupar el día y no teniendo interés, por decir así, en el empleo de una vida que sentía desprenderse de mí minuto a minuto, fui a ponerme de codos en la balaustrada que caía sobre los fosos y allí permanecí no sé cuánto tiempo. No sabía en donde estaba Magdalena. De cuando en cuando me parecía oír su voz en los corredores o verla pasar de un patio a otro, vagando también ella, sin más objeto que moverse. Había en la base de una de las torrecillas a la manera de una covacha medio obstruida que en otros tiempos servía de puerta de escape. El puente que la unía a los paseos del parque estaba destruido. No quedaban de él más que tres pilastras, en parte sumergidas, que el agua cenagosa del foso ensuciaba de residuos espumosos. No sé qué idea me vino de esconderme allí por el resto del día. Pasé del uno al otro pilar y me escondí en aquel recinto ruinoso, los pies tocando la corriente en la semioscuridad lúgubre del vasto y profundo foso por donde corrían las aguas del lavadero. Dos o tres veces vi a Magdalena que salía y marchaba hacia las alamedas como quien busca a alguien. Desapareció y volvió otra vez, vaciló entre tres o cuatro caminos que conducían del parterre a los confines del parque y al fin tomó por uno de ellos, cubierto de olmos, que terminaba en los estanques. De un salto pasé de una a otra orilla y la seguí. Iba de prisa, su sombrero de campo mal asegurado sobre las orejas, envuelta en un amplio cachemira que ceñía al cuerpo como si tuviera mucho frío. Volvió la cabeza al advertir que me acercaba, de pronto se volvió, desanduvo lo andado, pasó junto a mí sin mirarme, ganó la escalinata del parterre y subió. La alcancé cuando llegaba a la puerta del saloncito que le servía de tocador en el cual acostumbraba pasar el día.
—Ayúdeme usted a plegar mi chal—me dijo.
Tenía el alma y los ojos en otra parte. La ancha tela multicolor estaba entre nosotros plegada en el sentido de su longitud y ya no formaba más que una banda estrecha de la cual cada uno sosteníamos un extremo. Sea por torpeza o por desfallecimiento, la prenda se escapó de las manos de Magdalena. Dio un paso, se tambaleó primero hacia atrás, luego hacia adelante y cayó en mis brazos desvanecida. La agarré, la sostuve algunos segundos así, pegada contra mi pecho, la cabeza vuelta, los ojos cerrados, los labios fríos, medio muerta y enajenada al influjo de mis besos.
De pronto una terrible contracción la estremeció, abrió los ojos, se enderezó sobre la punta de los pies para llegar a mi altura y arrojándose a mi cuello con toda su fuerza fue ella a su vez la que me besó.
La agarré de nuevo, la reduje a defenderse como una presa que se debate contra un abrazo desesperado. Tuvo la noción de que estábamos perdidos y lanzó un grito. Vergüenza me da el decirlo: aquel grito de verdadera agonía despertó en mí el sólo instinto que me quedaba de hombre: la piedad. Comprendí que la mataba; no distinguía bien si se trataba de su honor o de su vida. No tengo por qué vanagloriarme de un acto de generosidad que fue casi involuntario, tan poca parte le correspondió en él a la verdadera conciencia humana. Solté la presa como una bestia que ha dejado de morder. La querida víctima hizo un supremo esfuerzo. Era trabajo inútil: yo no la tenía ya. Entonces con un extravío que me ha hecho estimar lo que es el remordimiento de una mujer honrada, con un espanto que me habría probado, si hubiera estado en situación de reflexionar, a qué grado de relajamiento me veía ella reducido, como si instintivamente hubiera comprendido que ya no había para nosotros ni discernimiento del deber, ni consideraciones, ni respeto, que aquella conmiseración de puro instinto era sólo un accidente que podía desmentirse, con un gesto que me espantó, que aun envuelve estos viejos recuerdos en un mundo de terrores y de vergüenza, Magdalena se dirigió rápidamente hacia la puerta andando de espaldas sin apartar de mí los ojos, como se procede con un malhechor, ganó el pasillo y una vez en él se volvió y echó a correr.
Yo tenía perdido el conocimiento aunque me mantenía de pie. Como pude me arrastré hasta mi habitación; sólo tenía un afán, que no me encontraran desmayado en la escalera. Llegado que hube delante de mi puerta, aun antes de poder abrirla, ya no me fue posible sostenerme más. Maquinalmente me aseguré de que nadie había en el corredor. El último sentimiento que aun conservé un instante fue el de que Magdalena estaba en salvo, y me desplomé sobre el suelo.
Allí mismo me recobré una o dos horas después, ya de noche, con el recuerdo incoherente de una escena espantosa. La campana anunciaba que la comida estaba pronta y hube de bajar. Me movía, tenía las piernas libres, pero me parecía como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Gracias a aquella parálisis, muy real, experimentaba una sensación general de gran dolor, pero no pensaba en ello. El primer espejo al cual me miré, me puso de manifiesto la faz extrañamente demudada de un fantasma, algo parecido a mí que apenas podía reconocer. Magdalena no acudió al comedor y me era casi indiferente que estuviera en él o en otra parte. Julia, cansada, apesadumbrada o inquieta por su hermana, y muy probablemente llena de sospechas, porque tratándose de aquella singular niña clarividente y reservada todas las suposiciones eran permitidas. Julia no debía tampoco reunirse con nosotros en el salón. Pasé, pues, solo con el señor D'Orsel, casi la mitad de la velada; estaba inerte, insensible, y como si se me hubiera helado la sangre; tan poco sentido me quedaba para reflexionar y tan exhausto de fuerzas estaba para moverme.
Eran cerca de las diez cuando entró Magdalena, cambiada hasta dar miedo, desconocida, con el aspecto de un convaleciente a quien la muerte ha tocado de cerca.
—Padre mío—dijo con acento de inflexible audacia.—Necesito estar sola un momento con el señor de Bray.
El señor D'Orsel se levantó sin vacilar, besó fraternalmente a su hija y salió.
—¿Usted partirá mañana?—me dijo, permaneciendo de pie como yo estaba también.
—Sí—le contesté.
—¡Y no volveremos a vernos más!
Nada repliqué.
—Jamás—continuó,—¿lo entiende usted? jamás. He puesto entre nosotros el único obstáculo que puede separarnos sin idea de retorno.
Me arrojé a sus pies, la tomé las manos sin que resistiera, sollozando. Tuvo un momento de debilidad que le cortó la palabra, retiró las manos y me las volvió a dar tan pronto como hubo recobrado su firmeza.
—Yo haré todo lo posible por olvidarle. Usted olvídeme. Eso le será más fácil todavía. Cásese, más adelante, cuando usted quiera. No imagine que su esposa pueda tener celos de mí, porque cuando eso pudiera suceder yo estaré muerta o seré feliz—concluyó, con un estremecimiento que en poco estuvo no la hiciera caer.—Adiós.
Yo estaba de rodillas, los brazos extendidos, esperando una frase más dulce que ella no pronunciaba. Una postrera reacción de debilidad o de lástima se la arrancó.
—¡Mi pobre amigo! Era fatal llegar a esto. ¡Si supiera usted cuánto le amo! No se lo habría dicho a usted ayer: hoy puedo confesarlo puesto que es la palabra prohibida que nos separa.
Ella, extenuada poco hacía, había hallado por milagro no sé yo qué recurso de virtud que le prestaba fuerza suficiente. Yo no tenía ninguna.
Me parece que aún añadió dos o tres palabras que no entendí; luego se alejó dulcemente como una visión que se desvanece y no la volví a ver, ni aquella noche, ni al siguiente día, ni nunca más.
Partí al romper el día sin ver a nadie. Evité atravesar París y me hice llevar directamente a la casa que en un extremo suburbio habitaba Agustín. Era domingo y le hallé con su familia.
Al primer golpe de vista comprendió que me había sucedido alguna desgracia. Supuso que había muerto Magdalena porque en su perfecta honradez de hombre y de marido, no concebía mayor desventura. Cuando le referí el verdadero accidente que me reducía a una de esas situaciones que no se confiesan nunca, me dijo:
—Desconozco esa clase de penas, pero le compadezco con toda el alma.
Y nunca he dudado que me compadeció desde el fondo del corazón, a poco que razonara sobre los peores desastres que podía presumir en el porvenir incierto de su propia vida.
Trabajaba cuando le sorprendí. Su mujer estaba cerca de él y tenía en el regazo un niñito de seis meses que les había nacido durante mi destierro. Eran dichosos. Su situación prosperaba: pude advertirlo en diversas señales de relativa opulencia. La noche fue espantosa: una tempestad de fin de otoño duró sin interrupción desde la tarde hasta después del amanecer. En el monótono arrullo de aquel constante y largo rumor del viento y de la lluvia, no hice más que pensar en el tumulto que producirían en torno a la alcoba y al sueño de Magdalena, si es que dormía. Mi fuerza de reflexión no iba más allá de esa sensación pueril y puramente física. Disipada la tempestad, Agustín me obligó a salir desde por la mañana. Podía disponer de una hora antes de volverse a París. Me llevó al bosque, devastado por el viento de la noche; el agua corría aún por los senderos anegados y arrastraba las últimas hojas del año.
Caminamos así largo rato antes de que yo pudiera recoger la sombra de una idea lúcida entre las determinaciones urgentes que me habían conducido a casa de Agustín. Me acordé al fin de que tenía que despedirme de él. Al principio creyó que se trataba de una resolución desesperada nacida del insomnio, que no resistiría a la acción de prudentes consideraciones; pero; cuando se convenció de que mi determinación databa de más lejos, que era el resultado de reflexiones sin réplica y que la llevaría a cabo más tarde o más temprano, ya no discutió ni la opinión que de mí mismo tenía yo formada, ni el juicio que había formado respecto de mi época y me dijo sencillamente:
—Pienso y razono sobre poco más o menos como usted. Me reconozco poca cosa aunque no me considero muy inferior a la mayoría de las gentes; pero no tengo el derecho que usted tiene de ser consecuente hasta lo extremo. Usted deserta modestamente; yo me quedo, no por fanfarronería sino por necesidad y antes que eso por deber.
—Estoy muy cansado y de todos modos necesito reposo.
Nos separamos en París diciéndonos «hasta la vista» como se hace por lo general cuando costaría mucho esfuerzo pronunciar un adiós definitivo, pero sin prever ni el lugar ni el tiempo en que podríamos encontrarnos otra vez. Yo tenía pocos asuntos que arreglar y de ellos se encargó mi criado. Fui tan sólo a despedirme de Oliverio. Se preparaba a abandonar Francia. No me interrogó acerca de mi permanencia en Nièvres: con sólo verme había adivinado que todo estaba concluido.
No había motivo para hablarle de Julia; él no tenía por qué decirme nada respecto a Magdalena. Los lazos que nos habían unido por espacio de más de diez años acababan de romperse a la vez, a lo menos para largo tiempo.
—Trata de ser feliz—me dijo, como si no contara con eso ni para mí ni para él.
Tres días después de mi partida de Nièvres estaba en Ormessón. Pasé la noche cerca de la señora de Ceyssac, para la cual mi regreso puso en claro muchas cosas, y me dio a entender que había lamentado mis errores frecuentemente con la tierna lástima de mujer piadosa y casi madre.
Al otro día, sin tomarme una hora de verdadero descanso en aquella deplorable carrera que me conducía a la yacija como animal herido que se desangra y no quiere desfallecer en medio del camino; al otro día por la tarde, casi entrada la noche, llegué a Villanueva. Me apeé próximo ya a la aldea: el coche siguió por la carretera y yo tomé un camino de travesía que me condujo a mi casa por las marismas.
Hacía cuatro días y cuatro noches que un dolor fijo refrenaba mi corazón y me tenía los ojos tan secos como si jamás hubiera llorado. Al dar el primer paso en el camino de Trembles tuve como un recrudecimiento de recuerdos que hizo más acerbo aquel dolor, pero menos tirante.
Hacía mucho frío. La tierra estaba dura, la noche casi había cerrado, de modo que la línea de las costas y el mar formaban un solo horizonte compacto y casi negro. Un postrer residuo de luz rojiza se extinguía poco a poco y palidecía de minuto en minuto. A lo lejos, cerca de la escarpa, pasó un carromato; percibíase el traqueteo y el chirrido de las ruedas sobre el suelo congelado. El agua de las marismas estaba helada; sólo en algunos sitios, anchos charcos de agua dulce que no se había helado todavía, continuaban moviéndose suavemente y permanecían blanquecinos. Dio las seis el reloj de la iglesia de Villanueva. Tan profundos eran ya el silencio y la oscuridad, que parecía la media noche. Caminaba por encima de los caballones de la tierra anegada y no sé por qué me vino a la memoria que otro tiempo en aquellos sitios mismos y en noches semejantes había cazado patos. Oía por encima de mi cabeza el rápido susurro que producen esas aves volando muy de prisa. Vi un fogonazo y la explosión de un disparo me detuvo. Un cazador salió de su escondite, bajó hacia la marisma y oí el chapotear de sus pies en el agua; otro le habló. En aquel cambio de palabras breves y pronunciadas en voz baja, pero que la noche hacía muy claras, distinguí un timbre de voz que me impresionó.
—¡Andrés!—grité.
Hubo un momento de silencio.
—¡Andrés!—grité de nuevo.
—¿Qué?—me replicó el cazador. Y ya no pude dudar.
Andrés dio algunos pasos hacia donde yo estaba. Le veía apenas aunque sobrepasaba casi con todo su cuerpo la oscura barranca. Avanzaba lentamente, casi a tientas, por aquel camino hollado por las patas de los animales, repitiendo: «¿Quién está ahí? ¿Quién me llama?» con creciente emoción y como si cada momento vacilara menos para reconocer al que le llamaba cuando le creía tan lejos.
—¡Andrés!—le dije por tercera vez cuando ya no le quedaba dar más que dos o tres pasos.
—¿Cómo? ¿Qué?... ¡Ah, señor, señor Domingo!—dijo dejando caer su escopeta.
—Sí, soy yo, yo mismo, mi viejo Andrés.
Me arrojé en brazos de mi viejo servidor. Al fin de tanta compresión mi corazón, por sí mismo, estalló v se dilató libremente en sollozos.
Domingo había terminado su relato. Se detuvo después de estas últimas palabras, pronunciadas con la precipitación de un hombre que se apresura, y aquella expresión de pudor entristecido que sigue generalmente a las expansiones demasiado íntimas. Lo que semejantes confidencias debieron costarle a una conciencia sombría y por tan largo tiempo cerrada, adivinábalo yo y se lo agradecía con un ademán conmovido al cual sólo respondía él con una inclinación de cabeza. Había abierto la carta de Oliverio cuya fúnebre despedida presidía, por decir así, a esta relación y estaba de pie, los ojos vueltos a la ventana en la cual se encuadraba un tranquilo horizonte de llanura y de aguas. Permaneció así algún tiempo guardando embarazoso silencio que no quise romper. Estaba pálido, su fisonomía ligeramente alterada por el cansancio o rejuvenecida por los resplandores apasionados de otra época, recobraba poco a poco su edad, su expresión peculiar y su aspecto de gran serenidad. El día avanzaba a medida que la paz de los recuerdos se establecía también en su rostro. Las sombras iban invadiendo el interior polvoriento y ahogado de la pequeña habitación en donde se terminaba aquella larga serie de evocaciones de las cuales más de una había sido dolorosa. De las inscripciones de la pared ya no se distinguía casi nada. La imagen interior lo mismo que la anterior palidecían al mismo tiempo como si todo aquel pasado resucitado por casualidad volviese a entrar en el mismo instante y para no volver a salir, en el vago desvanecimiento de la noche y del olvido.
Las voces de los labradores que pasaban a lo largo de las paredes del parque nos sacaron a los dos de un apuro real, la duda de callar o reanudar una conversación truncada.
—He aquí la hora de bajar—dijo Domingo, y le seguí hasta la granja en la cual todas las tardes a aquella misma hora tenía cuidados de vigilancia que llenar.
Los bueyes volvían del trabajo y aquél era el momento en que la granja se animaba. Uncidos por dos o tres parejas, porque a causa de la pesadez de las tierras mojadas se hacía necesario triplicar las yuntas, llegaban arrastrando el timón del arado, el hocico hinchado y húmedo, los cuernos bajos, las fauces agitadas, con barro hasta en el vientre. Los animales de reserva que no habían trabajado aquel día, mugían en los establos esperando la llegada de sus activos compañeros. Más allá el rebaño de ovejas, ya encerrado, se removía en el corral, los caballos piafaban y relinchaban al sentir que el forraje caía en las escalerillas por encima de los pesebres.
Los trabajadores se alinearon junto al amo, las cabezas descubiertas y con aspecto cansado.
Domingo inquirió minuciosamente si algunos instrumentos de labranza de nueva aplicación habían dado los resultados que se esperaba; después dio sus órdenes para el día siguiente; las multiplicó, sobre todo, con referencia a las semillas, y comprendí que no todo el grano cuya distribución señalaba, estaba destinado a sus propios campos: había mucho perdido, adelantos que hacía o limosnas.
Tomadas estas precauciones, me llevó a la terraza. El tiempo había aclarado. La alternativa de sol y lluvia y la temperatura notablemente dulce, aunque habíamos pasado ya la mitad del mes de noviembre, eran muy apropiadas para alegrar los espíritus vinculados al campo por todo género de intereses. La jornada, muy nebulosa al mediodía, terminaba en una tarde de oro. Los niños jugaban en el parque mientras la señora de Bray iba y venía por el paseo que conducía al bosque vigilándolos de cerca. Se perseguían a través de las espesuras, con gritos que imitaban los de quiméricos animales y los más a propósito para asustarlos. Los mirlos, esos pájaros que se hacen oír los últimos en aquella hora avanzada les contestaban con sus silbidos extraños y entrecortados, semejantes a ruidosas carcajadas. Un resto de luz solar alumbraba débilmente el largo emparrado; los pámpanos ya muy ralos dibujaban sobre el cielo muy pálido multitud de recortes agudos y algunos ratones de campo que merodeaban con grandes precauciones a lo largo de los tirantes del emparrado, desgranaban los pocos racimos de uva marchita que habían quedado olvidados por los recolectores. Aquel tranquilo declinar de un día nebuloso, precursor de otros más serenos, la seguridad del cielo que se despejaba y se embellecía, aquella alegría de los niños para animar el parque ya casi despojado de hojas y de verdor, una madre confiada y feliz sirviendo de vínculo de unión del padre con los hijos, este último grave, llena la mente de pensamientos, confortado, recorriendo a paso lento la rica y fecunda alameda cubierta de parra, aquella abundancia en medio de aquella paz, aquel colmo del deber en la felicidad, todo, en fin, lo que estaba en torno de nosotros constituía, después de nuestra conversación, un desenlace tan noble, tan legítimo, tan evidente, que conmovido le tomé el brazo a Domingo y se lo apreté aún más afectuosamente que de costumbre.
—Sí—me dijo,—amigo mío. He llegado. Pero usted sabe a qué precio y con cuánta seguridad, lo está usted viendo.
Había en su mente un movimiento de ideas que continuaba; y como si hubiese querido explicarse más claramente con respecto a las resoluciones, que por otra parte de por sí se manifestaban, continuó, lentamente y con un tono completamente distinto:
—Muchos años han transcurrido desde el día que volví a mi rincón. Si alguien no ha olvidado los sucesos que le he relatado, nadie por lo menos los recuerda. El silencio que el alejamiento y el tiempo han acarreado imponiéndolo para siempre, entre ciertas personas de esta historia, les ha permitido considerarse mutuamente perdonados, rehabilitados y felices. Oliverio es el único, quiero suponerlo, que se ha obstinado hasta última hora en sus sistemas y en sus preocupaciones. Había señalado, ya lo recordará usted, el enemigo mortal a quien temía más que a ningún otro: puede decirse que ha sucumbido en un duelo con el fastidio.
—¿Y Agustín-?—le pregunté.
—Es el solo sobreviviente de mis mejores amigos. Está al final de su carrera. Ha llegado en línea recta como rudo andarín al término de un largo y difícil viaje. No es un grande hombre, es una gran voluntad. Es hoy punto de mira y ejemplo de muchos contemporáneos y es cosa rara una tal honradez, llegando bastante alto para dar a la buena gente ganas de imitarle. En cuanto a mí—continuó Domingo, he seguido, demasiado tarde, con menos mérito, menos valor, pero con igual fortuna, el ejemplo que ese corazón sólido me había dado casi en el comienzo de su vida. Había comenzado por el reposo en las afecciones, sin turbulencias y ha terminado lo mismo que empezó. Pero llevo yo en mi nueva existencia un sentimiento que él nunca ha conocido: el de expiar una antigua vida ciertamente nociva y rescatarme de errores de los cuales me considero aún hoy responsable, porque entiendo que, entre todas las mujeres igualmente respetables, hay una solidaridad instintiva, de derechos, de honor y de virtudes. Por lo que mira a la resolución de retirarme del mundo jamás me he arrepentido de ella. Un hombre que emprende la retirada antes de los treinta años y en ella persiste, atestigua con bastante franqueza que no había nacido para la vida pública ni para las pasiones. No creo, sin embargo, que la vida de actividad reducida que llevo, sea un mal punto de vista para juzgar a los hombres en movimiento. Advierto que el tiempo ha hecho justicia, en provecho de mis opiniones, respecto de muchas apariencias que antes hubieran podido causarme la sombra de una duda y como he verificado la mayor parte de mis suposiciones, es así mismo posible que también hubiese confirmado algunas de mis amarguras. Recuerdo haber sido severo para los demás a una edad en que consideraba que debía serlo mucho para conmigo mismo. Cada generación, más incierta, que sigue a generaciones ya fatigadas, cada gran talento que muere sin descendencia, son señales en que se reconoce, dicen, un rebajamiento en la temperatura moral de un país. He oído decir que no hay grandes esperanzas que fundar sobre una época en que las ambiciones tienen tantos móviles y tan pocas excusas, en que se toma comúnmente lo vitalicio por durable, en que todo el mundo se queja de la rareza de las obras, en que nadie osa confesar la rareza de los hombres...
—¿Y si la cosa fuera verdad?—le dije.
—Estaría dispuesto a creerla, pero nada digo sobre ese punto como sobre otros muchos. No corresponde a un desertor decirles ¡fuera! a los innumerables valientes que luchan allí mismo en donde él no supo mantenerse. Por otra parte, se trata de mí, de mí solo, y para acabar con el principal personaje de este cuento, le diré a usted que mi vida comienza. Nunca es demasiado tarde, porque si una obra cuesta largo tiempo hacerla, un buen ejemplo se da muy pronto. Tengo la afición y la ciencia de la tierra, escaso amor propio que le ruego me perdone. Fertilizaré mis campos mejor que supe hacerlo con mi espíritu, con menos costo, menos angustias, y más utilidad para el mayor provecho de todos los que me rodean. A punto he estado de mezclar la inevitable prosa de todas las naturalezas inferiores con producciones que no admitían ningún elemento vulgar. Hoy, muy felizmente para los placeres de mi espíritu, que no está gastado, me será permitido introducir alguna semilla de imaginación en esta buena prosa de la agricultura y...
Buscaba una palabra que expresara modestamente el espíritu de su nueva misión.
—¿Y de la beneficencia?—le dije.
—Sea, acepto la palabra para la señora de Bray, porque eso le corresponde exclusivamente.
En aquel momento la señora de Bray llegaba acompañada de los niños sofocados, empapados de sudor. Hubo un instante de completo silencio durante el cual, como al final de una sinfonía que expira en un sin fin de pequeños acordes, no se oía más que el cuchicheo de los mirlos que charlaban mucho, pero ya no reían.
Pocos días después de aquella conversación que me había hecho penetrar hasta la intimidad de un espíritu en el cual era la originalidad más real haber seguido estrictamente la antigua máxima de conocerse a sí mismo, una silla de posta se detuvo en el patio de Trembles.
Apeose de ella un hombre de cabello escaso, gris y cortado al rape, pequeño, nervioso con todo el exterior, la fisonomía, la madurez y la previsión de un hombre poco ordinario y preocupado de asuntos graves hasta en viaje. Perfectamente vestido, por otra parte, su aspecto revelaba costumbres elevadas de situación, de mundo y de rango. Examinó severamente lo que se veía del castillo, el emparrado, un rincón del parque, alzó los ojos hasta las torrecillas y se volvió para contemplar las pequeñas ventanas del antiguo departamento de Domingo.
Domingo llegó a la terraza: se reconocieron.
—¡Ah, qué sorpresa, mi amigo tan querido!—dijo Domingo avanzando hacia el visitante, las dos manos cordialmente abiertas.
—Buenos días, de Bray—dijo éste con el acento puro y franco de un hombre a quien la verdad parece haber refrescado los labios toda la vida.
Era Agustín.
Nota:
[A] Especie de cornamusa
***END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK FIEBRE DE AMOR (DOMINIQUE)***
******* This file should be named 26508-h.txt or 26508-h.zip *******
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/2/6/5/0/26508
Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://www.gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS,' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.gutenberg.org/fundraising/pglaf.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://www.gutenberg.org/about/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://www.gutenberg.org/fundraising/pglaf
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://www.gutenberg.org/fundraising/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Each eBook is in a subdirectory of the same number as the eBook's
eBook number, often in several formats including plain vanilla ASCII,
compressed (zipped), HTML and others.
Corrected EDITIONS of our eBooks replace the old file and take over
the old filename and etext number. The replaced older file is renamed.
VERSIONS based on separate sources are treated as new eBooks receiving
new filenames and etext numbers.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
EBooks posted prior to November 2003, with eBook numbers BELOW #10000,
are filed in directories based on their release date. If you want to
download any of these eBooks directly, rather than using the regular
search system you may utilize the following addresses and just
download by the etext year.
http://www.gutenberg.org/dirs/etext06/
(Or /etext 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99,
98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 92, 91 or 90)
EBooks posted since November 2003, with etext numbers OVER #10000, are
filed in a different way. The year of a release date is no longer part
of the directory path. The path is based on the etext number (which is
identical to the filename). The path to the file is made up of single
digits corresponding to all but the last digit in the filename. For
example an eBook of filename 10234 would be found at:
http://www.gutenberg.org/dirs/1/0/2/3/10234
or filename 24689 would be found at:
http://www.gutenberg.org/dirs/2/4/6/8/24689
An alternative method of locating eBooks:
http://www.gutenberg.org/dirs/GUTINDEX.ALL
*** END: FULL LICENSE ***