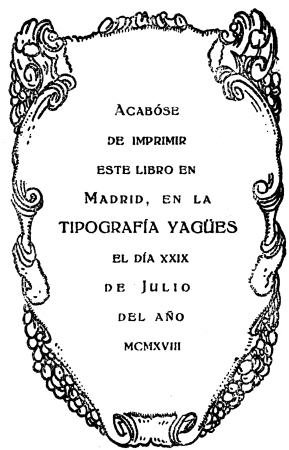PEREGRINA-
CIONES
POR
Rubén Darío
ILUSTRACIONES
DE
Enrique Ochoa

VOLUMEN XII
DE LAS OBRAS COMPLETAS
ADMINISTRACIÓN:
EDITORIAL «MUNDO LATINO»
MADRID
| AL INDICE |

![]()
París, 20 de Abril de 1900.
 N el momento en que escribo la vasta feria está ya abierta. Aun falta
la conclusión de ciertas instalaciones: aun dar una vuelta por el enorme
conjunto de palacios y pabellones es exponerse a salir lleno de polvo.
Pero ya la ola repetida de este mar humano ha invadido las calles de esa
ciudad fantástica que, florecida de torres, de cúpulas de oro, de
flechas, erige su hermosura dentro de la gran ciudad.
N el momento en que escribo la vasta feria está ya abierta. Aun falta
la conclusión de ciertas instalaciones: aun dar una vuelta por el enorme
conjunto de palacios y pabellones es exponerse a salir lleno de polvo.
Pero ya la ola repetida de este mar humano ha invadido las calles de esa
ciudad fantástica que, florecida de torres, de cúpulas de oro, de
flechas, erige su hermosura dentro de la gran ciudad.
Hay parisienses de París que dicen que los parisienses se van lejos al llegar esta invasión del mundo; yo sólo diré que las parisienses permanecen, y entre los grupos de english, entre los blancos albornoces árabes, entre los rostros amarillos del Extremo Oriente, entre las faces bronceadas de las Américas latinas, entre la confusión de razas que hoy se agitan en París, la fina y bella y fugaz silueta de las mujeres más encantadoras de la tierra, pasa. Es el instante en que empieza el inmenso movimiento. La obra está realizada y París ve que es buena. Quedará,{12} por la vida, en la memoria de los innumerables visitantes que afluyen de todos los lugares del globo, este conjunto de cosas grandiosas y bellas en que cristaliza su potencia y su avance la actual civilización humana.
Visto el magnífico espectáculo como lo vería un águila, es decir, desde las alturas de la torre Eiffel, aparece la ciudad fabulosa de manera que cuesta convencerse de que no se asiste a la realización de un ensueño. La mirada se fatiga, pero aun más el espíritu ante la perspectiva abrumadora, monumental. Es la confrontación con lo real de la impresión hipnagógica de Quincey. Claro está que no para todo el mundo, pues no faltará el turista a quien tan sólo le extraiga tamaña contemplación una frase paralela al famoso: Que d’eau! A la clara luz solar con que la entrada de la primavera gratifica al cielo y suelo de París, os deslumbra, desde la eminencia, el panorama.
Es la agrupación de todas las arquitecturas, la profusión de todos los estilos, de la habitación y el movimiento humanos; es Bagdad, son las cúpulas de los templos asiáticos; es la Giralda esbelta y ágil de Sevilla; es lo gótico, lo románico, lo del renacimiento; son «el color y la piedra» triunfando de consuno; y en una sucesión que rinde, es la expresión por medio de fábricas que se han alzado como por capricho para que desaparezcan en un instante de medio año, de cuanto puede el hombre de hoy, por la fantasía, por la ciencia y por el trabajo.
Y el mundo vierte sobre París su vasta corriente{13} como en la concavidad maravillosa de una gigantesca copa de oro. Vierte su energía, su entusiasmo, su aspiración, su ensueño, y París todo lo recibe y todo lo embellece cual con el mágico influjo de un imperio secreto. Me excusaréis que a la entrada haya hecho sonar los violines y trompetas de mi lirismo; pero París ya sabéis que bien vale una misa, y yo he vuelto a asistir a la misa de París, esta mañana, cuando la custodia de Hugo se alzaba dorando aún más el dorado casco de los Inválidos, en la alegría franca y vivificadora de la nueva estación.
Una de las mayores virtudes de este certamen, fuera de la apoteosis de la labor formidable de cerebros y de brazos, fuera de la cita fraterna de los pueblos todos, fuera de lo que dicen al pensamiento y al culto de lo bello y de lo útil, el arte y la industria, es la exaltación del gozo humano, la glorificación de la alegría, en el fin de un siglo que ha traído consigo todas las tristezas, todas las desilusiones y desesperanzas. Porque en esta fiesta el corazón de los pueblos se siente, en una palpitación de orgullo, y el pensador y el trabajador ven su obra, y el vidente adivina lo que está próximo, en días cuyos pasos ya se oyen, en que ha de haber en las sociedades una nueva luz y en las leyes un nuevo rumbo y en las almas la contemplación de una aurora presentida. Pues esta celebración que vendrán a visitar los reyes, es la más victoriosa prueba de lo que pueden la idea y el trabajo de los pueblos. Los pabellones, las banderas, están juntos, como los espíritus.{14} Se alzan como estrofas de alados poemas las fábricas pintorescas, majestuosas, severas o risueñas que han elevado, en cantos plásticos de paz, las manos activas. Y todas las razas llegan aquí como en otros días de siglos antiguos acudían a Atenas, a Alejandría, a Roma. Llegan y sienten los sordos truenos de la industria, ruidos vencedores que antes no oyeron las generaciones de los viejos tiempos; el gran temblor de vida que en la ciudad augusta se percibe, y la dulce voz de arte, el canto de armonía suprema que pasa sobre todo en la capital de la cultura. Dicen que invaden los yanquis; que el influjo de los bárbaros se hace sentir desde hace algún tiempo. Lo que los bárbaros traen es, a pesar de todo, su homenaje a la belleza precipitado en dólares. El ambiente de París, la luz de París, el espíritu de París, son inconquistables, y la ambición del hombre amarillo, del hombre rojo y del hombre negro, que vienen a París, es ser conquistados. En cuanto a la mayoría que de los cuatro puntos cardinales se precipita hoy a la atrayente feria, merece un capítulo de psicología aparte, que quizá luego intente.
Más grande en extensión que todas las exposiciones anteriores, se advierte desde luego en ésta la ventaja de lo pintoresco. En la del 89 prevalecía el hierro—que hizo escribir a Huysmans una de sus más hermosas páginas—; en ésta la ingeniería ha estado más unida con el arte; el color, en blancas arquitecturas, en los palacios grises, en los pabellones de distintos aspectos, pone su nota, sus matices,{15} y el «cabochon» y los dorados, y la policromia que impera, dan por cierto, a la luz del sol o al resplandor de las lámparas eléctricas, una repetida y variada sensación miliunanochesca.
La vista desde la Explanada de los Inválidos es de una grandeza soberbia; una vuelta en el camino que anda, es hacer un viaje a través de un cuento, como un paseo por el agua en uno de los rápidos vaporcitos.
No hay que imaginarse que en cada una de las construcciones surja una nueva revelación artística, por otra parte. Notas originales hay pocas, pero las hay, ante las grandes combinaciones de arquitectos que han procurado «deslumbrar» a la muchedumbre. Los palacios de los Campos Elíseos—el Petit Palais y el Grand Palais—son verdaderas inspiraciones de la más elegante y atrayente masonería; la Puerta Monumental es un hallazgo, de una nota desusada, aunque la afea a mi entender la figura pintiparada de la parisiense, que parece concebida en su intento simbólico para reclame de un modisto, y cuyo «modernismo» tan atacado por algunos críticos y tan defendido por otros, francamente, no entiendo. La calle de las Naciones aglomera sus vistosas fábricas en la orilla izquierda del Sena, y presenta, como sabéis, a los ojos, que se cansan, la multiplicidad de los estilos y el contraste de los caracteres. «Carácter», propiamente entre tanta obra, lo tienen pocas, como lo iremos viendo paso a paso, lector, en las visitas en que has de acompañarme; pues unos arquitectos han reproducido sencillamente{16} edificios antiguos, y otros han recurrido a profusas combinaciones y mezclas que hacen de la fábrica el triunfo de lo híbrido.
El conjunto, en su unidad, contiene bien pensadas divisiones, facilitando así el orden en la visita y observación. El lado del Trocadero, el de los Campos Elíseos, el de la Explanada de los Inválidos, el de la orilla izquierda del Sena, el de la orilla derecha y el del Campo de Marte, son puntos diversos con sus particularidades especiales y diferentes atractivos, y, vínculo principal entre orilla y orilla del río, tiende su magnífico arco, custodiado por sus cuatro pegasos de oro y adornado por sus carnales náyades de bronce, el puente Alejandro III. La unión total, la mágica villa de muros de madera, tiene treinta y seis entradas además de la puerta colosal de Binet, y las dos que, llamadas de honor, se abren en el comienzo de la avenida Nicolás II. Por todas partes hallan su gloria los ojos, con verdores de árboles, gracia de líneas y de formas, brillo de metales, blancuras y oros de estatuas, muros, domos, columnas, fino encanto de mosaicos, perspectivas de jardines, y, circulando por Babel, toda ella una sonrisa, la flor viviente de París.
He aquí la gran entrada por donde penetraremos, lector, la puerta magnífica que rodeada de banderas y entre astas elegantes que sostienen grandes lámparas eléctricas, es en su novedad arquitectural digna de ser contemplada; admírese la vasta cúpula, la arcada soberbia, la labor de calado, y la decoración, y evítese el pecado de Moreau-Vauthier, la{17} señorita peripuesta que hace equilibrio sobre su bola de billar. ¿Es que este escultor ha querido lanzar a su manera el ohé! les grecs, faudraît voir! de George D’Esparbes? Pues ha fracasado lamentablemente.
Eso no es arte, ni símbolo, ni nada más que una figura de cera para vitrina de confecciones. La maravillosa desnudez de las diosas, es la única que, besada por el aire y bañada de luz, puede erguirse en la coronación de un monumento de belleza. Sin llegar a la afirmación de Goethe: «el arte empieza en donde acaba la vida», los que alaban esa estatua por lo que tiene de realismo y de actualidad, deberían comprender que la ciudad de París, no puede simbolizarse en una figura igual a la de Yvette Guilbert o mademoiselle de Pougy.
¡Por Dios! La ciudad de París tiene una corona de torres, y tal aditamento descompondría los tocados de las amables niñas locas de su cuerpo.
La moda parisiense es encantadora: pero todavía lo mundano moderno no puede sustituir en la gloria de la alegoría o del símbolo a lo consagrado por Roma y Grecia...
Es hermoso y real lo hecho por Guillot en cambio. Ha puesto en el friso del Trabajo, las figuras de los trabajadores; y su idea y su obra son buenas y plausibles; así se da, aunque sea en pequeña parte, la suya, a los albañiles, a los carpinteros, a los hombres de los oficios que con sus manos han puesto fin al pensamiento y los cálculos de artistas e ingenieros. Por la noche es una impresión fantasmagórica{18} la que da la blanca puerta con sus decoraciones de oro y rojo y negro y sus miles de luces eléctricas que brotan de los vidrios de colores. Es la puerta de entrada de un país de misterio y de poesía habitado por magos. Ciertamente, en toda alma que contempla estas esplendorosas féeries se despierta una sensación de infancia. Bajo la cúpula se detienen los visitantes; y el hindú pensará en míticas pagodas y el árabe soñará con Camarazalmanes y Baduras; y todo el que tenga un grano de imaginación creerá entrar en una inaudita Basora. Y allí está Isis sin velo. Es la Electricidad, simbolizada en una hierática figura; aquí lo moderno de la conquista científica se junta a la antigua iconoplastía sagrada, y la diosa sobre sus bobinas, ceñida de joyas raras como de virtudes talismánicas, con sus brazos en un gesto de misterio, es de una concepción serena y fuerte. Hay en ella la representación de la naturaleza, la elevación de la fuerza en tranquila actitud, y el arcano de esa propia forma de fuerza que apareció lo mismo en las cumbres del Sinaí mosaico que en las sorpresas de Edison o en las animaciones luminosa de Lumière. ¡Admirable centinela de entrada! La gente pasa, pasa, invade el recinto, se detiene bajo los tres arcos unidos triangularmente, mientras en lo alto, hacia la plaza de la Concordia, sobre el barco de la Caput Galliæ, el gallo simbólico lanza al horizonte el más orgulloso cocoricó que puede enarcar su cuello.
La gente pasa, pasa. Se oye un rumoroso parlar babélico y un ir y venir creciente. Allí va la familia{19} provinciana que viene a la capital como a cumplir un deber; van los parisienses, desdeñosos de todo lo que no sea de su circunscripción; van el ruso gigantesco y el japones pequeño; y la familia ineludible, hélas!, inglesa, guía y plano en mano; y el chino que no sabe qué hacer con el sombrero de copa y el sobretodo que se ha encasquetado en nombre de la civilización occidental; y los hombres de Marruecos y de la India con sus trajes nacionales; y los notables de Hispano-América y los negros de Haití que hablan su francés y gestean, con la creencia de que París es tan suyo como Port-au-Prince. Todos sienten la alegría del vivir y del tener francos para gozar de Francia.
Todos admiran y muestran un aire sonriente. Respiran en el ambiente más grato de la tierra; al pasar la puerta enorme, se entregan a la sugestión del hechizo. Desde sus lejanos países, los extranjeros habían soñado en el instante presente. La predisposición general es el admirar. ¿A qué se ha venido, por qué se ha hecho tan largo viaje sino para contemplar maravillas? En una exposición todo el mundo es algo badaud. Se nota el deseo de ser sorprendido. Algo que aisladamente habría producido un sencillo agrado, aquí arranca a los visitantes los más estupendos ¡ah! Y en las corrientes de viandantes que se cruzan, los inevitables y siempre algo cómicos encuentros: ¡Tú por aquí! ¡Mein Herr! ¡Caríssimo Tomasso! Y cosas en ruso, en árabe, en kalmuko, en malgacho, ¡y qué sé yo! Y entre todo, ¡oh, manes del señor de Graindorge! una figurita se{20} desliza, fru, fru, fru, hecha de seda y de perfume; y el malgacho y el kalmuko, y el árabe, y el ruso, y el inglés, y el italiano, y el español, y todo ciudadano de Cosmópolis, vuelven inmediatamente la vista: un relámpago les pasa por los ojos, una sonrisa les juega en los labios. Es la parisiense que pasa. Allá, muy lejos, en su smalah, en su estancia, en su bosque, en su clima ardoroso o frígido, el visitante había pensado largo tiempo en la Exposición, pero también en la parisiense. Hay en todo forastero, en todo el que ha llegado, la convicción de que ella es el complemento de la prestigiosa fiesta. Y los manes del señor de Graindorge vagan por aquí complacidos.
La muchedumbre pasa, pasa. Deja el magnífico parasol de la cúpula, y entra ya en la villa proteiforme y políglota. Es la primavera. Los árboles comienzan a sentir su nuevo gozo, y, con ademanes de dicha tienden a la luz sus hojas recién nacidas. Una onda de perfumes llega. Es el palacio de las flores, son los jardines cercanos. Y pues es la pascua de las flores, a las flores el principio. Después, a medida de lo fortuito, sin preconcebido plan, iremos viendo, lector, la serie de cosas bellas, enormes, grandiosas y curiosas.{21}
Abril de 1900.
«On n’a jamais admiré une rose parce qu’elle ressemble á une femme; mais on admire une femme parce qu’elle ressemble á une rose.» Esta admirable frase de un maestro de estética ha venido a mi pensamiento al sentir en el palacio de la Horticultura y de la Arboricultura el suave encanto floral de tanta exquisita colaboración de la naturaleza y del hombre como se expone en mazos, girándulas, ramilletes, cestos y plantíos. Y he recordado también al loco admirable que se enamoró de una flor y mantenía por ella la pasión que se concibe únicamente por una mujer. A la entrada de la exposición por la puerta monumental, ya se impone la habilidad y el gusto de los modernos La Quintinil, en la ordenada gracia de las arboledas, en la avenida elegante y noblemente decorativa, los «parterres» con sabiduría dispuestos, y los macizos de flores nuevas que exteriorizan como el gozo y la sonrisa de la tierra. La caricia de la recién llegada primavera lustra las hojas de los castaños, aterciopela los céspedes, pone como un deseo de expansión amorosa en tanta corola fina y fresca. Aquí se ha vertido el tesoro de las serres, la riqueza florida de Longchamps, del{22} Parc des Princes, de Auteuil, aumentando el acervo de la capital; y en los soberbios jardines de los Campos Elíseos, poetas de la jardinería han recurrido a sus clásicos, y con ellos y la inventiva o inspiración propia, han llevado a cabo poemas que habrían deleitado a Poe, quien, como sabéis, consideraba este oficio, de dulzura y de paciente ejecución, como una de las Bellas Artes.
Árboles extranjeros, frondosas pawlonias, copudos árboles de Francia, ofrecen sombra y meditación; y los soñadores chorros de agua—tan dulces bajo la luna y en Verlaine—hacen sus juegos y cantan tenuemente versos versalleses.
Mas en el palacio de las flores, que está a la orilla del río, se entroniza la esplendidez de esas bellas y delicadas cosas, de modo que no dejan que se aparte la mirada de su varia maravilla y de su tentadora gracia. Los tres serres en combinación triangular encierran la vasta joyería perfumada. Llega el sol como a través de un velo de opaca muselina, de manera que no ofenda tanta fragilidad de color, ni disminuya el encanto de las medias tintas. En este pequeño imperio creería verse un revuelo de pájaros y amores. Los amores pasan, al lado de sombreros claros y de trajes que son labores artísticas; los sombreros sobre cabezas que se armonizan divinamente con las flores: los trajes, producto de las tijeras y agujas más pinpleas, revelando exquisitas músicas de líneas y de formas. Y se me antoja pensar que la frase ruskiniana traducida por Sizeranne, bien pudiera volverse del revés: «On n’a jamais{23} admiré une femme parce qu’elle ressemble à une rose; mais on admire une rose parce qu’elle ressemble á une femme.»
Grato deliquio de los ojos, hay ya una explosión de rosas rojas, ya un grupo exuberante de rosas blancas; un derrame de tintas violetas, o la sutil sordina de las lilas, las paletas desfallecientes, la gradación casi imperceptible de las suavísimas coloraciones. La preciosa misa de las flores de Gutiérrez Nájera y antes de Víctor Hugo, me canta en el alma. Atraen las flores que se asemejan a niñas enfermizas, flores delicadas, para vasos venecianos—ciertos vasos que según Mauclair son seres vivientes—un casi desvanecido género de violetas casi blancas; ciertas pálidas mimosas; lirios de una celeste anemia, o las anémonas que sueñan, y tienen por obra del consonante, entre las flores amorosas, su moro de Venecia.
Enormes, enormísimas rosas, de un rojo veroniano, instalan los anchos vuelos de sus trajes purpúreos. Los lises se erigen en la rêverie de invisibles anunciaciones; y los tulipanes de color, y los tulipanes cremas y blancos, tienen en los pétalos entreabiertos como una sensualidad labial. Las flores triunfan, las flores expresan delicias primitivas, a través de los tiempos y de «las avalanchas de oro del viejo azul» que promulga el celeste verso de Mallarmé. Luego son las flores extrañas, de jardineros simbolistas y decadentes, de señoritas Boticelli, de poetas malignos y de mister Chamberlain. Entre la orquestación de todos los perfumes, las orquídeas{24} lanzan sus notas enervadoras. Con sus nombres de venenos exhiben sus extraordinarias formas, Aroideas, guarias, alocasias, el anthurium colombiano, cipripedium, toda la flora propicia a Des Esseintes, semejantes a objetos, a animales, aun a mujeres; lisas o vellosas y arrugadas, caracolares o atirabuzonadas, metálicas o sedosas, casi hediondas, o de perfume femenino, como bocas de víboras o como corsés, orgullosas, pomposas, provocantes, obscenas, en la más inaudita polimorfia, en la variedad extravagante extraída, se diría de los lugares secretos, de los senos ocultos de la naturaleza vegetal. Detenerme más en análisis y nomenclaturas sería repetir a Huysmans, o recurrir a los formidables inventarios zolescos, caros a la literatura Roret. Pero he de recordar una visión obsesionante, un iris casi marchito, cuya expresión verdaderamente animada pugnaba por traducir a los ojos del artista, no sé qué misterios de esos mundos herméticos en que las relaciones de forma, y de color y de ademán tienen una clave en ocasiones casi adivinada por el comprensivo y por el poeta. Era una flor con faz propia, y cuyo retrato habría hecho a maravilla una de estas dos inquietantes pintoras: madame Bonemin, o madame Louise Desborde, la Rachilde del pincel. La onda de aromas pesa por fin entre tanta exhalación distinta, a modo de llegar a causar opresión o mareo. Busco una salida para ir a respirar el aire de afuera, y a contemplar la orilla izquierda del Sena, que se divisa mágicamente por los vidrios; y se presentan a mi imaginación, como en una{25} galería pintada por un pintor de ensueños, en
las faces de flores mallarmeanas: la gladiola fiera, el rojo laurel, el jacinto, y, «semejante a la carne de la mujer, la rosa cruel, Herodías en flor del jardín claro regado por una sangre feroz y radiante»; y el lirio «de blancura que solloza»...
Mas en el gran departamento del fondo me llama otro espectáculo: y lo primero, las patatas. En cestitos, o en grandes montones, las hay de todas clases. La patatita mignone, flor de Parmentier, que me parece más comparable a l’orteil du séraphin que le divin laurier del poeta esotérico; la patata enorme, que una sola persona no podría concluir y que el pre-naturista Bernardino habría creído hecha ex profeso por la buena Divinidad para ser comida en familia; patatas doradas, pálidas, rojizas, lisas o de cortezas ásperas, con lunares y hoyuelos o sin ellos; patatas redondas, alargadas, aperadas o aovadas, toda suerte de patatas, que me hacían pensar en los cucuruchos llenos de las fritas sabrosísimas, que se venden en largos y blancos cucuruchos, y que muerden y mascan con verdadera sensualidad las más{26} lindas bocas de la capital de Francia. Luego desfilo ante el grupo de los nabos y zanahorias, de los espárragos como cetros, de los zapallos que obligan a la veneración con sus inmensas panzas monacales; y una cantidad de las más variadas legumbres, desde las majestuosas calabazas hasta las finas arvejas, y habiendo cumplido en mi tarea con dar una parte a la idea del ensueño y otra a la idea del puchero, salgo contento, en la creencia de que he tenido un buen día.

![]()
Viejo París, Abril 30 de 1900.
 STOY en el Viejo París, la curiosa reconstrucción de Robida. Aunque,
como todo, no está todavía completamente concluído, la impresión es
agradable. Desde el río, la vista de los antiguos edificios se asemeja a
una decoración teatral. Casas, torrecillas, techos, barrios enteros
evocados por el talento de un artista ingenioso y erudito halagan al
contemplador con su pintoresca perspectiva.
STOY en el Viejo París, la curiosa reconstrucción de Robida. Aunque,
como todo, no está todavía completamente concluído, la impresión es
agradable. Desde el río, la vista de los antiguos edificios se asemeja a
una decoración teatral. Casas, torrecillas, techos, barrios enteros
evocados por el talento de un artista ingenioso y erudito halagan al
contemplador con su pintoresca perspectiva.
Al entrar, ya se ve uno que otro travesti, desde el arcabucero o el lancero que se pasean ante los portales, hasta las vendedoras de chucherías que tras los mostradores y las mesitas erigen en las graciosas cabezas el alto gorro picudo, cuyo nombre en viejo francés se me traspapela en la memoria. El sol se cuela por los armazones de madera, se quiebra en las joyas y dorados de las ventas y en las brigandinas de los soldados: y un aire de vida circula, el mismo que la primavera sopla sobre la Exposición{28} enorme y fastuosa, sobre el glorioso París. Como la imaginación contribuye con la generosidad de su poder, no puede uno menos que encontrar chocante en medio de tal escenario, la aparición de una levita, de unos prosaicos pantalones modernísimos y del odioso sombrero de copa, justicieramente bautizado galera, que llegan a causar un grave desperfecto a la página de vieja vida que uno se halla en el deseo de animar así sea por cortos instantes. Si las cosas actuales anduvieran de otro modo, allí se debería entrar con traje antiguo y hablando en francés arcaico. Entretanto, conformémonos.
La puerta de Saint-Michel alza sus techos coronados de banderolas y abre la ancha ojiva de su entrada hacia el Sena. La calle Vielles-Écoles presenta su barriada pintoresca, sus fachadas angulares, balcones y ventanales; por los pasajes anchos se oyen risas alegres de visitantes; en una calle un émulo de Nostradamus, por unos cuantos céntimos dice el horóscopo a quien lo solicita: y hay badauds que se hacen decir el horóscopo y dan los céntimos.
Creo que hace falta la figura de Sarrazin-el-de-las-aceitunas, circulando por estos lugares, repartiendo como en Montmartre sus anuncios rabelesianos y vendiendo su sabroso artículo.
Robida, el reconstructor es, como sabéis, hábil dibujante y escritor de chispa. Su erudición artística y arqueológica se demuestra en esta tentativa, como su talento picaresco y previsor ha podido, en{29} amenos rasgos, imaginar costumbres, arquitecturas y adelantos científicos de lo porvenir. En esta obra que he visitado y que será de seguro uno de los principales atractivos de la Exposición, quiso hacer algo variado, aunque reducido. Hay edificio que se compone de varias construcciones, y que restituye así, en una sola pieza, distintos motivos que recuerdan tales o cuales tipos a los arqueólogos.
Las diversiones del Viejo París no están aún abiertas, con excepción de un teatro en donde nos hemos llevado algunos un soberano chasco. Imaginaos que no es poco venir a encontrar en el Viejo París, en vez de recitaciones de trovadores o juegos de juglares, una zarzuela infantil que está dando La viejecita del maestro Caballero! Faltan aún los lugares en donde se pueda comer platos antiguos en su correspondiente vajilla, y las tabernas con sus mozas hermosas que sirvan la cerveza. Falta el pasado París de las Escuelas, que hiciese ver un poco de la vida que llevaban los clásicos escholiers, y que cuando vinieran sus colegas de Salamanca o de Oviedo con sus bandurrias y sus guitarras, les saludasen en latín y renovasen en cada cual un Juan Frollo de Notre-Dame de París. Falta que no se mezclen en los puestos de bisutería y bebidas, los disfraces medioevales con los tocados modernos; pues ahora se suelen ver unos pasos anacrónicos que ponen involuntariamente la sonrisa en los labios. Falta asimismo presentar la sección de los oficios, y resucitar los gritos de París, con señalados vendedores ambulantes. La animación falta al{30} barrio de la Edad Media, al barrio de los Mercados, en que ha de revivir el siglo XVII; las instalaciones completas de la calle Foire-Saint-Laurent, Châtelet y Pont-au-Change. Cuando todo esté abierto y dispuesto, el aspecto no podrá menos que ser en extremo atrayente. Lo que no juzgo propio es la concesión que se hará al progreso y a la comodidad, con sacrificio de la propiedad. Por la noche en vez de multiplicar las linternas de la época, se verán brillar en los renovados barrios, lámparas eléctricas.
Se anuncian para dentro de poco festivales, justas y torneos, y no sé si Cortes de amor. Es una lástima que no se haya tenido todo lo preciso preparado para que no saliese el visitante algo descontento después de una vuelta por esta obra inconclusa. Entre lo que llama la atención ahora, están las distintas enseñas de las tiendas y los puestos, copiados de viejas colecciones. Al pasar se evocan nombres que constituyen época: Villon, Flamel, Renaudot, Etienne Marcel. Quizá dentro de pocos días se vean ya con un alma estas cosas; y al pasar por la casa de Moliére creamos ver al gran cómico, y en otro lugar sospechemos encontrarnos con el redactor de la Gazette; y al cruzar frente a la iglesia de Saint-Julien-des-Ménétriers oigamos sones de viola y gritos de saltimbanquis.
No me perdonaríais que pusiese cátedra de arquitectura y comenzase en estas líneas una explicación y nomenclatura técnicas de edificios, calles y barrios. Mas permitidme que os envíe la impresión del{31} golpe de vista, en una tarde apacible y dorada, en que he mirado deslizarse a mis ojos el ameno y arcaico panorama.
Desde lejos, suavizados los colores de la vasta decoración, la visión es deliciosa, sobre el puente de l’Alma y el palacio de los Ejércitos de mar y tierra. Al paso que avanza el bateau-mouche, se reconoce, en el oro del sol que se pone, la torre del Arzobispado, y las dos naves de la Santa Capilla, la construcción pintoresca del Palais, con su Grande Salle; el Molino, el Gran Chatelet, con su aguda torrecilla; la fonda Cour de París y cerca el hotel de los Ursinos, el de Coligny; la gran Chambre des Comptes de Louis XII; la iglesia de Saint-Julien-des-Ménétriers, y buena cantidad de edificios más que os habéis acostumbrado a ver en los grabados y a distinguir en los planos, hasta la puerta de Saint-Michel y el portal de la Cartuja de Luxemburgo.
Y como el espíritu tiende a la amable regresión a lo pasado, aparecen en la memoria las mil cosas de la historia y de la leyenda que se relacionan con todos esos nombres y esos lugares. Asuntos de amor, actos de guerra, belleza de tiempos en que la existencia no estaba aún fatigada de prosa y de progreso prácticos cual hoy en día. Los layes y villanelas, los decires y rondeles y baladas que los poetas componían a las bellas y honestas damas que tenían por el amor y la poesía otra idea que la actual, no eran apagados por el ruido de las industrias y de los tráficos modernos.
Por las noches será ese un refugio grato para los{32} amantes del ensueño. Ignoro si los paseantes caros a Baedeker, los ingleses angulares y los que de todas partes del globo vienen a divertirse en el sentido más swell de la palabra, gozarán con la renovación imaginaria de tantas escenas y cuadros que el arte prefiere. En cuanto a los poetas, a los artistas, estoy seguro de que hallarán allí campo libre para más de una dulce rêverie. Tanto peor para los que, entre las agitaciones de la vida turbulenta y aplastante, no pueden tener alguna vez siquiera el consuelo de sacar de la propia mina el oro de una hermosa ilusión.

![]()
París, Mayo 1 de 1900.
 EMOSTRANDO su majestad o su gracia en el espacio, reposados o ágiles,
se alzan, y atraen la mirada antes que otra cosa, los palacios. Es el
Gran Palacio, con la serenidad magnífica de sus columnas, coronado por
atrevida cuadriga; el Petit Palais, que instala su elegancia, también
lleno de columnas adornadas de capiteles jónicos, con sus bellas
rotondas en los ángulos, y cuya puerta principal guardan admirables
desnudeces de mármol; o el palacio de Minas y Metalurgia con sus largas
arcadas y su bizarra tiara central; el palacio de Industrias textiles e
hilados también con arcadas; o el de la Electricidad, que con el Chateau
d’eau, forma la decoración de un cuento de genios. Y en el Campo de
Marte, el de ingeniería civil y medios de transporte; y el de letras,
ciencias y artes, cerca de la aplastante torre Eiffiel, lleno de novedad
y de atrevimiento; y en la Explanada de los inválidos, con sus dos
cuerpos, el de las manufacturas{34} nacionales, que se ha llamado con razón
un grand rideau d’avant scène, o el de las industrias diversas. Y en
las orillas del Sena el gran palacio de la ciudad de París, y el de la
Horticultura, con sus dos serres y su jardín al aire libre; el palacio
de los Congresos y de Economía social, vistoso y soberbio; el de los
Ejércitos de tierra y mar, sobre el que se levantan torres y mástiles;
casa de la Fuerza; el de florestas, caza y pesca, cuya decoración es
apropiada a su objeto, y el de la navegación, y el pequeño palacio de la
Óptica en cuyo centro parece que un enorme pavo real abriese el
maravilloso naipe de su cola; y más, y más: os aseguro que años enteros
serían precisos para pintar y describir estas obras en que la piedra y
el hierro, el bronce y el staff, el mármol y las madera, forman tan
hermosas manifestaciones de talento, de audacia, de gusto. Ya os he
dicho que no voy a ocuparme de técnica, aunque tendría qué decir a causa
de la conversación que entre tanta obra he tenido un día entero con mi
amigo Albert Traschel, el admirable arquitecto del Ensueño, que tan bien
ha estudiado Stuart Merril. Hoy, me dedico al gran palacio de Bellas
Artes, en donde se han inaugurado las exposiciones Central y Decenal.
¡Cien años del arte de Francia! ¡Diez años! Aun para los diez, quien
quisiera ocuparse en cada una de las obras expuestas, buen tiempo
gastaría tan solamente en nombrarlas... La mayor parte de los críticos
hacen catálogos. Pienso que lo mejor es decir algo de aquellas obras y
de aquellos maestros que más impresión{35} causan; y aun así, apenas unas
cuantas palabras será posible aplicar.
EMOSTRANDO su majestad o su gracia en el espacio, reposados o ágiles,
se alzan, y atraen la mirada antes que otra cosa, los palacios. Es el
Gran Palacio, con la serenidad magnífica de sus columnas, coronado por
atrevida cuadriga; el Petit Palais, que instala su elegancia, también
lleno de columnas adornadas de capiteles jónicos, con sus bellas
rotondas en los ángulos, y cuya puerta principal guardan admirables
desnudeces de mármol; o el palacio de Minas y Metalurgia con sus largas
arcadas y su bizarra tiara central; el palacio de Industrias textiles e
hilados también con arcadas; o el de la Electricidad, que con el Chateau
d’eau, forma la decoración de un cuento de genios. Y en el Campo de
Marte, el de ingeniería civil y medios de transporte; y el de letras,
ciencias y artes, cerca de la aplastante torre Eiffiel, lleno de novedad
y de atrevimiento; y en la Explanada de los inválidos, con sus dos
cuerpos, el de las manufacturas{34} nacionales, que se ha llamado con razón
un grand rideau d’avant scène, o el de las industrias diversas. Y en
las orillas del Sena el gran palacio de la ciudad de París, y el de la
Horticultura, con sus dos serres y su jardín al aire libre; el palacio
de los Congresos y de Economía social, vistoso y soberbio; el de los
Ejércitos de tierra y mar, sobre el que se levantan torres y mástiles;
casa de la Fuerza; el de florestas, caza y pesca, cuya decoración es
apropiada a su objeto, y el de la navegación, y el pequeño palacio de la
Óptica en cuyo centro parece que un enorme pavo real abriese el
maravilloso naipe de su cola; y más, y más: os aseguro que años enteros
serían precisos para pintar y describir estas obras en que la piedra y
el hierro, el bronce y el staff, el mármol y las madera, forman tan
hermosas manifestaciones de talento, de audacia, de gusto. Ya os he
dicho que no voy a ocuparme de técnica, aunque tendría qué decir a causa
de la conversación que entre tanta obra he tenido un día entero con mi
amigo Albert Traschel, el admirable arquitecto del Ensueño, que tan bien
ha estudiado Stuart Merril. Hoy, me dedico al gran palacio de Bellas
Artes, en donde se han inaugurado las exposiciones Central y Decenal.
¡Cien años del arte de Francia! ¡Diez años! Aun para los diez, quien
quisiera ocuparse en cada una de las obras expuestas, buen tiempo
gastaría tan solamente en nombrarlas... La mayor parte de los críticos
hacen catálogos. Pienso que lo mejor es decir algo de aquellas obras y
de aquellos maestros que más impresión{35} causan; y aun así, apenas unas
cuantas palabras será posible aplicar.
El gran palacio enfrente del pequeño, es la gravedad armoniosa enfrente de la gracia risueña y noble. Hacia la avenida Nicolás II, muestra su fachada romana. Las columnas múltiples que adornan el edificio son de sabia ordenación y no en vano se señalan como «modelos del género», y por las tres entradas del peristilo se diría que se espera como la aparición continua de un ceremonial antiguo.
Las artes bellas están representadas por magníficas esculturas en que el desnudo una vez más sella el poder de su encanto plástico. Y al lado de la avenida de Antin, en arcaicos mosaicos la historia de las artes aparece en frisos policromos. Al penetrar en el magno edificio sorprenden la monumental escalera y la techumbre de vidrio. Allí dentro está, como os he dicho, el arte francés de los últimos cien años, del cual claro es que no he de haceros ni la historia ni el análisis; y la exposición decenal, es decir, lo que el arte de esta potente Francia ha creado desde 1889.
Hay maravillas, hay cuadros enormes de mérito relativo y oficial, y pequeñas telas en que se reconcentra un mundo de meditación, de audacia, de ensueño. Están representadas todas las tendencias que en estos últimos tiempos han luchado, con excepción de ciertas obras sublimes a que la crítica de los discernidores de medallas no ha puesto su pase autoritario. Todo adorador de la belleza sugestiva y profunda lamentará no encontrarse por ejemplo,{36} con el sublime Cristo de los Ultrajes del formidable y apocalíptico Henri de Groux, que aunque nacido en Bélgica, ha hecho más por el arte francés que señalados y enriquecidos miembros del Instituto. Pues ha cambiado bastante la época en que el autor de Graindorge escribía: «Le métier est dur. Des hommes de cinquante ans qui ont un nom célébre, ne gagnent pas dix mille francs». Que le pregunten sobre esto a Carolus-Durán, o al benemérito señor de Bouguereau.
Entre tanta obra producida por pinceles franceses, se ve que no siempre existe lo que llama Ruskin el amor a «la espontánea o inviolada naturaleza.» La rebusca ha sido perjudicial por un lado, y la ciega sujeción al academismo por otro. Cuando libremente se han manifestado los temperamentos y los caracteres artísticos, ha surgido en su superioridad la obra maestra.
Atraen al gran público dos especies de trabajos: las grandes machines de historia y sobre todo de batalla, y los desnudos. El alto vulgo no dejará de detenerse ante los retratos de Bonnat, cuya seriedad fría es dominadora en la vanidad oficial de ese mundo selecto. Benjamín Constant se impone con cuadros como la Entrada en Tolosa del Papa Urbano II y un retrato de la reina Victoria. Entra el hábil orientalista ahora bajo los auspicios de la iglesia, pues después del Papa Urbano ha de darnos el Papa León; así, en estos momentos trabaja en Roma en perpetuar la imagen del Sumo Pontífice.
Siento que una fuerte corriente simpática me atrae{37} hacia Carrière, cuyas varias telas representan en este certamen la noble y generosa conciencia de un artista de verdad. Con su visión especial en que los lineamientos se esfuman, en lo indeciso revelador, hace entrever el alma de los personajes que reproduce, y concediendo a éstos como una existencia distinta de la real, en la realidad misma, halla el medio de expresar lo inexplicable, en una comunicación casi exclusivamente espiritual. Ya es en El sueño la poetización de una idea, o en el Cristo en la cruz la imposición visible de lo supernatural, o en el retrato de ese otro crucificado, Paul Verlaine, la concreción de todas las tristezas en la miseria y debilidad humanas, prodigiosamente habitadas por el genio.
No por admirar a Carrière que es lo vago, he de dejar de acercarme a Collin, que halaga con sus claros plenos aires y sus figuras en que una sangre viviente circula, o a Cotlet, que vence dificultades en la composición y en el colorido, faltando tan sólo que triunfe en las de movimiento; o a Roll, que cultiva el vigor con tanta maestría, y cuya Fiesta del puente Alejandro III llama de continuo la curiosidad de los visitantes. En la Centenal luce con su serena luz antigua la obra del gran Puvis; en la Decenal no figura nada del ilustre maestro de las nobles actitudes, de las figuras simples y grandiosas. El hijo de un insigne profesor de belleza a quien con justicia se denominará el Platón moderno, Ary Renan, deleita con diminutos paisajes en que se contiene la visión y el sentimiento de la vasta naturaleza{38}—así en un caracol se contiene al ruido del océano—; y hay en esas pinturas que abarcan escasos centímetros de tela, una religiosidad augusta que indica el paso de la musa misteriosa que hace comprender y significar obras grandes, según la palabra de Leonardo. Herencia. Quizás. De mí diré que no he podido menos que recordar los prodigiosos espectáculos de armonía que en una sencilla página sabía crear aquel levita mágico de la palabra. Con la diferencia de que el padre obraba en la plena luz de un sol griego, como el que dorase su frente de artista cuando pronunciara su oración divina delante de la acrópolis sagrada; y el hijo suele internarse en vagarosas indecisiones de ensueño a través de las cuales aparece la eterna X de la vida, el problema misterioso de las cosas, entre brumas de luz y de sombra. Hacen también el gozo de las almas meditativas los trabajos de Harpignies, con sus melancolías crepusculares, de luces desfallecientes, de tonos suaves y tamizados.
Entre los retratos, fuera de los admirables de Carrière, de los protocolares de Bonnat, este pintor de cámara de los reyes burgueses, están los de Benjamín Constant, entre los cuales sobresale el de la Calvé, los ojos y la gracia de la picante Carmen. M. de la Gándara, que ha impuesto tan vivos rasgos en sus retratos, sobre todo en los de las mujeres, en que la felinidad femenina está asida de tan personal manera, M. de la Gándara tiene aquí varias páginas fisonómicas comentadas con una seguridad de toques y una aristocracia de factura, que explican{39} sea hoy, al mismo tiempo que uno de los preferidos de la aristocracia, uno de los más queridos de los artistas.
Rodeado de un mar de colores y de formas, mi espíritu no encuentra ciertamente en dónde poner atención con fijeza. Sucede que, cuando un cuadro os llama por una razón directa, otro y cien más os gritan las potencias de sus pinceladas o la melodía de sus tintas y matices. Y en tal caso pensáis en la realización de muchos libros, en la meditación de muchas páginas. Mil nebulosas de poemas flotan en el firmamento oculto de vuestro cerebro; mil gérmenes se despiertan en vuestra voluntad y en vuestra ansia artística; pero el útil del trabajador, vuestro oficio, vuestra obligación para con el público del periódico, os llaman a la realidad. Así apuntáis, informáis, vais de un punto a otro, cogéis aquí una impresión como quien corta una flor, allá una idea, como quien encuentra una perla; y a pocos, a pasos contados, hacéis vuestra tarea, cumplís con el deber de hoy, para recomenzar al sol siguiente, en la labor danaideana de quien ayuda a llenar el ánfora sin fondo de un diario.
![]()
París, Junio 7 de 1900.
 L comenzar la calle de las Naciones del lado del palacio de los
Inválidos, se destaca la fastuosa fábrica que ha elevado Italia en el
inmenso concurso. Semeja una catedral de piedra y oro, y al llamarla
«catedral» los obreros italianos, han expresado el verdadero estilo
arquitectónico de este fugaz y bello monumento. Un ave de oro abre las
alas, allá arriba, sobre el domo de oro. Juntos la madera y el hierro
sostienen la unidad compacta del atrayente edificio, que es una fiesta,
un regalo para los ojos. Allí se une la ojiva gótica a la manera y
decoraciones del Renacimiento. En la combinación surge a la memoria el
recuerdo soberbio de San Marcos. Los muros coloreados semejan ricos
mármoles. En mezcla pintoresca se juntan elementos cristianos y paganos.
Los amores tejen guirnaldas sobre los fondos rojizos: cabezas esculpidas
se presentan entre los festones y astrágalos. Airosas esculturas vigilan
las entradas laterales: y la luz del{42} sol hace resaltar de manera
gloriosa el conjunto magnífico, quebrándose en los estucados y dorados y
concentrándose en el águila del coronamiento que se asemeja, encendida
por la luz solar, a una llama que vuela. En lo interior, en donde
presiden las efigies del rey y de la reina y de los príncipes herederos
de la corona—(¿por qué no está, en homenaje al valor y a la ciencia, el
del bizarro Duque de los Abbruzzos?)—la idea de encontrarse en una
basílica se acentúa. Los vitraux con sus tamices de color, dejan pasar
la luz amortiguada. La ancha nave en su techumbre de oro ostenta
decoraciones, ligeros frescos, que embellecen la extensión; flores
hábilmente ordenadas forman sus graciosos dibujos; los iris hablan de
paz al monarca de los grandes bigotes y las margaritas sonríen a la
reina.
L comenzar la calle de las Naciones del lado del palacio de los
Inválidos, se destaca la fastuosa fábrica que ha elevado Italia en el
inmenso concurso. Semeja una catedral de piedra y oro, y al llamarla
«catedral» los obreros italianos, han expresado el verdadero estilo
arquitectónico de este fugaz y bello monumento. Un ave de oro abre las
alas, allá arriba, sobre el domo de oro. Juntos la madera y el hierro
sostienen la unidad compacta del atrayente edificio, que es una fiesta,
un regalo para los ojos. Allí se une la ojiva gótica a la manera y
decoraciones del Renacimiento. En la combinación surge a la memoria el
recuerdo soberbio de San Marcos. Los muros coloreados semejan ricos
mármoles. En mezcla pintoresca se juntan elementos cristianos y paganos.
Los amores tejen guirnaldas sobre los fondos rojizos: cabezas esculpidas
se presentan entre los festones y astrágalos. Airosas esculturas vigilan
las entradas laterales: y la luz del{42} sol hace resaltar de manera
gloriosa el conjunto magnífico, quebrándose en los estucados y dorados y
concentrándose en el águila del coronamiento que se asemeja, encendida
por la luz solar, a una llama que vuela. En lo interior, en donde
presiden las efigies del rey y de la reina y de los príncipes herederos
de la corona—(¿por qué no está, en homenaje al valor y a la ciencia, el
del bizarro Duque de los Abbruzzos?)—la idea de encontrarse en una
basílica se acentúa. Los vitraux con sus tamices de color, dejan pasar
la luz amortiguada. La ancha nave en su techumbre de oro ostenta
decoraciones, ligeros frescos, que embellecen la extensión; flores
hábilmente ordenadas forman sus graciosos dibujos; los iris hablan de
paz al monarca de los grandes bigotes y las margaritas sonríen a la
reina.
Hago mi visita a este magnífico pabellón en compañía de un artista y pensador, Hugues Rebell, el autor de la Nichina, de la Camorra, de l’Espionne de l’Empereur y demás obras llenas de pasión y de encanto verbal. Es un amante de Italia, de todos los países latinos, y se prepara para partir en seguida a España, a ver la exposición Goya, pues tiene por propósito publicar un libro sobre aquel soberano maestro y su obra. Como algunos diarios han atacado la sección italiana de la exposición y, como para decir verdad, hay un ambiente poco simpático para Italia, procuro sondear el alma de Rebell, a quien juzgo muy lejos de sentirse influído por los afectos de la Tríplice. Sé que es un admirador de Arrigo Beyle, milanese, y por algo sus mejores{43} obras tienen por escenario la bella tierra amada de los artistas.
—¿Mi opinión? me dice, con su voz de confesor, callada y aterciopelada. Que amo a Italia grandemente, y que sobre esta exhibición momentánea, de industriales hábiles o de artistas verdaderos, veo alzarse el enorme árbol de gloria de aquel país singular. ¿No recordáis mis Cantos de la Lluvia y del Sol? Cuando he visto Florencia y sus palacios, en donde sueña todo un pasado de luchas y glorias, cuando he contemplado esas obras maestras del arte que en todas las calles os llaman a un sueño de belleza, mi ser se ha estremecido y ha querido clamar: «¡Soy toscano! ¡soy toscano!» Si he nacido en Francia, mi alma debió tomar su vuelo al sol una mañana de estío, desde las alturas de Fiesole, sobre las bellas sombras negras de los cipreses, sobre el valle del Arno, lleno del canto de las cigarras.
A menos que no venga de esas llanuras donde tiemblan los sauces, donde las viñas en guirnaldas se doblan bajo los racimos, de esas llanuras que regocijaron la mirada del Sodoma, del Corregio, del gran Leonardo. Quizás es hija de esa fértil Campania que Ceres y el dios del vino protegen; tal vez nació a los murmullos del mar amoroso de Baia. Sé solamente que formáis parte de un paisaje familiar visto en sueños, o conocido otras veces, ¡oh tierras de luz, montes de azul en la mar azul, campañas en donde el crepúsculo se eleva en grandes sombras majestuosas! ¡Italia, tierra santa para los que una tarde Virgilio vino a encantar con su solemne tristeza,{44} para los que vivieron en los siglos de acción y de belleza, Italia, quisiera arrodillarme y besar tu suelo de recuerdos! ¿Quién viéndote ahora dormir podrá creer que estás muerta? ¡Oh durmiente, cansada de obras maestras, entre los monumentos de gloria que diste al mundo, agotada por tantos divinos partos, descansa, que bien has ganado tu sueño! ¡Cómo, llegada la hora, te alzarás de tu lecho, presta para nuevas labores y coronada de la diadema! ¡Oh durmiente! ¿No has sido, aun en este siglo, una gran trabajadora, no hemos visto unirse el Orgullo veneciano, la Risa de Nápoles, la Actividad genovesa, la Gracia milanesa, el Espíritu de Florencia, y este orgullo romano, pesado de las coronas que los siglos amontonaron sobre su frente? Almas diversas de Italia, no sois ahora sino una alma, pues tenéis todas un mismo amor: la Belleza. Pero, Italia, cuna de mis sueños, tú no me has educado; mi madre y mi nodriza es Francia la dulce, y no quiero ser ingrato con ella ni con mis maestros familiares: Montaigne, el gran Montesquieu y La Fontaine, ese hijo de las malicias sonrientes. Mi sueño de amor crece en medio de las lindas y voluptuosas hijas de Fragonard, en los parques en que Watteau, bajo vastos boscajes, hace avanzar, con reverencias, jóvenes de nucas rubias, de faldas amplias y luminosas. Mi deseo y mi pensamiento es Francia quien me los ha dado; sería incapaz de vivir si se me prohibiese vivir en francés. Pueblo de fuerza, pueblo de gracia, cuya lengua es vaporosa como un bello valle en la aurora, cuyas palabras huyen y se{45} desvanecen como el río entre los sauces, caro genio de sonrisas y de claros pensamientos, cómo serían mi crimen y mi locura si osara negarte! Preciso es ser un pesado bebedor de cerveza de ultra Rhin, discípulo de Marx, un pesado socialista servidor del Vientre, para renegar de la patria. Todo hombre que tiene una virilidad, todo pueblo que no es esclavo, siente un genio de fuego palpitar en sí, que le impulsa a dominar. Todo hombre altivo, todo pueblo noble tiene un orgullo que alimentar, y por él se bate y por él quiere vencer. Es en esa lucha eterna que se encuentran la gloria y el gozo de la humanidad, por tanto dinero vertido, tanta sangre regada. La guerra da la fuerza, dispensa la vida. La guerra es la grande alcoba de humillación y de orgullo en que un pueblo se baja, o un pueblo se eleva. Que los alemanes deseen la gloria de Alemania, está bien; yo debo querer la Francia victoriosa. Todos los pueblos, cada uno a su turno, estarán a la cabeza del desfile...
La sonrisa de una parisiense, que al ver la cara episcopal de Rebell se pudo imaginar que el poeta me recitaba una homilía, o me predicaba un sermón, suspendió la tirada lírica. Estábamos en una de las más bellas instalaciones del pabellón italiano, la de tejidos y encajes florentinos y venecianos, que sugieren visiones de épocas novelescas y de escenas suntuosas, de patricios y de príncipes, de caballeros de largos mantos y gentiles dogaresas. La cerámica de Salviati nos atrae con sus deliciosas formas y su delicadeza de líneas y colores,{46} y los frágiles muranos evocan interiores amorosos, fugaces vidas de flor, la escena d’annunziana de la Foscarina, o el cuento sutil y simbólico de mi muy querido Julio Piquet... Y hablan de las pasadas glorias romanas los bronces, los alabados San Giorgi, y los que el poeta de la Alegoría del Otoño celebrara en una de sus más admirables páginas, en honor del fundidor que ha sabido encontrar los viejos procedimientos y, en sus estatuas y demás trabajos modernos, transmitir la misma alma material nacida del fuego y de la combinación metálica, que hace inmortales de belleza las obras antiguas: To make eternity, que diría Carlyle. Las porcelanas halagan la vista con sus colores, aunque entre mucha labor fina se noten piezas que desmerecen, la censurable promiscuidad. Un arte, el de la ferretería, que un tiempo tuvo en España su mayor triunfo, se ve representado aquí por labores de bastante mérito. Mas no compite lo hoy trabajado con lo que podemos admirar en las viejas rejas de las iglesias, en maravillas que el martillo dejara para admiración de las sucesivas generaciones. Los vitraux que se exhiben no son comparables con los que hoy se hacen en Francia, Alemania e Inglaterra; pero hay una habitación de Florencia, en que bien se puede colocar el más moderno y grato sueño de amor. Es un estuche de vida feliz. El toscano arcaico de las decoraciones, la chimenea en piedra florentina, el mobiliario que cubre un tejido riquísimo de punto de Hungría, la tapicería lujosa y graciosa, hacen pensar en las horas incomparables que una pareja amada de la{47} suerte podría sentir deslizarse en tan exquisito recinto. Se presentan también a la vista bien trabajados mosaicos; los asuntos, reproducciones de cuadros religiosos célebres, hacen creer en encargos parroquiales. En las paredes, al subir las escaleras que conducen a las galerías superiores, se ven imitaciones hábiles de antiguos manuscritos iluminados, y en el centro, un gran busto de Humberto, que no pretende ser una obra maestra, preside. Allá arriba se despliega la labor de las escuelas; desde las escuelas de artes y oficios hasta los establecimientos en que las manos de las niñas hacen sus bordados y labores. La muchedumbre lo invade todo. Quiénes van a observar las instalaciones de los constructores de navíos; quiénes, un dibujo; y los grupos de mujeres se detienen delante de las vitrinas en que se expone un bello tejido de punto, o una miniatura, o un plano.
Allá por la Avenida de Suffren, está Venecia, una reducción para feria, con imitaciones de las conocidas arquitecturas, góndolas y gondoleros; y por la noche la iluminación da, en efecto, la sensación de horas italianas en la ciudad divina, de arte y de amor, mientras se escuchan músicas de bandolinas y canciones importadas de los canales. A Rebell no le gustan estas falsificaciones. El autor de la Nichina cree que para gustar de Italia hay que ir a Italia, y que esta Venecia de guardarropía es únicamente propia para divertir a los snobs de París y del extranjero que no han tenido la suerte de sentir cómo es bajo su propio cielo, el beso de la luz y del aire{48} venecianos, florentinos, milaneses, napolitanos. Esta Venecia, sin embargo, ayuda a soñar. La imaginación no necesita de mucho para transportarle a uno a donde quiere, y da idea de la realidad, al reflejar el agua del Sena las linternas que van como errantes flores de fuego, en la sombra nocturna, sobre las góndolas negras. Como el elemento italiano frecuenta mucho este lado de la Exposición, es frecuente oir sonar el si en labios armoniosos de hermosísimas italianas. Quiero decir, entiéndase bien, que el si suona. Los franceses y las francesas que se hacen pasear por las góndolas, no desperdician la oportunidad de chapurrear el italiano, y de entonar a coro el Funiculí-funiculá, o la indestructible e inevitable Mandolinata.
Pero donde Italia triunfa, a pesar de la hostilidad de buena parte de la crítica, es en el gran palacio de Bellas Artes, con sus artistas admirables. El desdén proverbial de cierto París se ha hecho manifiesto ahora al tratarse de pintor tan eximio como Segantini, a quien se ha dedicado una sala en la sección italiana. Digo de «cierto París», pues el malogrado artista ha recibido en vida y en muerte el justo homenaje de la crítica sin prejuicios, en este país difícil. No hay sino recordar las páginas que a su obra dedicara revista de tanta autoridad como la Gazzette des Beaux Arts. Mas me ha dado pena el leer juicios como el del crítico de la Revue Bleue, en que se desconoce el altísimo mérito de aquel maestro de luz cuya ideal vida armoniosa tiene pocos parangones en su siglo. Segantini, el de{49} los dulces y profundos paisajes, el revelador de las alturas y de las nieves, el rey de los Alpes, ha sido maltratado por la pluma de más de un revistero ocasional tocado de chauvinisme.
Siento grandemente que mi deber de informador me reduzca a tomar nada más que rápidas impresiones; si no, sería el momento en que con placer dedicaría un estudio aislado al adorador de la Naturaleza que ha muerto en Italia entre el duelo de los intelectuales y la admiración de todas las gentes, a aquel artista cuyo genio comprendió el alma de las cosas, el misterio de los animales, y que tenía la cara de Cristo.

![]()
París, Agosto 27 de 1900.
 N Bradford sobre el Avon, Wiltshire, al noroeste de Salisbury, se alza
el castillo de Kinston House, de tiempos de Jacobo I. Es una de esas
construcciones severas y sencillas que placen al gusto inglés, y que el
arquitecto de Inglaterra en la Exposición, ha reproducido. La casa de la
Gran Bretaña, en la calle de las Naciones, es el home antiguo, con
todas las comodidades modernas. Desde luego, el arte dice sus victorias
en un país que puede mostrar como gema de noble orgullo el nombre de un
John Ruskin. No podéis menos que sentiros, al entrar, complacidos con
los motivos de los tapices que se deben a Burne Jones, y que atestiguan
el triunfo del prerafaelismo, al halago de un arte de gracia y de
aristocracia. Entre tantas salas en que han puesto su más voluntario
esfuerzo decoradores y mueblistas, detienen con el encanto de su
atractivo, valiosísimas joyas de pinacotecas británicas, y sobre todas,
las que representan{52} esas nobles y deliciosas figuras femeninas que
sonríen, piensan o cautivan bajo sus pintorescos sombreros, en las telas
de Gainsborough y de sir Joshua Reynolds. No habréis dejado de observar,
seguramente, que si la mujer inglesa no es por lo general bella, cuando
lo es, resulta de manera tan imperiosa, que hay que reconocer una
incomparable diadema sobre esas frentes puras y reales, que sostienen
cuellos únicos como formados de un marfil rosa increíble.
N Bradford sobre el Avon, Wiltshire, al noroeste de Salisbury, se alza
el castillo de Kinston House, de tiempos de Jacobo I. Es una de esas
construcciones severas y sencillas que placen al gusto inglés, y que el
arquitecto de Inglaterra en la Exposición, ha reproducido. La casa de la
Gran Bretaña, en la calle de las Naciones, es el home antiguo, con
todas las comodidades modernas. Desde luego, el arte dice sus victorias
en un país que puede mostrar como gema de noble orgullo el nombre de un
John Ruskin. No podéis menos que sentiros, al entrar, complacidos con
los motivos de los tapices que se deben a Burne Jones, y que atestiguan
el triunfo del prerafaelismo, al halago de un arte de gracia y de
aristocracia. Entre tantas salas en que han puesto su más voluntario
esfuerzo decoradores y mueblistas, detienen con el encanto de su
atractivo, valiosísimas joyas de pinacotecas británicas, y sobre todas,
las que representan{52} esas nobles y deliciosas figuras femeninas que
sonríen, piensan o cautivan bajo sus pintorescos sombreros, en las telas
de Gainsborough y de sir Joshua Reynolds. No habréis dejado de observar,
seguramente, que si la mujer inglesa no es por lo general bella, cuando
lo es, resulta de manera tan imperiosa, que hay que reconocer una
incomparable diadema sobre esas frentes puras y reales, que sostienen
cuellos únicos como formados de un marfil rosa increíble.
Muebles de todos los estilos—, descollante el modern style—certifican la rebusca de la elegancia al par que el firme sentimiento de la comodidad. En todo hallaréis el don geométrico y fuerte de la raza y la preocupación del hogar. Es la muestra de todo lo logrado en la industria doméstica, bajo el predominio de la preocupación casera que heredaron y mantienen a su manera y a su vez, los yanquis que cantan su Sweet home. Y no se puede sino pensar en que este país en que se asienta la inmensa y taciturna Londres, este país de hombres prácticos y de ávidos comerciantes, es un reino de poesía, una tierra de meditación y de ensueño. Allá en el palacio de Bellas Artes, no está, con todo lo que se ha enviado, no está representado el coro de sus artistas que en esta centuria ha hecho florecer una primavera inesperada, el amor de una pasión sincera y honda de la belleza, que, como en lo antiguo, volvió a tener verdaderos sacerdotes, apóstoles y predicadores. Las obras expuestas traen en seguida a la memoria los tesoros de la National Gallery, el trabajo{53} colectivo de los prerafaelitas. Hay flores cogidas en todos los caminos artísticos. Desde Turner a Franck Brangwyn, están representadas escuelas y modalidades, tentativas comunes y personales esfuerzos. Allí os retiene la Caza de Cupido. Delicado y arcaico, flotante en un mundo de visiones legendarias, o en la dulce luz de un maravilloso paganismo, sir Edward, desde su amable retiro de West Kensington, ha derramado en su áspera época mucho ideal óleo sobre el alma del mundo. ¿Qué espíritu soñador no ha sentido la íntima dominación, el imán insólito de sus mujeres singularmente expresivas y fascinantes? «¡Las mujeres de Burne-Jones!—dice con fervor un devoto, Gabriel Mouray—, su ondulosidad capciosa, la especie de sensualidad dulcísima que encurva su boca, sobre todo, el sentido tan profundo tan misterioso—o tan simple, quien sabe, tan fácil de adivinar—de su mirada, bajo el ala de las pestañas entrecerradas, ¿qué poeta sabría decirlos? ¿Qué perfecto mágico de la palabra evocará su seducción voluptuosa, esta especie de enlazamiento de alma que parecen prometer con sus frágiles manos, y sus cabellos de delicias y a pesar de sus largos vestidos de pureza?» Gozaréis del arte ante la Caza de Cupido y ante el Cuento de la Priora. Al lado de un clásico y rosado Alma Tadema, Millais os ofrece su Verónica, y un admirable retrato. De Lord Leyton hay unos dibujos. El actual director de la Royal Academy, sir Edward John Poynter, ha remitido una reconstitución griega. Orcharson un retrato oficial; retratos, también, Herkoner{54} y Sargent. De Walter Crane, páginas ornamentales para vitraux. ¿Por qué no habéis venido, admirable mendigo del rey Cophetua, divina Beata Beatrix, niña bienaventurada; celeste Rosa Triplex, gentil y suave Mathilda, sublime y amorosa Francesca? ¿Y todos vosotros, caballeros de los poemas, armados como arcángeles y hermosos como mujeres? Visitante, que te quedas absorto y meditabundo, hay que ir a Inglaterra.
El orgullo británico no ha dejado de manifestar si no quejas, bastante razonables observaciones. El «hombre de la paz», el hábil Stead, hace notar que el english speaking world no ocupa en la Exposición un espacio relativo al área que cubre sobre la tierra. Sobre todo, en lo referente a las secciones coloniales, Argelia, por ejemplo, que apenas podría ser una provincia del Indostán, representa tanto como el imperio de la India. La Exposición puede ser mirada, en un sentido, como un gigantesco anuncio del hecho—que el mundo a veces olvida—de que Francia es una de las más grandes potencias coloniales.
Sin embargo, la exposición de las colonias inglesas es hermosa y vasta. En el Quai Debilly se eleva, imponente y lleno de carácter, el edificio de las Indias. Es un compuesto arquitectural que evoca los palacios hindus y las viejas pagodas. Y en lo interior, desconcierta la minucia y la elegancia complicada de esos decoradores birmanos que esculpen la madera con singular maestría, y han hecho de la gran escalera una estupenda muestra de arte oriental.{55} Más allá admiran también otros trabajos semejantes, hechos por finas manos de Penjab, sutilezas de labrado realizadas por cinceles maisuritas, de Madras y de Rajfontana. Allí han enviado los mahrajhaes suntuosas vajillas, curiosas y raras piezas de orfebrería, labores criselefantinas, armas y sedas y paramentos femeninos de las Mil Noches y Una Noche, como diría el Dr. Mardrus.
No lejos está Ceylan, caro a los poetas. Allí podéis tomar delicioso te en el pabellón, te servido por singalesas de París y singaleses auténticos. Lo que expone Ceylan daría los materiales preciosos para un poema de Leconte o un soneto de Baudelaire. La canela está al lado del te, de las hierbas aromáticas, del café; y luego, entre las vitrinas, algo nos hace creer que estamos en casa de Aladino o en el obrador de un divino Lalique. Son los rubíes de todos tonos y tamaños, los granates, los zafiros, las turquesas, y, sobre todo, las perlas, perlas rosas, perlas albas, perlas negras, perlas doradas, perlas de los más peregrinos colores y matices, suficientes para encantar a diez princesas caprichosas y para poner en delirio a la musa heráldica y enigmática del singular poeta Roberto de Montesquiou. ¿Recordáis el mapa imponente del sonoro libro de Demoulins? El color correspondiente a los anglosajones ocupa casi toda la tierra. La reina Victoria es emperatriz de los mares. Cuando su jubileo, súbditos de todas las razas le ofrecieron su homenaje. Aquí están, en el palacio colonial, representados todos los lugares en donde se canta{56} fervorosamente—o a la fuerza if you please—el God save the queen. El Transvaal todavía viene solo. En grupo vienen desde la tierra negra de Fidji—hasta Gibraltar, colonias de todas clases, con gobiernos representativos o sin ellos, la rica y enorme Australia, el Canadá, Santa Elena, Jamaica, Nueva Guinea, y más, y más, y más tierras. Traen todo lo que da su suelo y lo que produce su industria, y sale uno de ver todas estas cosas convencido de que la superioridad de los anglosajones es innegable, aunque no sepa a punto fijo en lo que consiste... ¡Rule Britannia!
Rule Britannia... Sir John Lubbock lo repite a quien desee escucharlo, para decir una galantería a Mariana: «Señores franceses, por todas partes en donde haya un país en donde vosotros no colonicéis, el interés de vuestra industria es que sea colonizado por nosotros.»
«El inglés contemporáneo, se dice, se estima como el tipo más perfecto de humanidad.» ¿Por qué no? Por un lado el rost-beaf, el porter, el whisky and soda, las regatas, el box, la gimnasia, el cultivo del cuerpo; por otro la universidad, los museos, los viajes, el ejercicio de la voluntad, el cultivo del alma. ¡Brava raza, bravos espíritus! Y esa seguridad, esa convicción, esa firmeza, en el cumplimiento de toda acción, desde lo sublime hasta lo vulgar, desde el parlamento hasta Whitechapel, desde el príncipe, el poeta y el clown hasta el pastor, el obrero y el mendigo, desde el heroísmo hasta la borrachera. Aquí hay anglófobos, ya se sabe, y no es{57} nueva la antipatía por la gran nación de presa; pero no son raros los anglófilos y los que desean para Francia una vía igual a la que sigue el poderoso país imperialista.
Lo cierto es que se habla mucho de la cupidité y de la falta de humanidad de los matadores de Boers; y este fin de siglo ha visto el singular espectáculo de un Rudyard Kipling armando a las nueve musas y al Apolo inglés de fusiles de precisión con balas dum-dum. Mas no hay que olvidar que bajo ese mismo cielo hermoso han resonado las voces de paz humana y de nobleza y elevación, de un Gladstone, de un Ruskin, de un Mill. Pocas figuras de todos los siglos comparables al insigne y victorioso artesano William Morris. ¿Inglaterra no ha sido el país en donde, en este siglo, la belleza ha tenido sus más fervientes y sinceros seguidores y levitas?
A esta exposición ha venido la Gran Bretaña con su ciencia, con su arte, con sus máquinas pacíficas y sus poderosas máquinas militares. Los telares hablan de la inmensa fuerza fabril de ultra-Mancha, y Maxim indica con sus cañones, incontestables argumentos que, no obstante, en el África del Sur rebatieron los soldados rústicos del tío Pablo.
Por las calles de París, por los rumorosos lugares de la Exposición, pasan los caricaturales miembros de la Salvation Army. Se oyen cantos con acordeón, en uno que otro recodo, cantos que oyen los badauds, unos creyentes, otros burlones. Los lores llenan con sus fiestas los salones de los hoteles y los restaurantes de la feria. Los toast entre{58} franceses e ingleses se multiplican, y los sabios, los artistas, y sobre todo, los industriales y comerciantes de ambas naciones, se dan los más francos shakehands, alternando el champaña y el whisky. Y dice el sabio sir Avebury: «Estamos muy contentos de estar aquí. Saludamos y amamos a la bella Francia. Hoy, sobre todo, nuestras simpatías se avivan con el pensamiento de que, lejos de aquí, vuestros soldados y los nuestros combaten lado a lado por la causa de la civilización y de la justicia...» Y esto mucho más claro: «Nuestros intereses son los mismos en el mundo. Todo nos obliga a ser amigos... La Francia es tan buena cliente de la Inglaterra, que nosotros tenemos interés en que ella se enriquezca. Inglaterra es tan buena cliente de Francia, que Francia no puede menos que desearla muy próspera.»
Por otra parte, las relaciones entre París y Londres son absolutamente necesarias. Porque si no, ¿adonde mandaría M. Prevost a planchar sus camisas?
—Voy a ver, dije, en qué consiste la superioridad de los anglosajones.
Mi acompañante norteamericano me contestó:—era al entrar al pabellón de los Estados Unidos en el quai d’Orsay:—El congreso de U. S. A., votó un crédito de 7.500.000 francos.{59}
¡Y todo está muy bien!, repliqué.
—¡All righ! afirmó.
Sobre la cúpula presuntuosa, el águila yanqui abría sus vastas alas, dorada como una moneda de 20 dólares, protectora como una compañía de seguros.
—Ustedes, dije a mi amigo, que tienen buenos arquitectos y hasta la vanidad de un estilo propio, ¿por qué han elevado un edificio romano en vez de un edificio de Norte América?
—No hubiera quedado muy bien, contestóme—, una casa de 20 pisos; a no ser que la colonia viniese a vivir en ella. En cuanto a lo romano, nos sienta perfectamente.—Nosotros también podemos decir hoy: Civis, etc.
En el pabellón imponen el repetido motivo del Capitolio. En dimensiones, es el más alto de todos. Sobre la base arquitectural cuadrangular, se alza la vasta cúpula, en la que se posa el glorioso pájaro de rapiña. Hay un arco al lado del Sena sobre el cual la Libertad en el carro del Progreso, es llevada por una cuadriga; entre las columnas corintias del arco, el general Washington está montado a caballo.
Entramos. Mister Woodward ha dicho: «En lo interior de ese monumento el americano estará en su casa, con sus amigos, sus diarios, sus guías, sus facilidades estenográficas, sus máquinas de escribir su oficina de correos, su oficina de cambio, su bureau de informes, y hasta su agua helada.» Y mister Woodward tenía razón a fe mía.
Al penetrar en el gran hall, no encuentro sino{60} compatriotas de Edison que van y vienen, o leen periódicos, o consultan guías, o toman agua helada, y oficinas por todas partes, en un ambiente de la Quinta Avenida. Allí hay un salón de recepción de la comisaría; más allá, una serie de buzones; más allá, telégrafo; más allá un banco.
—¿Quiere usted cambiar algunos geenbacks, o águilas americanas? me pregunta mi yanqui. Le contesto con mi modestia latina, que propiamente en ese instante, no tengo tales intenciones... Y agrego: «¡Las águilas vuelan tan alto como las odas!...»
A los dos pisos superiores se sube en ascensor made in United States.
—Aquí, me dice mi sonrosado compañero—, primer premio de rowing—aquí está únicamente nuestra casa, nuestro home. Nuestro progreso, nuestras conquistas en agricultura, en ingeniería, en electricidad, en instrucción pública, en artes, en ciencias, en todas las labores y especulaciones humanas, están expuestas en los distintos grupos de la Exposición, como ya lo habréis visto. Venimos con la completa satisfacción de nuestras victorias. Somos un gran pueblo y saludamos al mundo.
Le contesté con versos de Walt Whitman:
Ese pueblo adolescente y colosal ha demostrado una vez más su plétora de vitalidad. Como agricultores{61} han ganado los norteamericanos justísimos premios; como maquinistas e industriales han estado en el grupo de primera fila; como cultivadores del cuerpo y de la gallardía humana un Píndaro de ahora merecen sus atletas, discóbolos y saltadores; como artistas, ante los latinos que les solemos negar facultad y el gusto de las artes, han presentado pintores como Sargent y Whistler y unos cuantos escultores de osados pulgares y valientes cinceles. En el Palacio de Bellas Artes se han revelado nombres nuevos, como Platt, como Winslow Homer, como John Lafargue, que aparece en la exposición con sus temas samoanos como el R. L. Stevenson de la pintura. No, no están desposeídos esos hombres fuertes del Norte, del don artístico. Tienen también el pensamiento y el ensueño. Los hispano-americanos todavía no podemos enseñar al mundo en nuestro cielo mental constelaciones en que brillen los Poes, Whitmans y Emersons. Allá donde la mayoría se dedica al culto del dolar, se desarrolla, ante el imperio plutocrático, una minoría intelectual de innegable excelencia. Es tan vasto aquel océano, que en su seno existen islas en que florecen raras flores de la más exquisita flora espiritual. (¿En qué país de Europa se superan publicaciones como el Chap Book?) Whistler ha contribuido con su influencia a una de las corrientes en boga del arte francés contemporáneo. En la poesía francesa modernísima dos nombres principales son de dos norteamericanos: Villié-Griffin y Stuart Merrill. Los yanquis tienen escuela propia en París, como tienen escuela{62} propia en Atenas. Entre esos millones de Calibanes nacen los más maravillosos Arieles. Su lengua ha evolucionado rápida y vigorosamente, y los escritores yanquis se parecen menos a los ingleses que los hispano-americanos a los españoles. Tienen «carácter», tienen el valor de su energía, y como todo lo basan en un cimiento de oro, consiguen todo lo que desean. No son simpáticos como nación; sus enormes ciudades de cíclopes abruman, no es fácil amarles, pero es imposible no admirarles. ¡Soberbios cultivadores de la fuerza! Sus escultores parecen en este certamen sus intérpretes; han enviado en bronce fuertes tigres, magníficos leones; Mac Monnier, el ímpetu dionisíaco en una bacante y la libertad de la naturaleza en un grupo de caballos; French, al bueno y fundamental Wáshington; St. Gaudens, al bizarro Sherman, y a un puritano; una mujer, miss Herring, su parte de poesía, simbolizada en Eco. Allá, en el palacio de la decoración, mobiliario e industrias diversas, sus muestras dicen el gusto conquistado, el home, que ama la comodidad y lo confortable, el lujo, la novedad del estilo moderno, la persecución de lo elegante; sus orfebres y plateros asientan la fama de tales labores en el país caro a Tiffany; sus relojeros compiten con los finos franceses y los hábiles suizos. En el palacio de la Electricidad, como en el anexo de Vincennes, el país de Edison, conserva su prepotencia aunque la fuerte Alemania se la disputa y en opinión de muchos se la gana. País que trabaja bien, se nutre bien; así en el grupo de agricultura y alimentación{63} esos vigorosos trabajadores son ciertamente dominantes.
Han traído mucho y han traído bueno. Bajo los arcos de la soberbia galería están las Campanas de la Libertad; y se exhibe la flor de lo que produce la rica tierra del norte, de Chicago a Frisco, del Oregón a Lusiana, de Nueva Orleáns a Nueva York. Están el trigo profuso que teme hoy a su rival argentino; el arroz y las ricas legumbres, y sus infinitos maíces, de los que una cocina agregada a la sección compone platos sabrosísimos que distribuye a los visitantes: sopas de maíz, guisos de maíz, postres de maíz. La gama de los azúcares atrae; las carnes conservadas, los enormes jamones chicagüenses, el apretado corned-beef evocan los innumerables rebaños, las vastas praderas del cowboy, gaucho del yanqui, y esas exposiciones monstruos que de sus ganados suelen hacer los norteamericanos, como aquella que una vez celebró en La Nación, con su prosa lírica y pletórica, el pobre y grande José Martí, en una correspondencia que se asemeja a un canto de Homero. Traen vinos californianos, café, te y cervezas; y grandes troncos de sus bosques y manzanas, cananeas, y granjas en miniatura, que son juguetes, en donde los hombrecitos de zinc, guían caballitos de cinc, que arrastran máquinas agrícolas sobre campos de papier mâché, todo movido por mecanismo que instruye a los grandes y divierte a los chicos. Allí hay nuevos arados, nuevas segadoras, y otros inventos que perfeccionan y facilitan el cultivo de la tierra.{64}
En el palacio de las Artes Liberales muestran el estado de su enseñanza, vistas de sus escuelas primarias y secundarias, fotografías de sus universidades, exposición de sus interesantes métodos, sus edificios ricos y elegantes, sus jardines y parque, sus instrumentos de cirugía, sus planos y mapas, y sus grupos de estudiantes, en sus ejercicios, nutridos de ciencia y fuertes de sport, helenistas y remeros, y que van con Aristóteles y Horacio a una partida de football. Y allá en Vincennes, al lado el velódromo municipal, en una construcción propia, una verdadera montaña de hierro y acero, en movimiento, propaga la expansión fabril e industrial de la nueva república anglosajona, y la potencia sorprendente de sus fraguas ciclópeas.
En la sección francesa de la exposición, en el palacio de bellas artes, ante la Salomé de Gustave Moreau, una mujer rubia, de fascinadora elegancia, de una belleza fina y fuerte a la vez, se detiene. Largo rato está, como poseída de la evocación, como penetrada del ambiente fabuloso de la mágica realidad del poeta. Su mirada, su atención a la música pictórica, su apasionado admirar, son de un espíritu muy sutil y culto. Las gentes pasan, pasan, y se agrupan ante los militares de Detaille, o ante las flores de la Sra. Lemaire. La rubia, cuyos ojos son divinamente azules y cuyos labios son floralmente rojos, la bella intelectual que esta magnetizada, clavada por la virtud del genio lleno de prestigios que se revela en la obra del aristocrático pintor, como de esas raras y sublimes estatuas de carne femenina,{65} que habita por excepción un alma de sensitiva y de soñadora: esa mujer exterioriza su alcurnia espiritual y ante el artista es una princesa por derecho propio. Esa señorita es una ciudadana de los Estados Unidos.
En un bar elegante. Mientras «esas damas» ríen y gallinean ante sus botellas de champaña helado, y en sus sillas altas unos cuantos ingleses conversan con el barman y apuran sendos vasos de whisky and soda, y en las mesitas contiguas un mundo de alegres internacionales celebra los placeres parisienses, entra un hombre rojo, robusto, muy robusto, con una gran rosa en la solapa del frac, un gran brillante en un gran anillo, y un gran habano en la gran boca. Saluda a dos conocidas y se sienta a su lado. El barman le sonríe, el gerente le sonríe, el patrón le sonríe, y «esas damas» le acaparan con los ojos. El fuerte varón, gran bebedor delante del Eterno, y gran comedor, pide sandwiches, pide porter, pide champaña y todo desaparece en su persona inmensa. Mira a todo el mundo como sobre un pedestal. Su cara congestionada, de gladiador que fuese cochero, refleja una suma convicción de soberanía. Se habla de monedas y muestra luises, libras, águilas americanas. Se habla de billetes, y compara un grueso paquete de azules del Banco de Francia, con otro grueso paquete de espaldas verdes. Todos le observan. Al rato, pide más champaña, se lo bebe en dos sorbos, paga, da una respetable propina, se levanta, dos estupendas pecadoras se prenden a sus brazos, y sale contento, augusto,{66} brutal, colorado, gordo, admirable! Ese es un ciudadano de los Estados Unidos.
En el concurso atlético. Los franceses han ganado la carrera de Maratón, que en los juegos de Atenas fué lograda por un griego. Va a tirarse el disco, va a lograrse el campeonato del mundo en ese ludus antiguo, y los griegos no encuentran rivales en el bando internacional, cuando se presenta un joven, vivaz, hermoso, de hermosura clásica, casi adolescente, de impecable anatomía apolónica, propio para ser trasladado a un cuadro de gracia natural y primitiva por Puvis de Chavannes. En cuanto los griegos le miraron tomar el disco, con el mismo ademán y la misma planta que el discóbolo del Louvre, y con una agilidad y elasticidad de miembros que maravillaban, se consideraron vencidos. Triunfó en efecto el joven extranjero, triunfó serenamente y sin fatiga. Ese joven pindárico, es un ciudadano de los Estados Unidos.
Después que Sada Yacco, la prodigiosa artista japonesa ha dado la sensación de su extraña muerte, en La Geisha y el daimío, la sala del pequeño teatro de la Rue de París, en la Exposición, queda en la obscuridad, mientras una música discreta impregna de armonía el recinto. Permitid que deje la palabra al recientemente malogrado Albert Samain, pues sus versos franceses son un regalo exquisito:
Panira de los talones de oro, esa figura deliciosa que el lírico ceramista ha dejado magistralmente «en los flancos del vaso», Loïe Fuller, en fin, es una ciudadana de los Estados Unidos.
En la nave del templo, sobre el aristocrático silencio, se alza en el púlpito la figura severa de un orador, vibra su voz, en excelente francés, regando frases bravas, frases generosas, palabras vibrantes, oraciones de medula, razones, consejos cuerdos, doctrinas evangélicas que enseñan una paz y una libertad ecuménicas. Las viejas marquesas del faubourg Saint-Permain le oyen gustosas. Las elegantes damitas de los cotillones se encantan con el sermón, con el discurso de ese prelado de un país{68} extranjero, cuyo nombre famoso va entre inciensos y rosas, por los salones y por los Periódicos. El sacerdote dice a los franceses: «Uníos, amad sobre todo a vuestra madre Francia; dejad vuestras luchas interiores y consagraos a una saludable obra común.» Sus sentimientos se propagan en entusiásticos períodos que los oyentes encuentran admirables. El predicador es un orador, y un orador de primer orden. En cierta ocasión, el discurso brota con mayor aliento, con gracias y virtudes superiores; el gesto es magnífico, la voz conmueve y levanta a la asamblea; y el lugar sagrado, el sacramento desde el altar lleno de oro y de cirios, la solemnidad de las ceremonias anteriores, la dignidad de los nobles asistentes, nada impide que en varios pasajes, la oración sea aplaudida, como en un congreso, y al final, estalle con ruido la más suelta ovación para monseñor Ireland. Ese obispo sonoro es un ciudadano de los Estados Unidos.

![]()
1.º de Julio de 1900.
 NTES de visitar la exposición Rodin he leído todo lo que del gran
artista y su obra se ha publicado, desde los ditirambos de los que le
juzgan un dios, hasta los ataques en que se declara poco menos que un
imbécil. La bibliografía rodiniana es ya bastante considerable. Luego,
me propuse apartar de mi mente todas esas opiniones, ir sin prejuicio
ninguno, a entregarme a la influencia directa de la magia artística,
poniendo tan sólo de mi parte, el entusiasmo y el amor que guardo por
toda labor mental de sinceridad y conciencia, por todo osado trabajador,
por todo combatiente de bellos combates. Después de mi primera visita,
volví varias ocasiones. Una sola estatua me ocupaba a veces una hora
larga.
NTES de visitar la exposición Rodin he leído todo lo que del gran
artista y su obra se ha publicado, desde los ditirambos de los que le
juzgan un dios, hasta los ataques en que se declara poco menos que un
imbécil. La bibliografía rodiniana es ya bastante considerable. Luego,
me propuse apartar de mi mente todas esas opiniones, ir sin prejuicio
ninguno, a entregarme a la influencia directa de la magia artística,
poniendo tan sólo de mi parte, el entusiasmo y el amor que guardo por
toda labor mental de sinceridad y conciencia, por todo osado trabajador,
por todo combatiente de bellos combates. Después de mi primera visita,
volví varias ocasiones. Una sola estatua me ocupaba a veces una hora
larga.
Quería oir la voz misteriosa de la plasmada materia, el canto de la línea, la revelación del oculto sentido de las formas. Me atrevo a decir—no sin cierto temor—, que comprendo a Mallarmé—en Madrid, me he sublevado contra los que no entendían{70} la música de Vincent D’Indy; he leído a Rene Ghil, sacando algún provecho, cosa que parece bastante difícil; soy apasionado de Odilón Redon, de Toroop, de Rops; he publicado un ingenuo libro de admiración que se llama Los Raros... Pues bien, al hacer mi suma de impresiones sobre la obra de este potente escultor, indudablemente el primero de su tiempo, estoy desconcertado. Los críticos de arte no me han servido para maldita la cosa, sino para amontonar a los ojos de mi pensamiento innumerables contradicciones. Ante ellos la obra rodiniana es como esos barriles de los prestidigitadores, que por una sola espita dan el licor que place a cada cual. Hay en ella lo que se le antoja a no importa quién. Es el caos y es el cosmos. El uno habla de la filosofía; el otro se ase al generoso símbolo; el otro encuentra su manía social; el otro su visión ocultista. Yo expondré, con toda la transparencia de que me siento capaz, este resumen: he hallado a dos Rodines: un Rodin maravilloso de fuerza y de gracia artística, que domina a la inmediata, vencedor en la luz, maestro plástico y prometeico encendedor de vida, y otro Rodin cultivador de la fealdad, torturador del movimiento, incomprensible, excesivo, ultraviolento, u obrando a veces como entregado a esa cosa extraña que se llama la casualidad. Procuraré explicarme.
Al contemplar la mayor parte de esas esculturas, rudos esbozos, larvas de estatuas, creaciones deliberadamente inconclusas, figuras que solicitan un complemento de nuestro esfuerzo imaginativo me{71} preguntaba: ¿dónde he visto algo semejante? Y era en las rocas de los campos, en los árboles de los caminos, en el lienzo arrugado, en las manchas que la humedad forma en los muros y en los cielos rasos, o en la gota de tinta que aplastáis entre dos papeles. Esto último resultó súbitamente a mi vista delante de algunos dibujos del maestro que han sido apuntes y documentos para la realización de formas esculpidas y plasmadas.
Una página de Eugene Carrière vino en mi ayuda. «El arte de Rodin, dice el gran pintor, sale de la tierra y a ella vuelve, semejante a los bloques gigantes, rocas o dólmenes que afirman las soledades, y en cuyo heroico engrandecimiento se ha reconocido el hombre. La transmisión del pensamiento por el arte, como la transmisión de la vida, es obra de pasión y de amor. La pasión, de que Rodin es el servidor obediente, le hace descubrir las leyes que sirven para expresarla, es ella la que le da el sentido de los volúmenes y de las proporciones, la elección del relieve expresivo.
«Así la tierra proyecta sus formas aparentes, imágenes, estatuas que nos penetran del sentido de su vida interior. Son esas formas terrestres las que fueron iniciadoras verdaderas de Rodin.» Se trata, pues, desde luego, de un gran espíritu libre, cuyo director es la naturaleza misma. Al pasar la cordillera de los Andes, ¿no habéis visto los colosales frailes de piedra que en la roca viva ha esculpido un cíclope y divino escultor? Ese es el maestro de Rodin. Éste persigue conscientemente el arte inconsciente{72} de la naturaleza. Tal figura suya os trae a la memoria el bifurcado tronco de un árbol; otra, el gesto extraño que las aguas han labrado en una piedra, a la orilla del mar; otra, los caprichos que chorrea en amontonadas estalactitas, la cerca de un cirio. Lo que se manifiesta más imperiosamente es el don singular de poner en esas formas, una suma de vida que al contemplador causa un insólito pasmo. Mas confieso que hay muchas obras delante de las cuales el pensamiento no encuentra vía. Algunas figuras en su preconcebida rudeza, en obligadas posiciones y con el procedimiento rodiniano que descuida el detalle, me despertaron la idea de no sé qué vaciados hechos en desenterradas Pompeyas o Herculanos.
La prensa, las distintas interpretaciones de los críticos de arte, y las exageraciones del snobismo, causaron a Rodin bastante daño. Se ha querido y se ha conseguido que su obra excéntrica prive sobre su obra de claridad vibrante, de vigor plástico indiscutible, que no entraña más que la formidable omnipotencia de la belleza, sobre todos los procedimientos y sobre todas las escuelas. Mirbeau ha tenido razón, los señores de la crítica han dicho lo que se les ha antojado, menos que Rodin es un artesano genial, que en su oficio, y en su consagración realiza el milagro sin imponerse tareas sociales, mitos trascendentes, fórmulas esotéricas. Claro es y es sencillo, que todo espíritu investigador, y sobre todo, el imaginativo, puede sacar lo que quiera de esa misteriosa e inextricable complicación de{73} formas y de movimientos. El milagro es la revelación subitánea de la vida, el encuentro en la materia, de la voluntad humana, del designio del artista, con la voluntad suelta y el designio de la naturaleza, que tiende a decir su secreto, a formular su íntima esencia. Si Rodin no fuera Rodin, habría franqueado el paso de lo sublime a lo ridículo. Felizmente para él, no le invade la «literatura». Es un dedicado, un consagrado a su caza de gestos, a su persecución de actitudes. Lo que no se puede poner en duda es su sinceridad, su lealtad al arte. A lo más se podría suponer que la influencia de sus intérpretes literarios y la humareda de la lucha intelectual encendida alrededor del Balzac, le han afianzado en su propósito de firmeza en el choque deliberado con el ambiente normal que le rechaza. Él obliga a inclinarse ante su fuerza, ante su estupendo gozo dionisiaco. Aplico la palabra en el sentido nietzschiano; pues si Rodin demuestra una innegable tendencia a lo feo, ello vendrá de lo que Nietzsche denomina la necesidad de lo feo—absolutamente griega—«la sincera y áspera inclinación de los primeros helenos hacia el pesimismo, hacia el mito trágico, hacia la representación de todo lo que hay de terror, de crueldad, de misterio, de nada, de fatalidad, en el fondo de las cosas de la vida». Espíritu aislado, como todos los grandes, va solo. «Es de la raza de los que marchan solos», dice de él un severo y apostólico artista, Jean Paul Laurens. Además, su armadura, a los golpes de los que le atacan, resuena con hermoso resonar. Está construída de lógica, a martillazos ciclópeos.{74} Lo que constituye su talón aquíleo es su tácita sujeción a la idea de los críticos oraculares, el querer hacer símbolo e intelectualismo, cuando su fuente propia está en el sentimiento, en un gran sentimiento, y en la pasión, en una gran pasión. Es el divino escultor del Beso, el robusto creador de los Burgueses de Calais.
Por la tanto, os perturban, os desconciertan, labores como ese Genio del Reposo eterno, que encontráis frusto e incomprensible, sobre todo cuando recordáis el Praxiteles del Louvre en idéntica interpretación.
Entre árboles que la primavera anima está la casa en que el maestro ha juntado su producción: entre árboles, como un templo antiguo de Grecia. Hay días de moda, los viernes: «—¡Oh, marquise!—¡Oh ma chère!» Entra baste gente y los ingleses, como ya lo debéis suponer, abundan. Hay quienes sonríen, desde la entrada, como si entraran a un lugar vedado, y quienes tienen aire de decir a la humanidad toda: «¡Ah, imbéciles! entro en mi casa».
Ya en el interior, comienza la lucha de sensaciones.
Al pasar, sentís cómo os asen las manos de la vida, cómo os penetran los ojos, cómo os envuelve el aliento. Súbitamente, al entrar, la Guerra. Se ha hablado al tratar de ella, de la victoria de Samotracia como único parangón. Pero, ante todo, debo declarar que no concibo en Rodin un representativo del espíritu griego; Rodin no tiene de Grecia más que el concepto de la tragedia; es la máscara trágica{75} la que le obsede. Vida, sí; pero humana, mientras en el arte puro griego existe la imposición de la vida divina. Ahí está la suprema particularidad de Rodin, en haber buscado y encontrado la fórmula de todo lo que el cuerpo humano tiene de extraño, en el movimiento, en el gesto, en la certificación de la vida. Pero no hay en él la virtud olímpica de Fidias, de Proxíteles, de los antiguos maestros helenos. Se comunica con los dioses inferiores. Una náyade, un fauno, una sirena, son suyos; mas con Júpiter o Apolo, se desequilibra. Cuando ha querido representar a Apolo, lo ha concebido soberbiamente, sobre las hidras, esparciendo la luz, creando las ideas; y la ejecución nos ha dado un muchacho agradable que no nos convence en su excelente mímica, de ser la encarnación de tan estupendo símbolo. La culpa es del predominio absolutamente humano y realista que existe en la obra de Rodin. La Guerra es de pequeñas dimensiones, y, como os he dicho, está a la entrada. Cuesta, indudablemente, detenerse, y no pasar, de modo sumario, a ver la gran masa blanca, el esfídgico volumen, la piedra de escándalo, el Balzac, que advertís en el centro de la sala, entronizado dominador. Y la Guerra, es de fuerte magnificencia. Esas dos figuras, el genio clamoroso y el combatiente caído, son dignos liminares de la exposición. Os certifican la influencia del genio, o si queréis mejor, del estupendo instinto, las soberanas anatomías, vibrantes de una idea simbólica y trascendente. Los brazos del genio abarcan toda la furia humana. Hasta el detalle del ala doblada, expresa{76} el soplo de tempestad. El soldado musculoso que cae herido, dice la muerte y el desastre. Luego, os detiene una muchedumbre de figuras y figuritas como inacabadas, como proyectadas, y que sin embargo, se expresan definitivas. Y os cuesta convenceros de que sea el autor de esos caprichos minerales, de esas bizarras cristalizaciones, el mismo que ha hecho la bellísima Edad de bronce que erige su espléndida desnudez en el jardín del Luxemburgo.
¿Qué se os incrusta, sobre todo, en el cerebro, en medio de la contemplación? La obsesión de los elementos sexuales. Siendo el amor la ley de lo inmortal, Rodin lo clama a cada paso, hijo de la tierra, formulador de expresiones. Una cabeza de mujer, sugiere, en el mármol, la supremacía del abrazo, el límite del gozo. La vaga sonrisa, la revelación facial, son el poema. En l’emprise, es la victoria de la fuerza masculina en la conquista amorosa; eso es rudo, primitivo, elemental. Un fauno corre por el bosque—vosotros evocáis el bosque o rememoráis el verso de mi muy querido amigo Moreas:
un fauno corre por el bosque llevando a una ninfa; es todo el pillaje selvático, la franca y alegre lujuria bajo el imperio de Dionisio. En otro grupo es la mujer, presa de las potencias amorosas la que vence al hombre. La osadía de las líneas canta la derrota del macho y al propio tiempo su victoria. Otro{77} fauno porta a otra mujer, en un impulso glorioso. Y los motivos y los sujetos poemales se suceden. Venus y Adonis moribundo; sirenas y un tritón, que hacen comparar esta poesía escultórica de Rodin con uno de los más bellos y valientes cuadros de Boeklin; y un sinnúmero de intenciones y documentos plasmados: mujercitas de yeso con los pies para arriba, o acurrucadas, o en posiciones imposibles; martirizados torsos, lazos inextricables de brazos, de piernas; una faunesa que a primera vista os parece una rana; sobre un gran libro una funámbula de Liliput. Y no halláis qué pensar. Aquí decís: «este hombre es supremo»; y allá: «a este hombre le gusta el titeo»; y más allá: «este hombre es un genio»; y más alla: «este hombre está loco». Digo la verdad de mi impresión.
Y sátiros y más sátiros, y mujeres desnudas y más mujeres desnudas. Todo sincero, leal, franco, sin maldad, sin perversidad.
Así como para comprender en toda su intensidad la obra musical de ciertos autores, hay que escucharla varias veces y formar con ella una especie de intimidad mental, una escultura de Rodin invita y obliga a mirarla mucho y muchas veces. He pensado en una escultura «di camera», como se ha hablado{78} de una literatura «di camera». Hay, pues, fuertes razones para que Rodin no sea accesible a la muchedumbre y, por lo tanto, que sus obras monumentales escollen. Los monumentos son hechos para las muchedumbres. La muchedumbre gusta de los grandes conceptos claros, de la retórica y de la oratoria. Un soneto de Mallarmé o un cuento de Poe no son para recitados en público.
Así, la belleza de cierta parte de los trabajos rodinianos es para iniciados. A primera impresión, un visitante que no tenga prejuicio artístico y que se detenga delante de algunas estatuas, no verá nada. La muchedumbre, por su parte, no comprendería, en absoluto. La simbólica de los decoradores de la Edad Media era interpretada, en los muros de los templos, en las tallas de las catedrales, en altares y puertas, por un pueblo cuya alma sencilla tenía fe, tenía esperanza e ideales.
La muchedumbre, la foule moderna no posee ese sentido de comprensión, envenenada de democracia, de charlatanería libresca y trabajada por todos los apetitos.
Surge ante mi vista el blanco menhir. Conozco la historia. Si algún parti pris tengo, es el de la admiración, el de la pasión intelectual. Y lo que brota en mi mente, primero, es la idea de que estoy delante de un fantasma.
Esto evoca las fotografías espiritas y las figuras de los malos sueños. Y todos los artículos de revista y la decidida voluntad de admirar, no impiden mi temorosa incomprensión, y el vago miedo de{79} que estuviese envainada mi personalidad en la piel de un filisteo. No, decididamente, después de tomar por varios caminos, no entiendo del todo. Se trata de la más plástica de las artes. ¿Para qué haber modelado de antemano con loable tenacidad anatomía del autor de la Comedia Humana para venir a presentar esa cara deforme y esos grandes pies que se escapan de esa salida de baño? Miro de frente, y un profundo respeto por el genial artista no contiene la vaga sonrisa que se escurre a la violenta imposición de un aspecto de foca. ¡Deliberadas faltas de ortografía del Arte! M’introduire en ton histoire... Miro detrás y la masa inclinada clama por un puntal. Miro de lado y el dolmen elefantino se obstina en no querer revelarme su secreto. Entonces, con resolución completa, no me acepto a mí mismo, me increpo y me llamo en alemán bildungphilister, para castigarme por el lado de Nietzsche. Persisto en creer en la lealtad de Rodin. Sacerdote de la síntesis, nos habrá querido dar la esfinge moderna o la fórmula de un arte futuro.
Sus amigos de exagerado entusiasmo han aumentado la bruma sibilina, por sus distintas maneras de explicar, por sus contradicciones y por sus feroces ataques al simple burgués y al artista o crítico que no piensa como ellos. André Veidaux propone como lógica suprema, como medio de convencimiento decisivo, los puñetazos. El dulce anarquista llama como eufemismo, a tal sistema, «discurso atlético.» Confieso que no me complace mucho el box como última ratío artística.{80}
Cuenta León Maillard que cuando se inauguró el monumento de Claude Gelée, un senador exclamó: «Nosotros encontramos mala esta estatua, y sin embargo, no somos bestias.» No suelen ser propiamente los senadores jueces en asuntos intelectuales; pero el ser senador no excluye el tener talento o buen gusto. Hugo lo fué; y un bibliotecario del senado hubo aquí que se llamó Leconte de Lisie. La frase del senador de Maillard la han repetido infinitos visitantes a la exposición Rodin...
Insistiré sobre la dificultad de que la estatuaria monumental rodiniana llegue a tener éxito a los ojos de las ciudades. No me refiero a joyas armoniosas que habría podido bañar con su luz el cielo griego, como la Edad de Bronce, o el San Juan Bautista. El monumento a Claude Gelée es una maravilla de concepción, y sin embargo, costó mucho que fuese aceptada por la ciudad de Nancy. Los Burgueses de Calais, poema de poemas de fuerza, cuyo conjunto es la obra compuesta más conmovedora que se pueda contemplar y cuyas figuras aisladas son otras tantas obras maestras—entre todas el portallave, cuyas piernas se afirman en tierra con viviente energía y en cuya faz se revela el sencillo heroísmo doloroso—tuvo también grandes dificultades municipales. El primer Víctor Hugo no fué aceptado.
El segundo, soberbio de grandeza, ser hecatonquero, pensativo gigante lírico que oye la voz de los elementos, creemos que será erigido triunfantemente: excepción. El Balzac, ya conocéis el escándalo que produjera cuando fué exhibido por primera{81} vez. La Patria vencida, o el genio de La guerra no fué aceptada en el concurso a que se presentó. Ignoro cómo en los Estados Unidos fué recibida la estatua del general Lynch; pero en la maquette que he visto, no encuentro ni el genio raro del autor, ni la gracia elegante de un Carrier-Belleuve. Se habla de un monumento a Vicuña, en Chile. No hay aquí de él ni maquette, ni fotografía.
En cuanto al Sarmiento, que ha despertado en Buenos Aires las mismas tempestades que aquí el Balzac, no me es posible deciros nada. Aquí se exponen varias fotografías. Conozco las distintas opiniones de la prensa argentina, los rudos mazazos del Sr. Groussac, los líricos y sutiles comentos de Eduardo Schiaffino y la necesidad de vigilancia policial para librar el monumento de la indignación iconoclasta. No me ha ruborizado esto último; aquí se ha hablado de amenazas semejantes, así sea por boca de humorista.
Los que han visto el Sarmiento, admiran la obra, sobre todo el pedestal, el Apolo. André Veidaux dice de él en un reciente estudio sobre el estatuario: «Pronto va a enviar al Sur de América el bronce del presidente Sarmiento, cuyo pedestal, un altorelieve de Apolo, es una cosa maravillosa de decoración, un prodigio desconcertante de gracia olímpica y de brillante juventud. Espanta de arte este efebo bañado de luz y de belleza...» Opinión francesa. Ved ahora una inglesa, de Arthur Symons, el exquisito escritor y crítico de ultra Mancha: «Pero siempre, en el mármol, en el menor boceto de barro, existe{82} el éxtasis. A menudo es un éxtasis perverso; a veces, como en la radiosa figura que abre de par en par las puertas de las montañas, sobre el pedestal de la estatua del general Sarmiento, es un puro gozo...»
Ernest Lajeneusse, a quien he pedido su juicio sobre el particular, me dice: «No es extraño, querido compañero, lo que ha pasado en su ciudad, Buenos Aires, con el Sarmiento, pues ya en la mía pasó hace ocho años algo análogo, que sin duda habéis olvidado, y que quiero en dos palabras recordaros: En 1892, Rodin ejecutó para una plaza de Nancy, una estatua de Claude Lorrain. La estatua pareció muy mala, y el pedestal pareció peor.
Las discusiones locales de la prensa envenenáronse poco a poco, y tanto defensores como enemigos fueron poco hábiles, exaltando el sentimiento popular hasta conseguir que las masas amenazaran destruir el monumento. El pedestal, sobre todo, desconcertó a mis paisanos. Nadie sabía ver en el carro romano tirado por una cuadriga y conducido por Febo, un símbolo aplicable al genio de nuestro gran pintor de marinas.
Rodin quiso explicar su pensamiento diciendo que aquel carro era la representación de la Luz triunfante. Ahora, ha querido aplicar el mismo Febo, Apolo, a vuestro Sarmiento, quien, según me lo pintáis, fué un gran educador y director de pueblos. Por mi parte, admiro a Rodin, como Clémenceau admira la revolución francesa; en bloc. Admiro en él lo claro y lo obscuro, lo definido y lo indefinido y{83} también lo atormentado y lo que apenas es un signo. No creo que haya otro modo de admirarle.»
Y el poeta Jean Moreas: «Querido poeta, no me interesa mucho ese asunto Rodin. Soy amigo del estatuario, pero no me pasmo de admiración ante su obra. Rodin es un albañil (maçon) genial. Su talento es superior al de todos los otros escultores. Buenos Aires, y cualquier ciudad, debe estar contenta de poseer un monumento firmado por él. Vuestro.—Jean Moreas.»
Viendo el Pensamiento de Rodin, he pensado que más que Apolo, vencedor de las tinieblas, habría quedado como un hermoso símbolo, en el pedestal de la estatua, aquella admirable obra maestra. La cabeza bella de vida interior, que surge del bloque puro, en donde está aún aprisionado el cuerpo que ha de surgir a plena luz, lleno de movimiento y listo para la acción.
Recuerdo también algo que me refiriera en el taller de Víctor del Pol, en Buenos Aires, el nieto del ilustre luchador, Augusto Belín Sarmiento. El grande hombre alguna vez que se hablara de su estatua delante de él—¡oh, él estaba seguro de ella!—exclamó: «¿El mejor monumento que se me podría levantar? Ir a la Cordillera y arrancar un buen pedazo de picacho andino, y traerlo a Buenos Aires y plantarlo en donde quisieran. En la piedra bruta, en la roca viva, grabar Sarmiento; y nada más.»
Y a fe que el gran original tenía razón.
![]()
Noviembre 27 de 1900.
 UIEN ha presenciado estos espectáculos no los podrá nunca olvidar: la
llegada del varón provecto semiprimitivo a la tierra de la cultura, y la
capital ática loca de atar por el viejo boer boyero, cuya pesada alma
hugonota exprimida por la mano de París ha dado su jugo de lágrimas,
como la roca aceite en el rudo versículo bíblico. Yo fuí a Marsella a
ver arribar el Gelderland en triunfo, y vi a Marsella vibrante como una
cigarra, recibir al anciano capitán náufrago que viene a Europa a probar
la última esperanza mientras su barco se hunde. La nave de Guillermina
entrando al puerto entre barcos empavesados, las salvas del saludo, los
gritos y aclamaciones de una multitud en delirio, los vendedores de
periódicos, himnos y retratos, la alegría meridional frente al mar azul,
las damas en los muelles agitando sus pañuelos y los hombres sus
sombreros... todo para un vencido. Cuando apareció la figura del viejo
Krüger, noble rostro de león, que en nada se parece a esa cara de gorila
canoso que han multiplicado{86} las ilustraciones, un trueno de voces
resonó en toda la costa. La sonora e hirviente Cannebière estaba animada
de manifestantes; las banderas republicanas se agitaban; Marsella clara
y griega, se abría al gozo y al entusiasmo, lírica granada como la de
los versos de Roumanille; los marselleses cantaban la Marsellesa; todo
era bullicio y ardor ante esa seca alma bátava, nutrida de savia
protestante, tan ajena a la gracia y al vuelo franceses, y que debe
haber estado más que conmovida, sorprendida ante la recepción de esta
gente ruidosa y solar.
UIEN ha presenciado estos espectáculos no los podrá nunca olvidar: la
llegada del varón provecto semiprimitivo a la tierra de la cultura, y la
capital ática loca de atar por el viejo boer boyero, cuya pesada alma
hugonota exprimida por la mano de París ha dado su jugo de lágrimas,
como la roca aceite en el rudo versículo bíblico. Yo fuí a Marsella a
ver arribar el Gelderland en triunfo, y vi a Marsella vibrante como una
cigarra, recibir al anciano capitán náufrago que viene a Europa a probar
la última esperanza mientras su barco se hunde. La nave de Guillermina
entrando al puerto entre barcos empavesados, las salvas del saludo, los
gritos y aclamaciones de una multitud en delirio, los vendedores de
periódicos, himnos y retratos, la alegría meridional frente al mar azul,
las damas en los muelles agitando sus pañuelos y los hombres sus
sombreros... todo para un vencido. Cuando apareció la figura del viejo
Krüger, noble rostro de león, que en nada se parece a esa cara de gorila
canoso que han multiplicado{86} las ilustraciones, un trueno de voces
resonó en toda la costa. La sonora e hirviente Cannebière estaba animada
de manifestantes; las banderas republicanas se agitaban; Marsella clara
y griega, se abría al gozo y al entusiasmo, lírica granada como la de
los versos de Roumanille; los marselleses cantaban la Marsellesa; todo
era bullicio y ardor ante esa seca alma bátava, nutrida de savia
protestante, tan ajena a la gracia y al vuelo franceses, y que debe
haber estado más que conmovida, sorprendida ante la recepción de esta
gente ruidosa y solar.
Y era toda la Francia unida para saludar al que viene encarnando una idea, un símbolo: la justicia. Después de la bienvenida de Marsella y la voz del poeta Mistral que envió desde su Provenza palabras conmovidas: «Con mi veneración, con mi admiración profunda saludo al presidente Krüger en Marsella. De pie, a la entrada del nuevo siglo, ese patriarca aldeano representa hoy, representa solo, la dignidad humana en su más alto aspecto. Con los brazos alzados al cielo, él ha sostenido, como Moisés, la esperanza y la fe de su pueblo, contra el invasor insolente. Todos aquellos cuyo corazón palpita a la vieja palabra de justicia, a la vieja palabra de patria, se inclinan delante de Krüger, conductor y profeta del santo pueblo boer.» Felicísima la comparación con Moisés... Díganlo la figura de vejez fuerte, el espíritu de la Biblia que precede a esas tribus combatientes; las familias errantes con sus rebaños en un éxodo desgraciado; pero, sobre todo, el Becerro de Oro que aparece, causa y fin de toda{87} la sangre vertida y de todo el dolor causado, el ídolo de la Chartered, fundido por Cecil Rhodes y visto a través del monocle de Chamberlain.
Después de Marsella, saludó Avignón, luego Lyón, luego Dijón, luego París. ¡Curioso contraste entre el pueblo y el presidente!
La entrevista con Loubet ha sido singular. Es algo como el saludo del que va a morir: el triunfo, no obstante, de la fórmula, el apogeo del protocolo, para resultar en suma de cuentas: «Siento mucho vuestras desventuras, pero estáis condenados a perecer. El mundo civilizado os admira, celebra vuestro valor y lamenta vuestras desgracias; pero no se puede hacer más, y estáis ya entre las quijadas del león». Hay algo en esas consolaciones de última hora y lisonjas en capilla, de los discursos suntuosos al guillotinado por persuasión. «Que os lleve el diablo; pero morís muy bien y el universo os aplaude». Serían de ver los pensares ocultos de Tío Pablo cuando ha entrado al Elíseo entre el brillo de las corazas que hacen los honores reglamentarios a los reyes, las vistosas libreas palatinas, el lujo oficial que se emplea para el cha, o para Jorge, o para Leopoldo, mientras él viene, rústico Néstor, a demandar una limosna de justicia. Y cuando Loubet—très pâle dice un periódico—le dice sus consuelos platónicos, Krüger todavía le habla de Dios, le habla de su fe, de su confianza en la justicia suprema, con palabras simples que en su duro holandés de hierro muestran su espíritu patriarcal alimentado de salmos.{88}
Y el pueblo de París... El tiempo estaba lluvioso, el bulevar inundado de gentes. Abriéndome paso en un bosque de paraguas llegué a colocarme en buen puesto el día de la llegada del jefe transvaalense. La muchedumbre se apretaba en los alrededores, los cafés no podían contener a los parroquianos. Aquí, allá, cantores ambulantes cantaban versos al père Krüger con música de aires conocidos. Muchachas guapas pasaban con los colores del Transvaal en los corpiños y los del amor de París, en las mejillas. París loco, loco de atar, por el viejo boer boyero, sacaba todos sus brillos a relucir y ponía todas sus cuerdas a vibrar. Y no había sino una confusión de cosas; y todas las opiniones y todos las partidos se juntaban para dar los buenos días de París al recién llegado. Es la primera vez en que nacionalistas y dreyfusards se han unido en idéntica comunión, mientras estaban ya listos los besos de la princesa Matilde para los nietos del patriarca. Y cuando el clamor inmenso y tempestuoso asordó el bulevar y llegó en el coche Oom Paul, la ciudad histérica tuvo un verdadero espasmo. Se alzó el viejo Krüger; pude verle mejor que en Marsella. No es colosal, como se le ha pintado, pero de bueno y fornido cuerpo; amacizado de caza y labores rurales; es el pastor tres veces, pastor de bestias y pastor de pueblos, y pastor también evangélico, metido en su hopalanda negra, clergyman abuelo, que cuando no masca su pipa masca a San Pablo, o al santo rey David. Hay un retrato del Tío que le revela en absoluto leonino, león de África; león quieto ya, que ha sabido{89} saltar y desgarrar a tiempo, león de combate; y al propio tiempo león viejo que sueña en vagos horizontes, león que clava sus anchas pupilas fatigadas en las lejanías de las puestas de sol. Es el retrato en que está a la puerta de su casa de Pretoria entre dos regias fieras de mármol. Y las dos fieras de mármol parece que fuesen copias y representaciones, no de leones libres, sino de animales de Pezón, domados cuadrúpedos carniceros, fieras de feria que se humillan al pistoletazo y al chasquear del látigo y tienen el cuello como cuello de buey, para el yugo. Diez yuntas tenía la carreta que condujera el mismo tío Pablo, diez yuntas de bueyes... A los leones, mejor antes la muerte de un tiro que sufrir finalmente la supresión del monte libre y la cadena impuesta. Venerable león que confía en Dios, Oom Paul debería estar ya convencido de que los sarracenos cuando son más, muelen a palos a los cristianos, y que, en nuestros tiempos por lo menos, hasta ahora. Dios no tiene otra ocupación más interesante que salvar a la reina.
París se ha estremecido, se ha conmovido y ha hecho ver su locura al mundo una vez más. Es la locura noble de las razas generosas, de las ciudades cordiales, de los pueblos gentiles y altivos. París sonríe al pompón y al penacho, y a la flor de lis y al sombrero del Cabito, y al caballo negro y al toupet blanco; pero París sonríe sobre todo, como Atenas, como Roma, a las altas ideas y a las acciones magnas. Darío, será bien recibido en casa de Alejandro. Los pueblos caídos, los héroes todos{90} que combaten por la libertad, los Kosiusckos, los Garibaldis, los rojos John Brown, los negros Maceos, los amarillos Aguinaldos, todos los soldados de todas las naciones que vienen a la ciudad incomparable a pedir ayuda, o simpatía, la encuentran, la han encontrado, copiosa, ardorosa, a veces fanática. Los poetas (¡ah, si Hugo existiese, qué oda; qué carta a la reina Victoria sobre el arbitraje, qué entrevista con Krüger!) los poetas han hecho sus versos modernísimos como los de Stuart Merrill, fofos como los del Coppée de hoy; los dibujantes han esbozado simbólicas alegorías, retratos varios, figuras, paisajes, símbolos aplicables al suceso famoso; los escaparates de los libreros se han cuajado de obras geográficas, etnográficas e históricas referentes al pueblo pastoril y medio bárbaro que ha tenido el valor de oponerse a la conquista inglesa; en el libro de inscripciones simpáticas han dejado su nombre aristócratas y obreros; y han ido a visitar al ídolo del momento los mandarines de la política, los directores de la literatura, militares y jueces, princesas y damitas apasionadas del Aguilucho de Rostand o a quienes el orleanismo acaricia. Solamente los socialistas no se han hecho notar. ¿Por qué?
No hay duda de que Tío Pablo es pintoresco, y que la novelería de la capital, después de la exposición necesitaba algo fuerte para su apetito, un aperitivo tal vez para cosas mayores que quizá están ya en la puerta del siglo que comienza; y en que la innegable antipatía que existe para el inglés, para el{91} país del Belerofonte, para el odioso vecino de enfrente, hallaría oportunidad de encender sus fuegos, sobre todo después del contenido ímpetu de Fachoda. El Tío es pintoresco, no hay duda, con sus anteojos, con su sabia ignorancia, con su Biblia, con su sombrero legendario que ha sustituído con un «ocho-reflejos», y con sus nietas rosadas y nietecitos. Para sus nietas, las mejores flores de los jardines parisienses. Lo merecen estas bellas damas...
* * *
En La Nación he hablado varias veces de Jean Carrère, desde su famosa aventura en los levantamientos barriolatinescos del 93. Este poeta, de la familia de Mistral, todo entusiasmos y todo nobleza, que ha dejado hace tiempo las rimas por el periodismo, y que ha resultado un periodista de primer orden, fué enviado recientemente al Transvaal por Le Matin y ha contado en cartas chispeantes, pintorescas y líricas sus impresiones sudafricanas. Él nos ha pintado, sobre todo, la rara bravura de las mujeres boers, que explican la fiereza especial de esos cazadores de ingleses, de cafres y de búfalos. Elogia sus palabras y sus actos, y agrega con su tono meridional:—«Eh! eh! savez vous que ces Boers ont tout simplement des cœurs et des formules de romains!» Las dos boeras que ya he visto en París, confieso que me han causado gran sorpresa. Con la general creencia pensaba que no había en la república heroica más que espesas Cornelias, o{92} gruesas parideras a la suiza, sólo maternidad. Y rosa y lirio, la Sra. Gutmann me dió a entender con su dulce presencia, que en Pretoria no huelgan los tesoros de madrigales. Allí en el hotel Scribe se han dejado, ella y madama Eloff, admirar y kodakear por la curiosidad parisiense. Bellas como son, con sus ojos pasivos de amorosas y cumplidas hembras, muestran un aspecto de energía que hace adivinar a las esposas de los estancieros rebeldes que con su cartuchera terciada se van en su caballo corredor, de caza o de guerra, a poner la bala donde fijan el ojo, y saben matar y saben morir, hábiles y esforzados jinetes como gauchos, resistentes y testarudos como paraguayos.
Para París el alma de Krüger es extranjera, y el pueblo boer no es sino un pueblo bárbaro. El presidente pastoril no sabe más que lo que le ha enseñado el libro santo de su religión restricta, y cuando llega a Francia por la tercera vez, necesita todavía de intérprete. Se admira como un simple cha del mecanismo de la torre Eiffel, y muestra ante la civilización latina su instinto nórdico, silencioso y taimado. Es el retoño africano y colonial del holandés espeso, ante este sutil y ligero espíritu galo que recorta las ideas con la intención. Está más cerca de los alemanes que de los franceses, es más bebedor de cerveza que de vino. Y ese pueblo suyo es un pueblo de vaqueros, sin artes, sin literatura, sin siquiera un Santos Vega entre sus campesinos, pues no valen nada ante el natural soplo lírico de la pampa las canciones que ha intentado improvisar{93} en tarea periodística y aprovechando la actualidad, más de un afecto al folk-lore; pueblo sin ideales, más que el ordeñar, el cazar, el sembrar, el engendrar y el sacar riquezas de las minas (¡lo cual quizá sea de una superior filosofía!...); pueblo de gentes taciturnas y opacas. No puede en ningún caso—excepto el de la representación de una idea transcendental y absolutamente humana y universal—ser visto como un pueblo simpático y fraterno por este pueblo que tiene sus antecesores en la Hélade y en países y bosques donde los ruiseñores no sabían de coros luteranos.
Lo que se ve es sencillamente al anciano vencido. Si Lear viniera, el rey Enrique le daría su ciudad de París, como en la canción que tanto complacía a Alceste. Y luego, hay el enemigo probable, el enemigo que mañana puede estar en frente; la amenaza de la isla de rapiña que enjauló al vencedor del mundo, y que está allí, al otro lado del canal de la Mancha. Y además, los partidos han aprovechado la venida del anciano luchador, para tomar como una bandera su nombre, como un torreón de victoria su figura, esa figura que han aprovechado tanto los caricaturistas. Y los de la revancha por un lado, y los otros por otro, han agitado sendas palmas al que llega en nombre de la justicia.
París ha recibido como debía a ese vencido. París sabe lo que es la interjección de los idiomas bárbaros, París sabe lo que son botas.
¡Ah, ellos han sido fuertes, los boers, han sido invencibles, pequeños en número, ratón contra gato,{94} gato contra leopardo, azorado caballo salvaje contra ferrados unicornios! Aun más, ellos han sido los superiores. Porque, como dice el gran poeta inglés cuyo nombre no se puede pronunciar: «Los ingleses son fuertes porque cada uno tiene una Biblia; pero los boers son más fuertes porque cada uno tiene una Biblia y una escopeta». Para Krüger la mejor palabra es la de ese admirable shakespearista del lápiz, Olivier Merson; Moriamur. Una cabeza de Cristo. Prepararse a morir, dejarse morir, ante la injusticia, ante la fuerza, ante la soberanía de los piratas, ante los cañones mejor fabricados y ante las codicias mejor dirigidas. Morir, es decir, dejarse comer. El último filósofo es Niestzche; el último poeta Kipling. Solamente que en este caso, a pesar de mis simpatías, no puedo dejar de ver cambiarse la cabeza simbólica y sagrada de Merson, por una cabeza encornada de diamantes, una dorada cabeza de ternero.
Ante la cual Krüger romperá su Biblia.

![]()
8 de Enero de 1901.
 A primera nieve del año caía sobre París, y yo iba, al amor de su
blancura, a lo largo del bulevar du Port-Royal, camino del templo
neocristiano de Swedenborg, situado en la rue Thouin. Había visto en el
New York Herald que el servicio era público y que se efectuaba el
primero y tercer domingo de cada mes. Luego, la casualidad en la forma
del pintor de Groux me había puesto en contacto con un singular
personaje; artista e iluminado, que pretende nada menos, y sus razones
ha de tener, revolucionar la música en el mundo. He nombrado a M. G.
Núñez, sobre el cual y su obra rara he de volver en ocasión próxima. M.
Núñez, iniciado desde hace largo tiempo en las doctrinas
swedenborguianas, que guían hacia lo que se llama la Nueva Jerusalén,
hombre culto y ferviente de fe, se ofreció a ser mi compañero en mis
místicas investigaciones.
A primera nieve del año caía sobre París, y yo iba, al amor de su
blancura, a lo largo del bulevar du Port-Royal, camino del templo
neocristiano de Swedenborg, situado en la rue Thouin. Había visto en el
New York Herald que el servicio era público y que se efectuaba el
primero y tercer domingo de cada mes. Luego, la casualidad en la forma
del pintor de Groux me había puesto en contacto con un singular
personaje; artista e iluminado, que pretende nada menos, y sus razones
ha de tener, revolucionar la música en el mundo. He nombrado a M. G.
Núñez, sobre el cual y su obra rara he de volver en ocasión próxima. M.
Núñez, iniciado desde hace largo tiempo en las doctrinas
swedenborguianas, que guían hacia lo que se llama la Nueva Jerusalén,
hombre culto y ferviente de fe, se ofreció a ser mi compañero en mis
místicas investigaciones.
Cuando llegamos a la iglesita no había en ella ninguna alma. El aspecto del lugar me pareció el de{96} una capilla protestante cualquiera. Sobre un fondo azulado se destaca la cátedra. El recinto, apenas si dará cabida a más de doscientas personas. Hay una galería alta, a graderías. En ella está el armonium para cantar los himnos. A los lados de la cátedra, dos ramas de pino, ignoro el por qué—en dos macetas.
Poco a poco fueron llegando los fieles. Tipos de viejas viudas, jóvenes pálidas, un anciano de aspecto militar, y algunos gentlemen de apariencias mundanas, quizá curiosos, o periodistas como yo. Por fin, después de largo esperar, apareció el pastor, un hombre de cierta edad, manera de empleado de gobierno o de profesor de lenguas, o antiguo tenedor de libros; pero con ojos de visionario y rostro moldeado de fe. Nos levantamos para rezar la oración del comienzo, el Padrenuestro, con una frase agregada. Después de: «Mas líbranos, Señor, de todo mal», hay que decir: «Porque tuyos son el reino, el poder y la gloria.»
El pastor abre una Biblia y comienza a comentar el Génesis.
Es una exégesis absolutamente voluntaria, como cierta doctrina etimológica. Las palabras adquieren los sentidos más caprichosos, y es una sorpresa el ver salir de donde menos pensáis una porción de cosas que os producen irresistible estupefacción. Este es, por otra parte, el sistema del maestro sueco cuya iniciación en los divinos misterios empezó con estas palabras, un tanto confianzudas, que le dirigiera un ángel: ¡No comas tanto!{97}
Concluído el comento de la Biblia, el pastor hace una seña, y el armónium ataca un himno cristiano que los asistentes corean con más o menos afinación. Yo dirijo la vista alrededor. ¡Somos muy pocos! y, prudentemente, expongo a mi acompañante mis temores de un escaso éxito neohierosolimitano. Pero él, bravo varón de fe, me contesta en español que pudo ser oído de toda la asistencia. «¡No importa! Con menos gente empezó su iglesia Nuestro Señor Jesucristo!» El pastor vuelve a hablar y expone, en un largo discurso, doctrinas, propósitos y esperanzas. Dice cosas curiosas y originales, entre ellas la exposición de lo siguiente; «La primera iglesia de Cristo ha concluído. Empieza la nueva. Aquí no triunfaremos. Europa está cerrada y gastada para nosotros. (¡Ya lo decía yo!) Y ¿sabéis por qué el cristianismo católico o protestante no ha podido ser propagado en Asia y en África? Porque Dios ha dispuesto que esos numerosos millones de hombres sean catequizados por la Nueva Jerusalén. El mundo negro y el mundo amarillo, la China, el Japón, la India, el África toda, son para nosotros.» Después otro himno, otra oración, y, con los brazos extendidos, el pastor nos bendice. ¿Quién sabe cuándo y dónde el espíritu sopla? Yo recibo la bendición con toda seriedad y fervor. Y, mientras las gentes se van, me dirijo a abordar al sacerdotal funcionario. M. Núñez me presenta como un adepto. Quiero, con timidez, explicar que no soy propiamente eso; pero ya el pastor me ha colmado de estimulantes palabras; y, al saber que soy de Buenos Aires, creo{98} ver en sus ojos esta admonición: «Ve, y enseña a todas las gentes». Buenos Aires, qué conquista para la nueva iglesia! Al saber que soy periodista, me conduce al piso alto de la casa vecina, unida a la iglesia, en donde vive Mme. Humann, la sacerdotisa swadenborguiana, la cual ha de darme todos los detalles que necesite. Mme. Humann, fuerte norteamericana, todavía agradable y bastante simpática, me da, complaciente unas cuantas noticias, en su francés marcado de vigoroso acento anglosajón. Me habla de los progresos de su religión, y de la guerra que hacen a la Nueva Jerusalén los católicos y sobre todo los jesuítas. Pero esta religión vencerá por fin. Es la verdad y la viuda Swendeborg, teólogo para yanquis, ha expuesto el ideal supremo. La señora expone la «plataforma» espiritual admirablemente, y habla de la vida eterna como de una compañía de seguros. Por otra parte, ella es sincera, y ha gastado muchos miles de dólares en la empresa mística, limited, como todas las religiones de los Estados Unidos. Me muestra la biblioteca, en donde compro unos libros, y parto de nuevo, bajo la nieve.
Al día siguiente, recibí del amable pastor la carta siguiente:
«Señor:—Ayer me habéis pedido que os diese una ligera idea sobre el estado actual de la Nueva Jerusalén, o Verderada Religión Cristiana en Francia.
»Respondo a vuestro deseo y os envío estas líneas bien incompletas en verdad, para tratar un asunto tan vasto, pero que considero como una simiente{99} que esparciréis en un medio nuevo para nosotros, con la esperanza de verla fructificar, y mostrar a vuestros lectores que todo no es sino ruina y obscuridad sobre nuestra tierra.
»Leemos en Mateo XXIV 3: «Dinos cuando eso será, y cuál será el signo de tu Advenimiento y de la consumación del siglo?»
»Véase también en Marcos XIII.—Lucas XXI 7 y también en los Actos de los Apóstoles.
»En esa frase del Señor estaba significado su segundo Advenimiento al fin de la primera Iglesia Cristiana, fin que hoy es llegado.
»La Nueva Iglesia es la Iglesia del Segundo Advenimiento de Nuestro Señor, y tal como existe hoy en Francia y en Paris en particular, no es aun sino como un niño recién llegado a la primera edad.
»Su centro principal está situado como sabéis, 12 rue Thouin en donde posee un templo y una biblioteca.
»El templo fué construído en 1883, por M. y Madame Humann que dedicaron a ello una parte de su fortuna, y cuya vida ha sido enteramente consagrada a perfeccionar bajo los auspicios de Dios una obra tan loable.
»M. Humann está en el otro Mundo desde hace cuatro años poco más o menos y Mme. la viuda Humann continúa el trabajo de su marido con el desinterés más absoluto.
»El culto se hace por un pastor, a las tres, el primero y tercer domingo de cada mes, según los principios más puros de la Nueva Jerusalén y todas{100} las enseñanzas deseables se dan a cualquier persona que llega en busca de la verdad.
»Nuestros principios están fundados sobre el amor de Dios y el amor del prójimo; la libertad más grande es nuestra base, pues nada puede crecer ni desarrollarse sin la libertad.
»Nuestro número va en aumento cada año, y no hay que fijarse en la presencia de los fieles en el templo para hacer una apreciación cualquiera sobre nosotros, pues muchos otros miembros que los que asisten, conocen nuestras doctrinas, sin necesidad de estar presentes entre nosotros.
»No somos ni una secta del protestantismo, ni una rama cualquiera del catolicismo: somos una viña nueva plantada por el Señor para regenerar el mundo y conducirle a su Dios.
»Para todo espíritu exento de prevenciones en contra de nosotros, es de toda evidencia que tiempos nuevos son llegados y que solamente una religión nueva debe esclarecer el mundo.
»Estamos actualmente como en la misma época del nacimiento de Jesucristo Nuestro Señor. Una estrella brilla en el cielo, estrella más brillante que la primera, y que en su marcha debe arrastrar a la humanidad entera con ella.
»He aquí, señor, en pocas palabras, los detalles que yo puedo daros para La nación, dejándoos el cuidado de tratarlos con sinceridad, sin parti pris, contra nosotros.
»Soy, señor, vuestro afectísimo.—F. Hussenet, pastor de la Nueva Jerusalén.»{101}
No, señor pastor, no tengo ninguna prevención contra vosotros. ¡Al contrario! Me sois altamente simpáticos, con vuestras creencias, en medio de un mundo sin fe, con vuestro altruismo, o mejor con vuestra caridad, en medio de un mundo sin amor. Y el profeta anunciador no puede ser más grato a los ojos de quien admire la potencia de la voluntad y la gracia de la fantasía. Solamente a esta religión le miro la cara un poco hugonota y el espíritu un poco mahometano, así sea nada más la concepción demasiado naturalista del paraíso, en donde, exceptuando la poligamía, podremos, los que merezcamos, gustar todos los deleites de las Mil y una noches.
Swedenborg, una especie de Flammarión con genio, de Julio Verne místico, de Wells teólogo e iluminado, atrae las imaginaciones, aminorando quizás un tanto el vuelo celeste, los detalles de una existencia demasiado práctica para los espíritus puros, sujetos a la alimentación, por ejemplo, como en la tierra, y al matrimonio sin divorcio. Bien es verdad que todo pasa en el mejor de los mundos y en un ambiente y bajo una ley absolutamente angélicas. Swedenborg conversaba con los ángeles, conoció en vida, el cielo, que, como el infierno, tiene la forma humana; visitó Júpiter, Marte y Mercurio, cuyos maravillosos países describió, así como M. Sardou ha dibujado después sus arquitecturas, guiado por los espíritus. Se comprende que un hombre como Kant no le haya dedicado más de una dura sonrisa.
Leída la obra de Swedenborg se admira el prodigioso{102} talento e ingenio de este varón, cuya sinceridad es innegable y fué sostenida hasta las últimas palabras de su muerte.
El pastor antecesor de M. Hussenet, que se llamaba M. Decembre, decía a Jules Bois en una visita que este escritor le hizo: «Swedenborg es un hecho excepcional, y, por mi parte, estoy lejos de admitir toda su doctrina de visionario. No veo, según mis luces, sino los sueños o las pesadillas de un genio; no admito así, con el profeta, que «los africanos piensan de una manera más espiritual que los otros pueblos y que los ángeles tienen un sexo.»
La libre interpretación de la Biblia tiene sus inconvenientes que ya previenen los santos padres, y una fe que se basa en absoluto en la razón, es decir, un contrasentido, no creo yo que tenga esperanzas de triunfo, ni entre los chinos, ni entre los negros.
El swedenborguismo, o la Nueva Jerusalén, rama de las mil que le han salido al cristianismo, sobre todo en el fecundo terreno de los Estados Unidos, fué introducido en Francia por el año de 1837.
M. Le Boys de Guays inició un culto público en Saint-Amand en 1837, y un cura católico, el abate Ledru, predicó primeramente las flamantes doctrinas en Chartres. En París comenzó el culto en casa de M. Broussais, y luego M. Humann, abogado construyó el templo con el apoyo de su mujer.
Hay aquí mismo otro centro de reunión, disidente, en donde se hacen evocaciones, y cosas un tanto diabólicas según los verdaderos fieles.
El número de iglesias en EE. UU., e Inglaterra es{103} crecido según se dice. En Italia, en no sé qué ciudad, hay un pequeño centro, y en la América del Sur, creo que solamente en el Brasil existe la propaganda bajo la dirección del Sr. Lafayatte. Vagamente sospecho que se me ha querido convertir en el Jonás de la República Argentina. Pongo, con modestia, mi dimisión, y dejo el puesto para otro que lo quiera tomar.

![]()
Diciembre 8 de 1900.
 AY un cuento de Tolstoï en que se habla de un perro muerto encontrado
en una calle. Los transeúntes se detienen y cada cual hace su
observación ante los restos del pobre animal. Uno dice, que era un perro
sarnoso y que está muy bien que haya reventado; otro supone, que haya
tenido rabia y que ha sido útil y justo matarlo a palos; otro dice que
esa inmundicia es horrible; otro, que apesta; otro, que esa cosa odiosa
e infecta debe llevarse pronto al muladar. Ante ese pellejo hinchado y
hediondo, se alza de pronto una voz que exclama: «Sus dientes son más
blancos que las más finas perlas». Entonces se pensó: Este no debe ser
otro que Jesús de Nazareth, porque sólo él podría encontrar en esa
fétida carroña algo que alabar. En efecto, era esa la voz de la suprema
Piedad.
AY un cuento de Tolstoï en que se habla de un perro muerto encontrado
en una calle. Los transeúntes se detienen y cada cual hace su
observación ante los restos del pobre animal. Uno dice, que era un perro
sarnoso y que está muy bien que haya reventado; otro supone, que haya
tenido rabia y que ha sido útil y justo matarlo a palos; otro dice que
esa inmundicia es horrible; otro, que apesta; otro, que esa cosa odiosa
e infecta debe llevarse pronto al muladar. Ante ese pellejo hinchado y
hediondo, se alza de pronto una voz que exclama: «Sus dientes son más
blancos que las más finas perlas». Entonces se pensó: Este no debe ser
otro que Jesús de Nazareth, porque sólo él podría encontrar en esa
fétida carroña algo que alabar. En efecto, era esa la voz de la suprema
Piedad.
Un hombre acaba de morir, un verdadero y grande poeta, que pasó los últimos años de su existencia, cortada de repente, en el dolor, en la afrenta, y{106} que ha querido irse del mundo al estar a las puertas de la miseria. Este hombre, este poeta, dotado de maravillosos dones de arte, ha tenido en su corta vida sobre la tierra los mayores triunfos que un artista pueda desear, y las más horribles desgracias que un espíritu puede resistir. Inglaterra y los Estados Unidos le vieron victorioso, ganando enormes cantidades con sus escritos y piezas teatrales; la fashion fué suya durante un tiempo; el renombre y la posición de que hoy disfruta Rudyard Kipling son tan solo comparables a la posición y al renombre que aquél tuvo en todo el english speaking world; las damas llevaban en sus trajes sus colores preferidos, los jóvenes poetas seguían sus prosas y sus versos; la aristocracia se encantaba con su presencia en los más elegantes salones; en Londres salía a dar una conferencia, en un teatro, con un cigarrillo encendido, y eso se encontraba de un gusto supremo; y en París comía en casa de la princesa de Polignac y eran sus amigos Anatole France, Marcel Schwob, y otros admiradores de su literatura.
Era, pues, ese poeta, dueño de la camisa del hombre feliz. Salud completa, mucha fama, y el porvenir en el bolsillo.
Pero no se puede jugar con las palabras y menos con los actos. Los arranques, las paradojas, son como puñales de juglar. Muy brillantes, muy asombrosos en manos del que los maneja, pero tienen punta y filos que pueden herir y dar la muerte. El desventurado Wilde cayó desde muy alto por haber querido abusar de la sonrisa. La proclamación y{107} alabanza de cosas tenidas por infames, el brummelismo exagerado, el querer a toda costa épater les bourgeois—¡y qué bourgeois, los de la incomparable Albión!—el tomar las ideas primordiales como asunto comediable, el salirse del mundo en que se vive rozando ásperamente a ese mismo mundo que no perdonará ni la ofensa ni la burla, el confundir la nobleza del arte con la parada caprichosa, a pesar de un inmenso talento, a pesar de un temperamento exquisito, a pesar de todas las ventajas de su buena suerte, le hizo bajar hasta la vergüenza, hasta la cárcel, hasta la miseria, hasta la muerte. Y él no comprendió sino muy tarde que los dones sagrados de lo invisible son depósitos que hay que saber guardar, fortunas que hay que saber emplear, altas misiones que hay que saber cumplir.
Luego vino el escándalo de un proceso célebre, que empezó con muchas risas y acabó con mucho crujir de dientes, en un suplicio inquisitorial que no hacía por cierto honor al sistema penitenciario inglés, y que conmovió a todos los hombres de buen corazón y principalmente a los artistas.
¡Y luego vino algo peor! La cobardía de sus amigos y colegas, que olvidando toda piedad, se alejaron en absoluto de él, como de un leproso, no le llevaron ningún consuelo a sus negras horas de prisión, de horrible prisión, a donde tan solamente le veían en días excepcionales su mujer, sus hijos y uno o dos compañeros caritativos. ¿En dónde estaban los que le pedían dinero prestado, los que se regodeaban en su yate Clair de lune, los que juraban{108} por él en los días de éxitos y de rentas fabulosas, los que aplaudían sus excentricidades, sus boutades, sus disparates y sus locuras?
Se esfumaron, ante lo que llama Byron—otra víctima—con exceso de expresión: the degraded and hypocritical mas wich leavens the present english generation.
Este mártir de su propia excentricidad y de la honorable Inglaterra, aprendió duramente en el hard labour que la vida es seria, que la pose es peligrosa, que la literatura, por más que se suene, no puede separarse de la vida; que los tiempos cambian, que Grecia antigua no es la Gran Bretaña moderna, que las psicopatías se tratan en las clínicas; que las deformidades, que las cosas monstruosas, deben huir de la luz, deben tener el pudor del sol; y que a la sociedad, mientras no venga una revolución de todos los diablos que la destruya o que la dé vuelta como un guante, hay que tenerle, ya que no respeto, siquiera temor; porque si no la sociedad sacude; pone la mano al cuello, aprieta, ahoga, aplasta. El burgués, a quien queréis épater, tiene rudezas espantosas y refinamientos crueles de venganza. Desdeñando el consejo de la cábala, ese triste Wilde jugó al fantasma y llegó a serlo; y el cigarrillo perfumado que tenía en su labios las noches de conferencia, era ya el precursor de la estricnina que llevara a su boca en la postrera desesperación, cuando murió, el arbitrer elegantiarum, como un perro. Como un perro murió. Como un perro muerto estaba en su cuarto de soledad, su miserable cadáver. En verdad{109} sus versos y sus cuentos tienen el valor de las más finas perlas.
Cuando salió de la prisión, estaba en la mayor pobreza. Desde su condena, las librerías habían quitado de las vitrinas sus volúmenes, y los directores de teatro borraron de sus carteles el nombre del autor de A woman of no importance y de Lady Windermare’s fan. En Francia se conocía The portrait of Dorian Gray, cuya traducción publicó Savine, y Sarah Bernhardt iba a representar la Salomé de cabellos azules. Cuando para aminorar los sufrimientos del castigado, un grupo de artistas y escritores franceses dirigió un memorial a su graciosa majestad, el número de consecuentes estaba ya demasiado restricto. Cuando salió de la prisión y vino a vivir a Francia con un nombre balzaciano—Sébastien Melmoth—apenas se relacionaba con uno que otro espíritu generoso; entre los que no le volvieron la espalda, hay que señalar al noble poeta Moreas, a Ernesto Lajeneusse. El Mercure publicó una traducción de la maravillosa Balada que escribiera en la cárcel, y en la cual puede adivinarse ya su próxima conversión al catolicismo. Ya en París, no publicó nada; y no se sabe si al morir deja algo inédito. Cuando sus hijos sean mayores de edad, será su principal obligación presentar al mundo dignamente la obra de su padre desgraciado e infamado. Junto a las purificaciones de la muerte están las purificaciones de la Piedad.
Una tarde, en el bar Calisaya del bulevar de los Italianos, estábamos reunidos unos cuantos escritores{110} y hombres de prensa, entre los cuales Henry de Brouchard, el vizconde de Croze y Ernesto Lajeunesse, cuando llegó a sentarse al lado de este mi distinguido amigo un hombre de aspecto abacial, un poco obeso, con aire de perfecta distinción y cuyo acento revelaba en seguida su origen inglés. En la conversación su habilidad de decidor se marcaba de singular manera. Siempre trataba asuntos altos, ideas puras, cuestiones de belleza. Su vocabulario era pintoresco; fino y sutil. Parecía mentira que aquel gentleman absolutamente correcto fuese el predilecto de la Ignominia y el revenant de un infierno carcelario.
Su obra es de un mérito artístico eminente.
En el libro de Dorian Gray se ve la influencia del A rebours de Huysmans. Era la época de exasperación estética que en Londres tuviese tanta repercusión, cuando el pobre Wilde era quien imponía su elegancia y su extravagancia en la capital del cant y le vió Picadilly pasearse con un girasol en la mano. Patience, la opereta de Sullivan, ponía en berlina la novación ruidosa, y el Lady Windermare’s fan se daban en los teatros ingleses por cientos de noches. En el Dorian Gray enfermizo, desgraciadamente, está ya la prisión y el inevitable suicidio. Mas su cerebración, es para sibaritas de ideología, según puede verse en este juicio del augusto Mallarmé que publicó el autor de Almas y cerebros: «J’achéve le livre, un des seuls qui puissent émouvoir, vu que d’une rêverie essentielle et de parfums d’âme les plus étrangers et compliqués, est fait son{111} ouvrage: redevenir poignant à travers l’inouï raffinement d’intellect, et humain en une pareille perverse atmosphère de beauté est un miracle que vous accomplissez, selon quel emploi de tous les arts de l’écrivain! C’est le portrait qui a été cause de tout. Ce tableau en pied, inquiétant, d’un Dorian Gray hantera, mais écrit, étant livre lui-même.»
Intentions—que fué un gran éxito para Tauchnitz—es un drageoir aux épices y una complicación de deliciosas paradojas. La erudición elegante y alusiva no es menos que la habilidad verbal y el juego de pensamientos. Hay que ver ese Decay of lying en que se hace el más sutil elogio de la mentira, o Pen, pensil and Poison, o cualquiera de los diálogos que componen el volumen y en los cuales Alcibiades le corta a cada instante la cola a su perro.
A mi entender lo preferible en la obra de ese poeta maldito, de ese admirable infeliz, son sus poemas, poemas en verso y poemas en prosa, en los cuales la estética inglesa cuenta muy ricas joyas. Os aseguro que el Cristo que suele aparecer en ellos, sin nombre—¡Él!—es de una visible y pacífica divinidad, y en su presencia no tendríais sino que reconocer la blancura margarítica de los dientes del perro muerto...
Y de la carroña fétida, cuando venga la primavera de Dios, en la purificación de la Tierra, nacerá, como dicen los versos del condenado en vida, «la rosa blanca, más blanca, y la rosa roja, más roja.»
Y el alma, purificada por la Piedad, se verá libre de la Ignominia.
![]()
Diciembre 26 de 1900.
 ID la overtura:
ID la overtura:
La morcilla estupenda para entrar al horno; los faisanes de oro y las langostas de coral y los pescados de plata aguardando su principal momento; la nieve sin caer aún, aunque el frío va en creciente; Noël a las puertas, en los bulevares, en la plaza de la Concordia, en la de la República, en la de la Bastilla, etc.; las barracas que hacen de la vasta ciudad una difundida feria momentánea; el Louvre, Dufayel, el Bon Marché, el Printemps, todos los almacenes fabulosos, caros a la honorable burguesía, invadidos profusamente por papá, mamá y el niño; en las chimeneas crepitando la leña y el carbón; los zorros, las martas cebellinas acariciando los cuellos de las mujeres: el flirt y la lujuria, con su cómplice el frío; en las calles asaltos y asesinatos con más furia y habilidad que nunca; la Comedia Francesa lista para dar de nuevo los tres golpes; un incógnito hombre descuartizado, un nuevo{114} Farbos que pone a la policía de París, en esta como en varias cosas, inferior a la de Buenos Aires; y a Krüger, ya, que se lo coma un gato!
Los niños de París esperaron ayer a su Krüger, cuyo parecimiento con el émulo del anglosajón Santa Claus, el bizarro Ponchon lo ha encontrado en uno de esos versos periodísticos que suele extraer de sus más preciados crus. Los niños de París... Cabalmente en estos días vuelve a ponerse de actualidad el asunto de la despoblación de nuestro muy amado país de Francia. Dadas las estadísticas, parece que la cantidad de nacimientos disminuye, lo que la traería por resultado ser esta soberbia república la nación que menos juguetes recibe de la mochila inagotable del buen hombre Noël. Pierre Louys ha proclamado una vez más su libertad de amor y Octave Mirbeau ha encontrado una ocasión nueva para clavar todo un buen carcaj de sus más duras y aguzadas ironías.
La verdad es que se ven pocos niños en París. Puedo asegurar con toda seriedad, que durante el tiempo que llevo de vecino de esta gloriosa villa, no he encontrado aún una señora, una mujer, que parezca... ¿cómo diré? que esté... ¿cuál palabra emplear? que se encuentre en el estado—digámoslo con cierta elegancia—en el estado de la divina Gravida del divino Rafael. Está demás que los moralistas redacten sesudas homilías y que los estadistas señalen el daño. Demasiado ha dicho y explicado en un libro célebre que conocen los suscriptores de La Nación, Emile Zola.{115}
Otra cosa. Los pocos niños que se encuentran en los jardines, que van a respirar el oxígeno de los paseos y parques, no tienen, por lo general, aspecto de niños. Son hombrecitos y mujercitas.
Es raro encontrar la faz de rosas del fresco niño inglés, o la vivacidad sana de nuestros muchachos. Hay en la mayor parte un prematuro desgaste; se ve de manifiesto en muchos el lote doloroso de las tristes herencias. En el parque Monceaux, cerca del bonito monumento de Maupassant, recuerdo la impresión que me causó un día una chiquilla de ocho a diez años que se paseaba con su gouvernante. ¡Dios mío! la de una verdadera cocotita, bajo su gran sombrero de lujo, preciosa, coqueta, ya sabia en seducciones. Arte diabólica es, dije, torciendo el mostacho...
Pero estas son cosas en que puede ocuparse larga y sabiamente M. Bergeret. Yo sé que en Francia, que en París mismo, hay hogares llenos de sonrisas, familias en que el árbol tradicional ha encontrado bajo sus ramas muchas sanas y bellas faces infantiles, muchos bracitos sonrosados que recibieron con gran contentamiento la muñeca, el tambor y el sable.
El juguete, como todas las cosas, ha sufrido en el tiempo las modificaciones del progreso, y la mejor lección sobre este objeto ha sido la curiosa y numerosa exposición que fué uno de los atractivos de la feria mundial del año que se va. Allí se veían desde las muñecas arcaicas y primitivas hasta las más modernas y graciosas invenciones que deleitan{116} a los pequeños. Mas la imaginación de los fabricantes es inagotable, y, fuera de la fantasía, el juguete tiene también su reino en la actualidad; refleja las opiniones, los gustos, los sucesos del día. El país de la Puppenfee tan conocido del europeo Noël y de Santa Claus, no puede quejarse del daño de la despoblación. Las tribus de muñecas se perpetúan y multiplican, las familias de bebés de todas las clases sociales aumentan cada año. He visitado una juguetería y no he podido sino recordar el delicioso cuento del malogrado y singular Albert Samain. Hay una almita en cada una de esas figuras; y, si no la hay, es el caso de creer en la preocupación oriental con los pintores de la persona humana: el día del Juicio, esos diminutos sujetos que tienen un «carácter», irán a pedir a sus respectivos creadores una alma, para presentarse ante el Padre Eterno.
Es algo como un mundo de opio y de pesadilla, o de dulce y gracioso ensueño; un mundo de Simbad el Marino, o un mundo como el del entierro de Watteau de los Goncourt—dos sabios niños que tuvieron muy lindos juguetes—o el mundo animado y parlante del Guignol. Hay allí gentes simpáticas y gentes odiosas, buenas y malas gentes, y caminos por donde se va a un pequeñito Molino Rojo, y caminos que llevan al reino de los cielos. No sabía qué hacer entre tan raros paisajes, complicadas cosas, extrañas figuras. Y todo se resuelve en la memoria como en una gran caja en que todas esas cosas fueran echadas a la diabla. Veo los sempiternos bebés, sencillos, modestos, de los que sabría{117} manejar y amaría mejor en sus ambiciones cualquier pequeña Coseta, o lujosos, pomposos, con sombreros como los que lleva la virtuosa Srta. de Pougy, o mi niña del parque Monceaux; y el bebé Mignon, como hecho de azúcar, que cierra los ojos, con su trajecillo de satin y encajes; y el Jumeau, con su camisa Pompadour; y los insultantes, con trajes «firmados», con joyas, con gemas, muñequitas de princesas—; con una sola de ellas comerían varios días y tendrían con que calentarse los extrabajadores de la Exposición que andan matando gente, matando de frío y hambre, por la banlieue. Claro es que en el mundo de esa féerie no faltan ni Pierrot, ni Arlequín, ni Colombina, y que ví a Pulchinela en ciertas maromas: también le ví a caballo vestido de sedas y oros. No me dejaron de turbar, como en la isla del Doctor Moreau de ese extraño y fuerte Wells, los animales que hacen cosas humanas; el gato zapatero, a pesar de que hace ya bastantes años, ¡hélas! que conozco al Gato Calzado; el conejo que patina, el cordero biciclista, y un pescado pescador, que estaba, ¡oh, amigo fraternal que gustas tanto de estas cosas! pescando como nuestro Simón el bobito, en el propio balde de mamá Leonor. Repito que la confusión era grande y mi espíritu quería hacer amistades por todas partes. Concertadme estas medidas: cerca de la torre de Babel un batallón de infantería marchaba en dirección a una pesca de ranas, mientras un cimbalero se oponía al paso de un triciclo, y un gato passe-boules maullaba delante de un fonógrafo. A un lado un fuerte de madera continuaba{118} un lago de estaño, y junto a varios oficiales rojos, un clown montado sobre un cerdo hacía la nique a un juego de caballitos y a una batería de cocina con que Shakespeare haría cocinar a Grano de Mostaza. El director, por ejemplo, de la Revista Colorada, fâché tout rouge, creería que yo trato de un poema decadente...
Todos los objetos domésticos, con todos los utensilios de los oficios, y aparatos de química y de física, y el automóvil, naturalmente, y anzuelos y boleros, y entre todo eso la Actualidad, con el imposible de evitar tío Pablo, le père Krüger, que no sé lo que hace cerca de unos chinos armados de flechas, en vez de ir a ponerse al lado de un batallón de boers, allá lejos, junto a los bebés y que está en peligro de que se lo coman unos enormes ratones.
¡Ah! los bebés vivos, que se comían con los ojos, ellos sí, a los ratones, a los Oom Paul, las camitas, los utensilios, los fuertes, todo, todo el mundo de aquella soñación palpable! Rubios o morenos, sanos y rosados, o enfermizos, iban con sus mamás, al parecer, algunos, con sus papás otros, con sus ayas los más. Unos movían las manos, sonriendo, riendo, como el cimbalero que estaba junto al triciclo; otros graves, consideraban con afectuosa devoción, y todos ellos no hallaban, no hallaban qué elegir! En un cupé forrado de rosa, se fueron un tío Pablo, un pescado pescador, varios sables y fusiles y varios bebés Pompadour. En otro cupé forrado de lila se llevaron dos lindas conquistadorzuelas,{119} cuatro muñecas como infantas reales, y dos hermosos muchachos bellos como los «hijos de Eduardo», prendieron a varios chinos, se apoderaron de un fuerte, y agregando a esto un mail con sus caballos y un arsenal de guerra, se fueron, metiéndolo todo en su gran carruaje que se fué haciendo resonar el pavimento de la inmensa avenida ardiente de luces que hacían el día.
Yo también tuve mi muñeca, que me costó diez francos—mi asiento de loge—una muñeca viviente y divina, toda ardiente, o dulce, o trágica, con una cabellera de balada del norte, piernas maravillosas, boca mágica y muda, pues ni siquiera dice papá y mamá, la más encantadora muñeca que hay hoy en París, desde los días de la Exposición, la que ha entusiasmado al viejo Ibsen, la rosa de la mímica, la sin igual Carlota Wiehe. Como Sada Yacco, cuyo idioma exótico no entraba para nada en la comprensión de sus admiradores parisienses, esta mujer genial es sencillamente deliciosa. El talento mímico de la extranjera es tan grande, que Severin, el primer mimo de Francia, dice... que no vale nada. Ya Sarah Bernhardt había llamado a Sada Yacco una guenon, y la pobre oriental, que no sabe de estas parisianerías, se echó a llorar desolada. La Wiehe no llora, al contrario, ríe, como la marquesa Eulalia que quizá hayáis oído nombrar. Y el público está hechizado: y el teatrito en que trabaja la mima, que es grande como un palco de la Ópera, está siempre lleno, y hay críticos que le han dicho francamente que se quede. El juego artístico de esta especial{120} mujer es la fascinación misma. Sin una sola palabra, el gesto y el movimiento fisonómicos dicen todo el argumento; en el poema plástico, el ritmo del ademán, revela una infinita potencia en ese arte de excepción. Y lo que más maravilla es cómo resulta de todo ese conjunto de detalles silenciosos, de esa armonía suma en que los ojos y la boca llevan las dos principales voces sin sonido, y de la felinidad de los hombros y brazos, y de todo el giro y discurso del cuerpo, el aparecimiento lento o subitáneo de sensualidad, malignidad, gracia punzante o aterciopelada, dulcísima o amarga lujuria, caricia, zarpazo gatuno, e inconsciencia absoluta de su obra terrible y adorable—, la que según el Eclesiastes, que debe haber sabido mucho de estos asuntos, es más amarga que la muerte. Para los que no me perdonen este exceso de erudición: la mujer. Al mirar mover las mandíbulas y mostrar su finos dientes a la Wiehe, creía yo oir un ruido de fresas masticadas, como si estuviese gustando corazones. ¡Los que se habrá comido la rubia y rosada gatita del norte!
Al salir del teatro, París se sentó a la mesa. Y la brama y la riqueza y la lujuria y el dolor y la alegría y la muerte, también se sentaron con él.
![]()
2 de Agosto de 1900.
 AURENT Tahilade, el del «bello gesto», a quien debo muchas atenciones,
tuvo la amabilidad, el otro día, de invitarme a una fiesta anarquista.
AURENT Tahilade, el del «bello gesto», a quien debo muchas atenciones,
tuvo la amabilidad, el otro día, de invitarme a una fiesta anarquista.
Estaba anunciada una conferencia suya, varios números de poesías y canciones y la representación de una pieza de Octave Mirbeau: L’Epidémie. El autor haría de actor; Mirbeau representaría el papel de maire, en su acto. No podía faltar a tan excelente programa, y fuí puntual, a la hora señalada, en la Casa del Pueblo.
Esto es allá, por Montmartre, en el Montmartre que trabaja, en el de los obreros, lejos de infectos Cyranos y embrutecedoras Abbayes de Thélème. El teatro, lugar de reuniones y conferencias, está situado al extremo de un callejón, y el aspecto de la entrada, no es ciertamente decorativo. Se ve que es la casa del pueblo, y que el pueblo es pobre. En lo interior había ya bastante gente, y a poco, todo{122} el recinto estaba lleno. El calor era de asar. En los palcos, o especies de palcos, había algunas levitas, algunas señoras elegantes. Estaba Natanson, el de la Revue Blanche, Faure, otros más. En los bancos de madera, obreros con sus familias, viejos trabajadores de barbas blancas, jóvenes de rostros enérgicos y decisivos, caras vulgares, caras hermosas, aspectos de combatientes y también faces de atormentadores y de bandidos. En las paredes se leen inscripciones conmemorativas, nombres de mártires de la causa. Noté con cierta sorpresa que estas gentes de la anarquía francesa se habían puesto camisa limpia—los que la tenían—; otros, con un pañuelo al cuello, se arreglaban. En tal ambiente, la democracia no «olía mal». La insignia roja estaba en todas las solapas y en los corpiños de las mujeres. Se conversaba, y no con grandes gestos ni a grandes gritos. Todo el mundo tenía educación, tenía buenas maneras. Había jovencitos cuya politesse era notable. Se creería que en el momento dado exclamarían con toda corrección: ¿Una bomba de dinamita, s. v. p.? Pero también había formidables compadres cabelludos que iban de un lado a otro, con aire de fieras. Por fin se alzó el telón, cuando el concurso comenzaba a dar muestra de impaciencia. Y en aquel escenario feo, remendado de tablas fueron saliendo por orden los recitadores y cancionistas. Unos con voz escasa, otros sonoros y tronantes, dijeron la desventura de los caídos, las negruras ásperas del hambre, la prostitución, el militarismo corrompido, el peso abrumador del capital, y la{123} esperanza en un día de terribles represalias, la venganza del oprimido. A medida que los versos se recitaban o que se detallaban las canciones, brotaban de los grupos de oyentes, bravos, interrupciones, afirmaciones, o protestas, cuando el concepto no era del todo igual a la opinión propia. Apareció la Carriere Xanroff, de la Ópera, y un profundo silencio esperó su canto ¡La Ópera! ¿Cuántos de esos oyentes habrían estado en la Ópera, siquiera en un día público? La Ópera es para los ricos. Y la Carriere-Xanroff les llevaba su aristocrática presencia, su voz singular, su arte refinado. Ella ponía también su óbolo lírico en el plato de los proletarios. Era conmovedor el espectáculo de los rojos enemigos de la sociedad, encadenados por el prodigio de la melodía. Estaban encantados; pero sacaban de pronto la zarpa; para aplaudir, entre la ovación final, después de un fragmento de Julieta y Romeo de Gounod, creo, se gritaba: ¡Vive l’anarchie! ¡Vive la Commune! Luego apareció una soberbia muchachona a recitar versos revolucionarios. Tendría unos quince años, pero estaba desarrollada y bien dotada como la Libertad de Chenier. Morena, magnífica máscara y magnífico cuerpo, con un poco de conservatorio, pudiera arrostrar la tragedia. Con gran entusiasmo se la escucha, y al final se la recompensa con un grueso ramo de flores rojas. Y después de la recitación de la joven musa de Montmartre, ya está Laurent Tailhade, delante de la mesa, con sus papeles y su vaso de agua.
Ya conocéis la fama y la obra de este combatiente,{124} un tiempo lírico rimador de amorosas liturgias y después implacable sagitario de ridículos vicios y vulgaridades sociales. Es el terrible argonauta de las Cólguidas burguesas, el explorador del país del Muffle, el autor de la célebre frase sobre el «bello gesto» anarquista y a quien una bomba hizo perder un ojo a raíz de tan comentado arranque. Tailhade comenzó su lectura entre el unánime saludo de su público. No es orador, pero su voz clara escandía y lanzaba las palabras de manera que a nadie se escapaba un solo detalle. En su discurso con un estilo amargo, hiriente y de una crueldad elegante que le ha valido tantos duelos y rencores, infligió, a propósito de la pieza de Mirbeau, muy duros castigos verbales a las torpezas nacionalistas, a las odiosas pasiones de círculos y partidos mezquinos, al antisemitismo irreflexivo y a la pacatería patriótica. (¡Vive Zola! interrumpió una voz.) Atacó la mala magistratura al lado de la pésima política, y concluyó hablando del generoso y fuerte talento de Mirbeau, cuya obra habríamos de celebrar dentro de pocos momentos.
Mi gozo en un pozo. La obrita de Mirbeau L’Epidémie, debe ser indudablemente admirable leída, pues no son de discutirse la habilidad y la maestría estilísticas de este propagador de ideas. Bastaría para demostrarlo el Jardín de los suplicios, con su frontispicio que contiene una de las páginas más terriblemente «humanas» que jamás se hayan escrito.
Mas la representación, con actores ocasionales, entre ellos el mismo Mirbeau, fué de muy relativo{125} mérito. El público aplaudía porque era la pieza de Mirbeau y porque Mirbeau estaba en las tablas. L’Epidémie es más bien un diálogo que una pieza teatral; en ella no hay más que una sucesión de frases contra la burguesía y sobre todo contra la autoridad. Se demuestra, como en una lección sobre objetos, que el pueblo, el pobre pueblo, es la constante víctima de las clases favorecidas de la fortuna, lo cual no es propiamente una novedad. El maire, los consejeros municipales, son caricaturados corrosivamente, sin escatimar lo bufo. Es lástima que talento como el de Mirbeau sea esta vez justiciero tan solamente por un lado. El pueblo parece siempre bueno, impecable. Lucilio el satírico hacía tabla rasa de todo, y al señalar las tachas de las personas consulares, no le impedía ver hacia abajo y mostrar los defectos del pueblo.
El telón bajó al son de la Carmañola. Hubo uno que otro grito, pero el todo mundo se levantó en orden. Los ancianos de las grandes barbas, los muchachos, las muchachas, todos cantaban, como poseídos de un mismo soplo:
y en todos los ojos vi un relámpago, que venía de un cielo de tempestad. Y a la luz de ese relámpago{126} vi la convicción. Vi espíritus decididos a todo, resueltos a todo: hasta el martirio, y el mismo fuego brotaba del rostro de la joven hermosa y de la cara del tipo lombrosiano. Así todos los sinceros, todos los fanáticos, cristianos o mahometanos, católicos o anarquistas. Todavía en la calle, por el aire llegaban a mis oídos vagos ecos:
Después estuve en una fiesta socialista. Me acompañaba un joven argentino, poeta y escritor de talento, el Sr. Ugarte. Fué en el Théâtre Civique, cerca de la Plaza de la República. La función era también privada, por invitaciones. Había conferencia de Jaurés, recitaciones de Sylvain, de la Comédie Française, canciones por los mejores cancioneros de Montmartre, y, sobre todo, plato de resistencia, la pieza de Marsollau, prohibida en l’Oeuvre: Mais quelqu’un troubla la fête. Un lindo teatro el teatro Cívico, extenso, bien acondicionado. Estaba también lleno de compañeros y compañeras; pero aquí abundaban las levitas, los couplets elegantes, las caras finas de las mujeres. En el fondo, es la misma cosa. Allá se trataba del derecho al pan; aquí del derecho a la trufa. Allá se llega hasta la propaganda por la acción, aquí se leen muchos libros y se hacen diputados. Mas en uno y otro lugar existe la convicción de que la máquina está descompuesta. «Hay que componerla», dicen aquí. Y allá dicen: «Hay que romperla».{127}
He allí al sonoro Privas, rey de los cancioneros, con su melena, su facha completamente «artista», sentado al piano y lanzando couplets que hacen levantar el vuelo a las bandadas de aplausos. Luego Yon Lug, cuyo nombre parece el de un mandarín y cuyo aspecto es el de un apóstol del arroyo. Simpático cancionero, que los montmartreses conocen, familiarmente, allá en su cabaret famoso, de Quat-Z’arts. Con su gran voz de sochantre, y con notas de canto llano, dice las glorias de la calle:
y la gran voz brota sobre la selva negra de la barba y bajo la copiosa montaña de la cabellera.
Se le aplaude y parte haciendo reverencias entre las olas de sus inmensos pantalones. Y llega Jehan Rictus, con su cara cristiana y su figura toda que han comparado a una lágrima. El lírico argótico, el poeta que escribe en lunfardo parisiense, el favorito de los cocheros, de las prostitutas, de los miserables, casi no puede dar principio a su dicción, pues de las altas galerías le gritan unos que recite una cosa y otros otra, y se armó así una de todos los diablos, hasta que Rictus se hizo oir: «Sí, diré primero el Revenant, y luego la Complainte.» Todos quedaron así satisfechos. El Revenant es Jesucristo. Este cancionero originalísimo hace comparecer la divina figura, y en sus versos, los labios de los caídos, de los perdidos, hallan manera de saludarle con bajas palabras que ascienden por su sencillez{128} sentimental hasta la categoría de vocablos de laudes y de letanías. En el fondo de Le Revenant hay una profunda oración al Doctor de la dulzura. Hubo aplausos, y no hubo gritos. Parecería que aquellas gentes meditasen por un momento.
Después fué la célebre Complainte des petits déménagements parisiens. Y todo el mundo a reir, a aplaudir, a gritar,
Y la serie de versos que burla burlando dejan al paso los más terribles vitriolos. Rictus dice sus estrofas con una voz triste, el cuerpo inmóvil, los brazos caídos, y la boca contraída por un marcado rictus, que quizá le haya dado su nombre de guerra.
Al fin llegó Jaurés. «El primer orador de Francia», me previene mi vecino. El primer orador de Francia me parece por de pronto un obrero; y cuando empieza a hablar, un campesino. «Citoyennes et citoyens!...» La vocecita no promete nada y el gesto zurdo desanima. Pero no; no pasan muchos minutos sin que el orador haya cambiado por completo. Es un obrero el que habla, pero un gran forjador,{129} un vigoroso herrero de la palabra. El discurso brota sin detenciones. No hay una idea que no salte limpia y clara, bien martillada, bien lanzada. Trata de la misión social del teatro. Es sencillo y es admirable. Lee una página de Diderot, comenta, explica, saluda al precursor. Señala el momento en que el pueblo empieza a aparecer en los escenarios como persona que obra. Alaba a Hauptmann. Analiza el teatro individualista. Se inclina ante la venerable y fiera figura de Ibsen. Y ese hombre que al principio os parecía de aspecto vulgar, se convierte en un soberbio órgano de pensamientos. ¡Cuán lejos las músicas españolas; cuán lejos nuestra oratoria de retores! Cuando habla Jaurés, sus ademanes son de quien siente la idea viva y asible. A veces parece que forja, a veces que amasa, a veces que siembra, en un largo gesto.
Su público le aplaude repetidas veces. Cuando concluye, los vivas resuenan. Todo el mundo de pie, canta el himno internacional de fraternidad. Un consejero municipal, en el centro de la sala, dice las estrofas, y el gran coro, cierto, levanta el espíritu. Allá arriba alguien inicia el Ça ira, gran parte del público le acompaña. Otro comienza la Carmagnole:
—«¡No!» grita uno de la platea. «Nada de cañones; ¡muera el cañón, muera la guerra!» y otro le{130} replica:—«¡No! ¡Viva el son del cañón, puesto que necesitamos también de los cañones para demoler al enemigo!»
Se alza el telón, para la pieza de Marsolleau. Teatro simbolista. Como en la de Mirbeau, un largo diálogo, sin intriga, sin complicación. Un comedor lujoso; una mesa a la cual se sientan un general, un obispo, un diputado, un juez, un pequeño propietario, una dama del alto mundo y una cortesana. Todo lo principal de la «máquina» social, como veis. Comen, ríen, se divierten. De pronto alguien llega a interrumpir la fiesta. Es un campesino. Tiene hambre. Su llegada es de un pésimo efecto; ese rústico no huele a piel de España ni a rosas de Alejandría. Tiene hambre y quiere comer lo que ellos comen. Se le obliga a irse. Él protesta. El general quiere echarle y él se subleva contra el general; pero se interpone el obispo... y el campesino se inclina, y se va, ante las promesas de consuelo ideal y de vida eterna. La fiesta continúa, más viva, más alegre aún. El diálogo, en versos muy bellos, es obra de un pensador y de un artista. Hay mil detalles que admirar. Alguien interrumpe la fiesta otra vez. Es el mismo campesino, pero ya vestido de blusa. Es el obrero. Va por su parte, quiere tomar asiento en el banquete de todos esos favorecidos, de todos esos grandes. «Vengo por mi parte» dice.—«¿De qué?»—«¡De todo!» Se le quiere arrojar, pero él se encabrita como un bravo caballo. El obispo intercede. Él no le hace caso al obispo. «Ya no, dice, ya no creo. Tus palabras no me hacen ya ningún efecto.{131} Tus promesas me importan poco. Quiero comer, quiero gozar de mi parte de dicha en este mundo.»
Y cuando va a apropiarse por la fuerza de los mejores vinos y manjares, el diputado interviene.—«¡Cómo! No debes hacer eso. Para representar tus intereses estoy yo, el elegido del pueblo. Yo te defiendo en las cámaras, soy quien vela por tus intereses y por tu engrandecimiento. Confía en mí.»—«¡Pero es que tengo hambre!»—«¡Mañana comerás!» Y el obrero, dudoso, se va rezongando entre dientes.
La fiesta continúa. Se cierran las puertas para que nadie pueda llegar a turbar la alegría de los dueños sociales. El champaña, los besos, las risas, iluminan de gozo el habitáculo de los felices. Para celebrar la belleza, el amor, la cortesana va a desnudarse y a ofrecer el maravilloso espectáculo del poema divino de su carne. Mas de pronto, entre las risas, entre las detonaciones del champaña, se ve por los vidrios de un balcón, un relámpago, y otro, y otro, y se oye el ruido de un gran viento y un gran trueno. Y a la luz del relámpago, la cortesana da un grito, porque ha visto aparecer tras los vidrios una cara pálida, horrible, demacrada, la cara de la Miseria, la cara del Hambre. Es de un efecto terrible esta simbólica escena.
Como nadie ha visto la visión de la cortesana, la alegría continúa, y la visión se repite.
Y la fiesta llega a su colmo, cuando, de pronto, un relámpago más vivo se ve, un trueno más rudo{132} truena, las arañas caen, las luces se apagan, las paredes tiemblan, el pavor se pinta en todos los rostros. Y las puertas de la sala ceden a un fuerte empuje, y se abren dando paso a un desconocido, a un hombre con el rostro cubierto que con una voz que pone espanto clama:
—¡Mais quelqu’un trubla la fête!
* * *
La tragedia de Monza ha causado honda impresión en Francia.
* * *
El cha de Persia partirá dentro de pocos días a su estados.

![]()
1.º de Enero de 1901.
 L salir del teatro (la Noche Buena) París se sentó a la mesa. Y la
Brama y la Lujuria y la Riqueza y el Dolor y la Alegría y la Muerte
también se sentaron con él». Al llegar el año nuevo, cuando el mundo
vuelve la vista al siglo que pasó, hay alguien que hace notar su
presencia de todas maneras, mientras París no hace sino quitarse su
traje de color de rosa para ponerse otro color de amaranto: la Miseria.
L salir del teatro (la Noche Buena) París se sentó a la mesa. Y la
Brama y la Lujuria y la Riqueza y el Dolor y la Alegría y la Muerte
también se sentaron con él». Al llegar el año nuevo, cuando el mundo
vuelve la vista al siglo que pasó, hay alguien que hace notar su
presencia de todas maneras, mientras París no hace sino quitarse su
traje de color de rosa para ponerse otro color de amaranto: la Miseria.
Peor que la miseria de los melodramas, esta es, cierta, horrible y dantesca en su realidad. Y no hay mayor contraste que el de esta riqueza y placer insolentes, y ese frío negro en que tanto pobre muere y tanto crimen se comete, de manera que, las bombas que de cuando en cuando suenan, en el trágico y aislado sport de algunos pobres locos, vienen a resultar ridículas e inexplicables. Esto no se acabará sino con un enorme movimiento, con aquel movimiento{134} que presentía Enrique Heine, «ante el cual la revolución francesa será un dulce idilio», si mal no recuerdo.
Se ha hecho mucho por aminorar la miseria, desde los buenos tiempos del excelente rey Childeberto hasta las actuales donaciones de banqueros ricos y quêtes de damas de la aristocracia.
Pero todo es poco en el hoyo obscuro de donde sale tanto clamor y olor de muerte. Y además, el buen Dios parece que no estuviese completamente satisfecho con las manifestaciones de la caridad elegante. Tal aparentó demostrarlo con el bazar fúnebremente célebre que concluyó donde hoy se levanta una capilla gracias a la generosidad de una distinguida norteamericana que llama la atención con su marido en un sonoro y comentado litigio: la condesa Boni de Castellane.
El gobierno por su parte, tiende su protección al pueblo lleno de apetito. Y si ya en su tiempo Carlomagno, emperador de la barba florida, había ordenado que se consagrase a los pobres exclusivamente la cuarta parte de los bienes eclesiásticos, hasta la administración de M. Loubet se ha adelantado bastante.
La prensa tiene sus limosneros, Hugues le Roux es uno de ellos, y es sabido que Santa Severine es la limosnera mayor.
Al mismo tiempo que la policía conduce a la cárcel a innumerables rateros de carbón, combate la mendicidad y emprende saludables râfles contra la prostitución callejera y la rufianería profesional.{135} Cada día se llenan las comisarías de pobres mujeres de los más humildes y bajos medios, y de indescriptibles marlous. Chez Maxim’s se continúa en los alegres juegos. El Americaine, el Grand Café, todos los lugares semejantes continúan con su vaga clientela. La infeliz gigolette de los barrios bajos está irremisiblemente condenada. La Sra. Otero es una artista: la Srta. de Pougy es una artista y una autora; la Srta. Marion de Lorme es una propietaria. Sus amigos, frecuentadores de medios elegantes, de círculos y casinos, señores X, I y Z, son conocidos de todo el mundo por su miseria moral, por su desvergüenza y su aditamento ictiológico. La señora Otero arruinará a varias familias, las Srtas. de Pougy y de Lorme llevarán a la locura y al delito a más de un joven de buena familia. El caballero X jugará a la mala, y el caballero Z hará ostentación del poco honesto origen de sus lujos y derroches. La gigolette se prostituye por necesidad... Hace mucho frío...
—«Diga usted, me dice un pintor tremendo, y hombre tan tremendo como el pintor—, Henry de Groux, el autor del Cristo de los Ultrajes:—Diga usted que la Francia está podrida, que al final del siglo ha hecho ya tabla rasa de todo. Finis latinorum. ¡Abyecta muerte!»
Un paralelo iconográfico que tengo ante mis ojos me da más de un pensamiento; un paralelo entre la Francia en los comienzos del siglo actual.
Bonaparte; primer cónsul, en su caballo de dibujo convencional, con su corvo sable, y en el fondo, las{136} tiendas de campaña; y M. Emile Loubet, fotografía género Nos contemporaines chez soi en espera de Mollard o de Crozier, caros al protocolo. No se ha adelantado tanto. Carnot, de rostro simpáticamente enérgico, de ojos que revelan grandes propósitos, «organizando la victoria», y André el ministro de la guerra que hoy provoca por sus disposiciones un movimiento de antipatía en la aliada Rusia. No se ha adelantado lo bastante. Fouché y Lépine en la policía, Luciano Bonaparte y Waldeck-Rousseau en el ministerio del interior. No se ha adelantado gran cosa. El cabriolé ágil y gracioso que asombra al sencillo populo y el automóvil de última hornada capaz de recorrer todo París en un segundo y de reventar a todos los Cahen d’Anvers de la tierra. Se ha adelantado muchísimo. La vieja y pintoresca diligencia, «de las largas diligencias» de Mallarmé, y la locomotora coupe-vent. No se puede negar: se ha adelantado. Talleyrand en el ministerio de relaciones exteriores, y Delcassé. No, no se ha adelantado mucho... A la cabeza del ejército Berthier y Brugere: no se ha adelantado maldita la cosa! La ópera de la plaza Louvois seca y pelada, y la empingorotada ópera de Garnier, abominada por Huyssmans. Es un adelanto. El bulevar de los Italianos antiguo, sin circulación y sin edificación, y el de hoy con el Pabellón de Hanover modernizado y su movimiento y su vida. Adelanto. Si en muchas cosas se ha adelantado, en muchas cosas el siglo XX puede salir victorioso de la comparación. Pero en otras. ¡Dios santo! En los reinos del pensamiento no estamos{137} muy seguros del triunfo. El siglo pasado empezó bajo el soplo de la Enciclopedia. El siglo pasado empezó con ideales, con miras, con decisiones; el siglo pasado comenzó con una fuerza de que se carece hoy: el entusiasmo. ¿En qué vientre de madre irá a aparecer el año entrante la preñez que dé al mundo un nuevo Víctor Hugo?
Como Atenas, como Roma, París cumple su misión de centro de la luz. Pero, actualmente, ¿es París, en verdad, el centro de toda sabiduría y de toda iniciación? Hombres de ciencia extranjeros dicen que no, y muchos artistas son de opinión igual; pero la consagración no puede negarse que la da París, sobre todo, en arte. Y para eso vienen D’Annunzio de Italia, Sienkiewicz de Polonia, la Wiehe de Dinamarca, la Guerrero de España y Sada Yacco del Japón.
Lo que en París se alza al comenzar el siglo xx es el aparato de la decadencia. El endiosamiento de la mujer como máquina de goces carnales, y—alguien lo ha dicho con más duras palabras—el endiosamiento del histrión, en todas las formas y bajo todas sus faces. Es el caso de Juvenal: quod non dant proceres, dabit histrio. Hay muchos franceses ilustres, muchos franceses nobles, muchos franceses honrados que meditan silenciosos, luchan con bravura o lamentan la catástrofe moral. Pero las ideas de honor, las viejas ideas de generosidad, de grandeza, de virtud han pasado, o se toman como un pretexto para joviales ejercicios. Escritores osados como Mirbeau, como Rachilde y Pierre Louys, declaran en los pe{138} riódicos el adulterio como un uso esencialmente parisiense. La antigua familia cruje y se desmorona. Los sentimientos sociales se bastardean y desaparecen. Los extranjeros que en los comienzos y aun a mediados del siglo pasado venían a París, encontraban hospitalidad, amabilidad, algún desinterés. El poeta Guido tenía derecho de venir a querer hacerse matar en una barricada. Bilbao el chileno encontraba en Lamennais, en Michelet, en Comte, maestros sinceros, bondadosos y abiertos. Garibaldi podía ofrecer su espada. Hoy reina la pose y la farsa en todo. Apenas la ciencia se refugia en los silenciosos laboratorios, en las cátedras y gabinetes de señalados y estudiosos varones. La mujer es una decoración y un sexo. El estudiante extranjero no encuentra el apoyo de otros días, y desde luego le está cortado el ejercicio de su profesión. Los norteamericanos han metido sus cuñas a golpe de mazos de oro. La enfermedad del dinero ha invadido hasta el corazón de la Francia y sobre todo de París. El patrioterismo, el nacionalismo, ha sucedido al antiguo patriotismo, y las nobles simpatías de antaño con la Grecia de la independencia, no son las mismas que las demostradas con el pobre viejo Krüger y los héroes rústicos del África del Sur.
Las ideas de justicia se vieron patentes en la vergonzosa cuestión Dreyfus. Pero por todas partes veréis el imperio de la fórmula y la contradicción entre la palabra y el hecho. Es esta más que los Estados Unidos, a ese respecto, la tierra de los contrastes, the land of contrastes, de Muirhead.{139}
La literatura, ha caído en una absoluta y única finalidad, el asunto sexual. La concepción del amor que aun existe entre nosotros, es aquí absurda. Más que nunca, el amor se ha reducido a un simple acto animal. La despoblación, la infecundidad, se han hecho notar de enorme manera, y es en vano que hombres sanos y de buena voluntad como Zola hayan querido contener el desmoronamiento haciendo resaltar el avance del peligro.
Mutuamente se han reflejado las literaturas y las costumbres. En todos lugares existen vicios de todas clases, desventuras conyugales; pero lo terrible en París es que es la norma. Las conclusiones de los libros novelescos, las revelaciones de los procesos que todos los días se hacen públicos, los incidentes y desenlaces de las piezas teatrales, hacen que el ambiente esté completamente saturado de tales doctrinas, y que un modo de juzgar las cosas como los excelentes sentimentales de comienzos del siglo pasado, sería considerado arriéré y a la papá. En los diarios, en el momento en que escribo, se gasta tinta y tiempo escribiendo artículos a causa de que el hijo mayor del cómico Guitry, de diez y seis años, tiene queridas de trece, con el consentimiento maternal, según las cartas del marido. Pues bien, lo malo no es tan sólo el hecho, sino la indiferencia que todo acaecimiento de esa clase causa en el sentido moral del público, que, cuando más, encuentra eso très rigolo. Los moralistas ocasionales publican sendas opiniones, se ríe un poco, y se prosigue en la corriente continua que gira en este abismo de{140} gozo, de belleza y de locura. París da la sensación de una ciudad que estuviese soñando, y que se mirase en sueños, o la de una ciudad loca de una locura universal y colectiva; loco el gobierno, las cámaras, los jueces, las gentes todas, y entre toda esta locura la mujer, en el apogeo de su poderío, en la fatalidad de su misión, revelando más que en ninguna otra época algo de su misterio extraordinario. El intérprete gráfico de tal misterio ha sido indudablemente Rops, y sus terribles aguas fuertes secretas son el más serio comentario y el más moralizador espectáculo.
Como hago muy poca vida social, tengo todavía el mal gusto de creer en Dios, un Dios que no está en San Sulpicio ni en la Magdalena, y creo que ciertos sucedidos, como lo del Bazar de Caridad y la singular muerte de Félix Faure, son vagas señas que hacen los guardatrenes invisibles a esta locomotora que va con una presión de todos los diablos a estrellarse en no sé qué paredón de la historia y a caer en no sé qué abismo de la eternidad.{141}

![]()
11 de Septiembre de 1900.
 EL hervor de la Exposición de París, bajo aquel cielo tan triste que
sirve de palio a tanta alegría, paso a esta jira en la tierra de gloria
que sonríe bajo el domo azul del más puro y complaciente cielo. Estoy en
Italia, y mis labios murmuran una oración semejante en fervor a la que
formulara la mente serena y libre del armonioso Renán ante el Acrópolis.
Una oración semejante en fervor. Pues Italia ha sido para mi espíritu
una innata adoración; así en su mismo nombre hay tanto de luz y de
melodía, que, eufónica y platónicamente, paréceme que si la lira no se
llamase lira, podría llamarse Italia. Bien se reconoce aquí la antigua
huella apolónica. Bien vinieron siempre aquí los peregrinos de la
belleza, de los cuatro puntos cardinales. Aquí encontraron la dulce paz
espiritual que trae consigo el contacto de las cosas consagradas por la
divinidad del entendimiento, la visión de suaves paisajes, de
incomparables firmamentos, de mágicas auroras y{144} ponientes prestigiosos
en que se revela una amorosa y rica naturaleza; la hospitalidad de una
raza vivaz, de gentes que aman los cantos y las danzas que heredaron de
seres primitivos y poéticos que comunicaban con los númenes; y la
contemplación de mármoles divinos de hermosura, de bronces orgullosos de
eternidad, de cuadros, de obras en que la perfección ha acariciado el
esfuerzo humano, conservadoras de figuras legendarias, de signos de
grandeza, de simulacros que traen al artista desterrado en el hoy
fragancias pretéritas, memorias de ayer, alfas que inician el alfabeto
misterioso en que se pierden las omegas del porvenir. Bendita es para el
poeta esta fecunda y fecundadora tierra en que Títiro hizo danzar sus
cabras. Aquí vuelan aún, ¡oh, Petrarca! las palomas de tus sonetos.
Aquí, Horacio antiguo y dilecto, has dejado tu viña plantada; aquí,
celebrantes egregios del amor latino, nacen aún, como antaño, vuestras
rosas, y se repiten vuestros juegos y vuestros besos; aquí, Lamartine,
ríen y lloran las Graziellas; aquí, Byron, Shelley, Keats, los laureles
hablan de vosotros; aquí, viejo Ruskin, están encendidas las siete
lámparas, y aquí, enorme Dante, tu figura sombría, colosal, imperiosa de
oculta fuerza demiúrgica, sobresale, se alza ya dominando la selva
sonora, los seres y las cosas, con la majestad de un inmenso pino entre
cuyas ramas se oye la palabra oracular de un dios.
EL hervor de la Exposición de París, bajo aquel cielo tan triste que
sirve de palio a tanta alegría, paso a esta jira en la tierra de gloria
que sonríe bajo el domo azul del más puro y complaciente cielo. Estoy en
Italia, y mis labios murmuran una oración semejante en fervor a la que
formulara la mente serena y libre del armonioso Renán ante el Acrópolis.
Una oración semejante en fervor. Pues Italia ha sido para mi espíritu
una innata adoración; así en su mismo nombre hay tanto de luz y de
melodía, que, eufónica y platónicamente, paréceme que si la lira no se
llamase lira, podría llamarse Italia. Bien se reconoce aquí la antigua
huella apolónica. Bien vinieron siempre aquí los peregrinos de la
belleza, de los cuatro puntos cardinales. Aquí encontraron la dulce paz
espiritual que trae consigo el contacto de las cosas consagradas por la
divinidad del entendimiento, la visión de suaves paisajes, de
incomparables firmamentos, de mágicas auroras y{144} ponientes prestigiosos
en que se revela una amorosa y rica naturaleza; la hospitalidad de una
raza vivaz, de gentes que aman los cantos y las danzas que heredaron de
seres primitivos y poéticos que comunicaban con los númenes; y la
contemplación de mármoles divinos de hermosura, de bronces orgullosos de
eternidad, de cuadros, de obras en que la perfección ha acariciado el
esfuerzo humano, conservadoras de figuras legendarias, de signos de
grandeza, de simulacros que traen al artista desterrado en el hoy
fragancias pretéritas, memorias de ayer, alfas que inician el alfabeto
misterioso en que se pierden las omegas del porvenir. Bendita es para el
poeta esta fecunda y fecundadora tierra en que Títiro hizo danzar sus
cabras. Aquí vuelan aún, ¡oh, Petrarca! las palomas de tus sonetos.
Aquí, Horacio antiguo y dilecto, has dejado tu viña plantada; aquí,
celebrantes egregios del amor latino, nacen aún, como antaño, vuestras
rosas, y se repiten vuestros juegos y vuestros besos; aquí, Lamartine,
ríen y lloran las Graziellas; aquí, Byron, Shelley, Keats, los laureles
hablan de vosotros; aquí, viejo Ruskin, están encendidas las siete
lámparas, y aquí, enorme Dante, tu figura sombría, colosal, imperiosa de
oculta fuerza demiúrgica, sobresale, se alza ya dominando la selva
sonora, los seres y las cosas, con la majestad de un inmenso pino entre
cuyas ramas se oye la palabra oracular de un dios.
Recorreré la divina península, rápidamente, en un vuelo artístico, como un pájaro sobre un jardín. No esperéis largos e inquietantes solos poéticos y sentimentales.{145} Solos, en el sentido criollo, ni de ruiseñor. Comenzaré diciéndoos, por ejemplo, cómo salí de París en un tren del P. L. M., una alegre noche, en compañía de un caballero argentino, a quien me acababan de presentar y que llevaba el mismo itinerario mío. ¿Conocéis esos admirables paniers que venden en las estaciones francesas, verdaderos estuches culinarios que dicen los laúdes de la previsión humana? En esas preciosas cajas se contiene desde el pollo hasta el mondadientes, pasando por el vinillo y el agua mineral y saludando los varios fiambres y postres. Canto estas ricas cosas epicúreras. Gaudeamus igitur. Y entre el jamón y la manzana, mientras unos señores franceses pretenden iniciar un sueño, mi compañero criollo y yo somos los mejores amigos. Charlamos, recordamos, reímos, hacemos un poco de Buenos Aires, mas hay que descansar, y a nuestra vez, cerramos los ojos, al son de la música de hierro del tren. Os recomiendo que hagáis la observación si no la tenéis ya hecha. Hay en el traqueteo acompasado de los vagones, en ese ruido rudo y metálico, todas las músicas que gustéis, con tal de que pongáis un poco de buena voluntad. La sugestión luego es completa y casi tenéis la seguridad de que una orquesta o una banda toca no lejos de vosotros, en algún carro vecino.
Al son, pues, de esa orquesta, me duermo, o nos dormimos. Muy buenas noches.
Al día siguiente, en Modane, se llega al dominio italiano. Queda atrás la sierra de la dulce Francia y{146} se posesiona uno de la dulcísima Italia. Los carabinieri pasan, con sus colas de pato y sus pintorescos bicornios. El tren bordea la ciudad, a la luz de un sol nuevo y cariñoso, que nos ofrece la mejor vista de la Vanoise y la ondulación graciosa y la vegetación y cultivo del valle del Arc. Los Alpes nos hacen recordar los Andes.
Poco después entramos al famoso túnel de Mont Cenis, y a su extremo, nos encontramos en Bardonachia. Flores recién abiertas, azul fino de un zafiro glorioso, casitas de estampa, ojos que saben latín de Virgilio y bocas que sonríen al ofrecernos café con leche y uvas de las próximas viñas. Delicioso paisaje, deliciosas muchachas, delicioso Virgilio, deliciosa copa de leche y uvas frescas.
El tren corre, sofocándose, pasa túneles y túneles. En los flancos de las montanas se ven, cargadas de fruto, las viñas frondosas. En todo el trayecto casi no se advierte un solo animal. Apenas allá, en un vallecito, al paso, divisamos unas cuantas cabras conducidas por su pastor. Más adelante, cuatro o cinco vacas. Gentes de estas Europas, que vais a las lejanas pampas en busca de labor y de vida, ¡cómo se explican aquí harto elocuentemente, los furiosos atracones de carne con cuero y de asado al asador, con que os regodeáis allá, bajo el hospitalario sol de América, en la buena y grande Argentina! Entre estos hondos valles, entre estos amontonamientos ciclópeos de rocas, no turba el silencio ni un mugido, no saluda al sol con su fuerte tuba el toro.{147}
Estaciones pequeñas y más estaciones, hasta que se abre más el ancho valle, y allá, en su altura, como un juguete, la Superga, nos anuncia que hemos llegado a Turín.
12 de Septiembre.
Turín, nombre sonoro, noble ciudad. Severa, «un poco antigua», como el español caballero de Gracia, aparece, para quien viene de enormes y bulliciosos centros, tranquila y como retrasada. Mas luego sus calles bien ordenadas y bien limpias, sus distintos comercios, sus plazas, sus numerosos tranvías eléctricos, os demuestran la vida moderna. Después sabréis de sus ricas y florecientes industrias, si es que no habéis visto allá en la Exposición de París el triunfo de los telares turineses.
Aquí se comienza a ver que hay una Italia práctica y vigorosa de trabajo y de esfuerzo, además de la Italia de los museos y de las músicas.
Notamos en los edificios públicos banderas con lazos de luto. Es que ayer ha entregado el duque de Aosta, en nombre del rey Víctor Manuel, a la ciudad de Turín, la espada, las condecoraciones, el yelmo del difunto Humberto. Pobre monarca de los grandes bigotes y de los ojos terribles, que ocultaba tras esa apariencia truculenta un bello corazón, según me dicen casi todas las personas con quienes tengo ocasión de hablar.
Turín, noble ciudad. Aquí todo es Saboya. No hay monumento, no hay vía, no hay edificio que no os hable de la ilustre casa.{148}
He visitado la Pinacoteca. La primera sala está llena de príncipes de esa familia, desde la entrada, en donde un admirable retrato de François Clouet perpetúa la figura de Margarita de Valois, hija de Francisco I y mujer de Emanuel Filiberto, duque de Saboya. Nada más sugerente que esta pintura en que esa princesa, que podría ser una priora, parece hablar por toda una época. Así el retrato cercano, de Carlo Emanuel I, duque de Saboya, obra del Argenta, que representa al principito de diez años, exangue, casi penoso, apoyado en la cabeza de su enano.
El museo es grande y posee verdaderas riquezas. El catálogo oficial, Bædeker u otro libro semejante, os dirá el nombre del fundador, el año de la fundación, y datos semejantes. Yo os diré lo que me ha atraído, detenido o encantado en la rápida visita. Ante todo, los primitivos, que ya en la sala segunda están representados. Confieso no sentirme fascinado ante la célebre Virgen con el Niño, de Barnaba da Modena, pero Macrino d’Alba en más de uno de sus cuadros me hace sentir la impresión de su arte, así como Defendente Ferrari me cautiva con los Esponsales de Santa Catarina, y el Giovenone me para, con su Madona entronizada y sus místicos acompañantes. En la sala tercera, casi toda ocupada por Gaudenzio Ferrari, hay muchas cosas bellas, pero lo que principalmente admiro, al paso, es la Madona, Santa Ana y el Niño, en que el concepto de la religiosidad unido a un ingenuo don de humanidad, forman la excelencia de la obra artística.{149} La figura de María sola es un delicado y maternal poema.
En la sala tercera está el dos veces divino Sodoma, pintor de nombre maldito y de incomparables creaciones de vida y de idealidad. La idealidad está en su Sacra familia, con su pura y espiritual Madona y el Dios Niño que juega; la vida en carnaciones estupendas como ese seno de esa abrasante Lucrecia que en vez de la puñalada atrae el beso. Ante este cuadro no puedo menos que recordar una reciente polémica, entre los señores Groussac y Schiaffino. Este muy distinguido amigo mío, señalaba a su terrible contendiente el error de haber confundido en una ocasión una tabla con una tela. La cosa parecerá muy rara, pero al gran Vasari le sucedió lo mismo. Hablando del cuadro la Morte di Lucrezia, del Sodoma, dice el actual director de la Pinacoteca, Sr. Bandi di Vesme: «Vasari lo annovera fra quelli eseguiti dal Sodoma nei suoi bei tempi: «Similmene... una tela que fece per Assuero Retori de San Martino, nelle quale e una Lucrezia Romana che si ferisce, mentre e tenuta dal padre e dal marito: fatta con belle attitudine e bella gracia di teste». «L’aver il Vasari chiamato questo cuadro una tela», mentre dipinto su legno, e una semplice inavvertenza, se pure non e per errore di stampa che la edizione del Vasari hanno «tela» per «tavola».
Hay también del Sodoma, en esta misma sala, una Madona e quattro santi de señalado mérito.
No dejaré de nombrar un cuadro de tema semejante, de Bernardino Lanino, en que, con el encanto{150} del suave color y del dibujo, se anima sobre todo una sensual Santa Lucía que es una de las representaciones femeninas más atrayentes que se puedan señalar en todas las galerías del mundo.
En la sala quinta, una Abadesa de Giovanni Antonino Molinari. En la sexta, sobre un fondo de oro, un ángel de Frate Angelico canta toda la primitiva gracia, la ingenua virtud de la concepción y ejecución prerafaelitas. Una deliciosa Madona del mismo, con el bambino. Observo que para poder rezar convenientemente delante de estas pinturas, sería preciso un libro de horas escrito en verso por Dante Gabriel Rossetti, o un antifonario de Ruskin, o de su vicario francés Robert de la Sizerenne. Otra Madona. ¡Descubríos! La hizo Sandro Botticelli. Es la pintura simple y al propio tiempo intensa y profunda que habéis oído celebrar por tantos aedas del arte moderno, que levantaron a su mayor gloria los prerafaelitas ingleses y que todos los snobs y prigs del mundo se creyeron en el deber de admirar hasta el delirio.
Hay otro Botticelli, ante el cual largas horas debe haber pasado Burne-Jones y el viejo profeta de las Piedras de Venecia. Es El viaje del hijo de Tobías. Es el mismo expresivo amaneramiento de los gestos, la traducción del íntimo sentido por la remarca de las actitudes, el vago énfasis del estilo y la certeza de los lineamientos. Los dos arcángeles de la composición son hermanos de las figuras alegóricas de la «Primavera». Miguel precede, armado de su espada. Una madona de Credi me disputa el{151} tiempo con un Tobías y el arcángel Rafael, de los hermanos Benci del Pollainolo. (Con este cuadro comete también el error Vasari, de confundir tela con tabla.)
Imposible observar tanta y tanta obra meritoria. Mas en la sala séptima me inclino delante del Mantegna, con su «Madona con il Bambino e sei Santi», ante varios Tizianos; en la octava, Donatello llama con una Madona bajo-relieve en mármol y alegran los ojos las fiestas de color de los esmaltes de Constantín. No veo sino de un vistazo la sala nona, de pequeñas dimensiones y que contiene algunos grabados y dibujos de distintas épocas y de diferentes escuelas. Y en la sala décima al entrar me impide continuar más adelante por algunos minutos. ¿Y una «Visitación» de Vander Weyden, en que una idea naturalísima se traduce tan poéticamente? Y Memling con su tumultuosa «Pasión». Y un desfile de maestros: Teniers, Brueghel, Jordaens, Van Dyck: «Tres gracias», de la escuela flamenca, que recuerdan las tres comadres brutalmente encarnadas, de Rubens, en el Museo del Prado, y varios cuadros de ese artista, entre los cuales el retrato notabilísimo de un «Magistrado flamenco.»
En la sala undécima impera Van Dyck, con el cuadro que para muchos es el mejor de todos los suyos, el grupo de «Los tres hijos de Carlos I de Inglaterra». Los principitos fueron pintados con trajes lujosos, y todos tres parecen hembras. La vida les anima; y es admirable la que hay en el noble animal que les acompaña. Según está escrito, el{152} rey no estuvo muy contento de la obra por motivos mediocremente domésticos. El conde Cisa, decía en carta al duque Víctor Amadeo I... «Le roy estoit fasché contre le peintre Vendec, pour ne leur avoir mis leur tablié, comme on accoustume aux petits enfans»... A este cuadro acompañan otros tantos del mismo Van Dyck y varios de Teniers, de Brueghel y otros.
En la sala duodécima hay varios holandeses y alemanes. Se impone al instante un retrato de «Desiderio Erasmo», de Holbein, que estuvo en el Louvre durante la dominación francesa. Hoy Turín está orgullosa de su reconquista y dice: Hic Jacet Erasmos qui quondam pravus erat mus.
Los españoles tienen representación honrosa en la sala duodécima, pero es poco y de relativo valor lo que hay de Velázquez, Murillo, Ribera y Sánchez Coello. Envío mi pensamiento a aquel soberbio tesoro de Madrid que constituye, en el Museo del Prado, la sala Velázquez. Hay aquí del gran maestro dos retratos, uno es uno de tantos Felipes Cuartos que produjo su pincel. Del Españoleto hay un San Jerónimo. De Murillo el retrato de un niño; una de las repetidas Concepciones y cierto expresivo busto de capuchino. Sánchez Coello ha dejado con su singular manera la imagen de la joven reina que más tarde retratara Van Dyck en su vejez: Isabel Clara Eugenia de Austria.
Y en la sala décimotercia dos preciosos retratos de Coypel; el busto de mujer de la Vigée Le Brum tan popularizado por las reproducciones; y en la{153} décimocuarta, entre cien cosas, el estupendo autorretrato de Rembrandt, hecho de sombra y vida; y apenas hay un momento para el naturalismo rústico de Paul Potter; y en la décimoquinta magistrales paisajes, entre los cuales de Ruysdael. En la décimosexta sonríe el Caravaggio con su Sonatore di liutto y os llama Gentileschi con una Anunciación; y Vanni hace perdurar la voluptuosidad de la más tentadora Magdalena que pueda un pincel pintar y un hombre amar. En la decimoséptima Albani, en varios cuadros, renueva el mito de
como dice el verso de D’Annunzio. El Domenichino y Guido Reni y Albani, llenan esta sala con bellas mitologías, a que Carracci y Guercino oponen sus representaciones cristianas. En la decimoséptima se impone el grupo de Apolo y Dafne, y la figura del dios crinado, de un colorido vivo y luminoso, sobresale de manera vencedora. Del Guercino hay en la décimoctava un San Paolo Eremita que recuerda una igual tela hagiográfica de Velázquez. Ambos grandes ingenios, poseídos más o menos del fervor cristiano en la interpretación de los santos, demuestran que no les es indiferente la naturaleza muerta: las galletas de ambos cuervos solícitos, en ambos cuadros, son admirables y suculentas de verdad. En la décimonona todas las miradas y contemplaciones son para la riquísima Danae del Veronese, a pesar de los grandes cuadros vecinos. En la vigésima no dejéis de inclinaros ante el Veronese y Tiépolo,{154} y en la última soportad las varias batallas de Huchtemburg en que la mancha roja y el caballo blanco del príncipe Eugenio de Saboya aparecen irremisiblemente.
15 de Septiembre.
Anoche he presenciado la llegada del duque de los Abruzzos a su buena ciudad de Turín. Turín es la villa de los Saboyas, la verdadera ciudad del Fert. Con gran entusiasmo fué recibido el joven explorador, entre calles de aplausos y bajo arcos de vivas. Como yo alabase la audacia brava y el peligroso sport de su alteza, indudablemente enamorado de la gloria y de la ciencia, me dijo un distinguido caballero turinés, mientras los cocheros rojos conducían al príncipe, a los Aosta y al capitán Cagni:
—«Todo está muy bien. Pero ¿qué provecho práctico trae a Italia el hecho de este joven que se gasta una buena serie de miles de liras y pierde dos dedos en una exploración de la que no ha sacado sino ir un poco más sobre el hielo que Nansen? La empresa es insegura, fantástica y poco probable.»
Señor, contesté a mi interlocutor, todas las grandes y geniales empresas son por lo general fantásticas, inseguras, poco probables: y vuestro compatriota el genovés Colón es una prueba de ello. Poco ha perdido el duque con perder dos dedos en donde muchos, hasta su compañero Querini, han perdido todo el cuerpo. Por otra parte, todo eso vale más{155} que las ocupaciones generales de sus colegas: ver correr caballos flacos, fusilar pichones, agitar raquetas y disputarse pelotas, a la manera imperante de los ingleses, fomentar la cría de perros y entretenimiento de señoritas joviales. El duque de los Abruzzos, a quien he visto en Buenos Aires muy simpático y muy gentil, en esa obra de valor y de singularidad, ha interpretado a su manera el Sempre avanti Saboia de su casa. Además le debemos que los estados Unidos, por medio de uno de sus órganos de más páginas y de mayor tiraje, se haya admirado de que un latino haya puesto antes el pie en un lugar que no ha sido hollado por anglosajones. Lo cual debe mortificar al Sr. Demolins y alegrar a mi amigo Arreguine.»
El duque pasó entre las sonoras ovaciones. Buen aspecto, aunque se nota en él las durezas de la vida de la invernada. A su lado iba Cagni, verdadero héroe del viaje. En la estación he visto a la risueña y bella novia de Cagni, y al viejo general su padre. No he podido menos que pensar en los que quedaron allá en la nieve, en la soledad, en la muerte irremisible...
Comida con el onorevole Gianolio, y otras distinguidas personas; un avvocato y el decano de notarios turineses. El diputado es un excelente y filosófico caballero, que entre sus barbas llenas de años deja salir las más sesudas razones; y junta a una cortesía un tanto campechana, la más sincera{156} amabilidad. No conoce bien la Argentina, pero tiene informes de sus riquezas, de su hospitalidad, del desarrollo fabuloso de Buenos Aires. Se sorprende cuando se le habla del número de italianos que hay en nuestra capital, lo cual demuestra que no todos, en el parlamento, están aquí muy al tanto de estos asuntos. Hablamos política, estadística, un poco, muy poco de literatura, pues el elemento no es propicio, a pesar de estar a la mesa un par de hermosos ojos italianos. Mi calidad de poeta ¡a Dios gracias! permanece incógnita, y un madrigal comenzado se desvanecería al olor de la fonduta. ¡La fonduta! ¿no sabéis lo que es esto, el plato especial de Turín, rubio como el oro, apetitoso y perfumado de trufas blancas?
No sé cómo el señor de Ámicis, que aquí reside, ha conservado sus cualidades plañideras y sentimentales a pesar del frecuente encuentro con esta invención que es gozo de los ojos y del paladar. La fonduta va custodiada de un chianti noble y de un barolo viejo que exigen respetuosas inclinaciones.
Paseo por las galerías de la ciudad, por la vía Roma, y entramos con mi compañero de viaje, al Giardino Romano, teatro estival bastante desmantelado. Impera aquí también el café-concert. Y pensamos en el Casino de Buenos Aires, cuando después de varios números deplorables, salen los dos Colombel, que acabamos de ver en el Alcázar d’Été de París, y nos gratifican con la romance, la romance... ¡la romance du Muguet!{157}
16 de Septiembre.
Los monumentos de Turín, confieso realmente, no me fascinan. Por todas partes estos políticos, estos generales, estos príncipes, me aguan la fiesta ideal que busca mi espíritu. Estos políticos son demasiado conocidos y demasiado cercanos para que interesen a quien busca en Italia sobre todo el reino de la Belleza, de la poesía, del Arte. Por lo tanto, saludo con respeto al héroe Pietro Mica, a los hábiles y esforzados patriotas y a los Saboyas de bronce, y me detengo ante el monumento del Mont-Cenis, que, con su idea ciclópea, dice a mi alma, en su simbolismo, más cosas que las que me puede decir el ilustre Mazzini y el no menos ilustre Cavour.
En el parque—porque es un parque, aunque le llamen jardín—del Valentino, deleitan las gracias de una acariciante naturaleza. El Po que corre bajo los arcos de los puentes, pacíficamente; los montes cercanos, feraces, cultivados, coronados por la Superga, sembrados de villas y casitas. En la tarde dulce cae con la luz una paz y una melancolía que hacen nacer luceros en el alma. Dichosa gente la que a la orilla de este viejo río vive la perpetua juventud que se revela en la hermosura de estos espectáculos.
Al ponerse el sol vuelven al club los yachtmen que se ejercitan en su rowing. Unos pescadores recogen sus cañas.
Antes he tenido tiempo de visitar un castillo medioeval{158} que se ha dejado para los turistas, desde que se construyó, con motivo de la exposición de 1884. Es algo mejor que lo realizado por Robida en el Viejo París. Todo, hasta los menores detalles interiores y exteriores, dan la ilusión de un retroceso a la vida del siglo XV. Quisiera uno tan solamente que los ferreros que abajo trabajan con gran habilidad sus obras de un arte injustamente venido a menos, vistiesen y hablasen como en lo antiguo.
17 de Septiembre.
Por el funicular que hay que tomar atravesando el Po, se va a la Superga. Es ésta, como sabréis, una iglesia construída en lo más empinado de la altura, al oriente de Turín.
Los trenes van jadeantes, en un camino que refresca la sombra y la verdura de los árboles. El domo corona soberbiamente el monte. Ese templo para águilas es una tumba de príncipes. Allí, en la cueva fúnebre, están los huesos de muchos miembros de la casa reinante. Es lo que, artísticamente, se va a visitar con mayor interés, a causa de uno que otro hermoso mausoleo. Nada más impresionante que un simple nicho en que se guarda la corona que las lavanderas de España enviaron a la buena reina doña María de la Gloria, esposa de Amadeo.
Vasto y magnífico panorama, desde la eminencia. A lo lejos los Alpes, que el sol llena de luz; el Levanna, el Roche Melon, la punta de nieve del Mont-Rose.{159} Más cerca los campos que divide el Po en su curso, en que las ciudades y pueblos se miran como cajas de juguetes de Nuremberg; las ondulaciones de las verdes colinas, los senos de los valles, el Viso erguido, y Turín allí cerca, corona del Piamonte. Comienzan a asediar los vendedores de tarjetas postales y los solicitadores de buona mancia. Todavía no he encontrado, ¡asombraos! ingleses. Pero los siento. Ellos han de aparecer dentro de poco, ineludibles andadores, doctores oxfordianos en Bædeker, compradores de pisapapeles de alabastro, o prigs que asedian a los primitivos.
Turín está solitario ahora, y paréceme que ha de ser triste siempre. Las gentes de pro andan en el veraneo. Las que quedan, por negocio o por necesidad, parecen muy tranquilas y poco ruidosas. Por las calles hay escasa circulación. En la noche las galerías están sin vida, con excepción de una que otra en que se ven militares y burgueses que se pasean. Las mujeres que encuentro no se parecen a las italianas de mi imaginación. Luego, son hasta las que se diría dedicadas a una existencia poco austera, escasamente expansivas y hasta serias, Turín, convengamos, es una ciudad muy honrada. Reconozcamos estas condiciones a Turín.
![]()
19 de Septiembre.
 ÉNOVA la Superba no parece a primera vista una ciudad grata. La masa
urbana es ciertamente soberbia, cuando se ve a la llegada, desde el
tren, en San Pietro D’Arena. Mas ya de cerca, esas casas altas, con las
cien manchas verdes de sus ventanas, esas casas descuidadas, esos
barrios sucios, nos dan la impresión marcada de una higiene en olvido,
de una aglomeración de conventillos. De algunas ventanas se cuelgan
ropas a secar, como en España. Ciertos rincones y ciertas callejuelas
tienen el mismo cariz de algunos puntos de la Boca. La parte vieja de la
ciudad es tortuosa, descuidada. En lo nuevo, se alzan construcciones, se
demuelen muros antiguos y se inician casas y palacios.
ÉNOVA la Superba no parece a primera vista una ciudad grata. La masa
urbana es ciertamente soberbia, cuando se ve a la llegada, desde el
tren, en San Pietro D’Arena. Mas ya de cerca, esas casas altas, con las
cien manchas verdes de sus ventanas, esas casas descuidadas, esos
barrios sucios, nos dan la impresión marcada de una higiene en olvido,
de una aglomeración de conventillos. De algunas ventanas se cuelgan
ropas a secar, como en España. Ciertos rincones y ciertas callejuelas
tienen el mismo cariz de algunos puntos de la Boca. La parte vieja de la
ciudad es tortuosa, descuidada. En lo nuevo, se alzan construcciones, se
demuelen muros antiguos y se inician casas y palacios.
Vasto puerto, y relativamente escaso movimiento. Las fortificaciones dominan, en las alturas. Castellaccio, Begato, San Benigno, llenos de cañones. La ciudad, a la orilla del mar, sube hacia los montes.{162} Ciudad comerciante y marinera, aun conserva el orgullo de antaño y procura mantener su vitalidad y su energía, guardando sus viejos recuerdos de conquistas y de guerras, cuando sus estandartes fueron vencedores, o en tiempos de duros reveses.
Vía Garibaldi. La calle es estrecha, sus aceras flanquedas de palacios históricos. Piedras de siglos, vetustos portones en donde podéis ver esculpidas las armas heráldicas. Ahí está el palacio Rosso, regalado por la duquesa de Galiera a la ciudad y que contiene valioso tesoro de arte. Entre lo principal, un retrato del marqués de Brignole-Sale, de Van Dyck, un Durero, y una copia muy buena del San Juan de Leonardo que hay en el Louvre. En el Palazzo Bianco que está en frente, hay también obras excelentes. No puedo, dado el plan de este diario, ni citar todo lo que me interesa; pero me es imposible callar mi gozo ante un antifonario de Neroni que se guarda en esta casa, entre muchas riquezas dignas de la mayor atención.
He visitado la Catedral, en la vía San Lorenzo. Por ella ha pasado lo romano, lo gótico, el renacimiento. La fachada gótica es de una imponente hermosura; en ella alternan mármoles blancos y negros; adórnanla leones y variadas labores y calados. Piadosos e ingenuos escultores trecentistas han dejado figuras y símbolos. Es hasta ahora, la más venerable fábrica que hayan visto mis ojos en la tierra de Italia.
Soberbio es, asentado en la Piazza Nuova, el{163} palacio Ducal, en que hoy trabajan oficinas del gobierno; y en varias calles os dicen grandezas de lo pasado los palacios Doria, Spínola, Parodi, Gambaro y Cataldi. Génova, la de los suburbios infectos, está llena de mármol y de orgullo.
El palacio Rosozza, es un lugar deseable para la realización de una vida de amor. Está dominando el mar, y a sus espaldas se extiende, en la colina, un jardín bellísimo lleno de verdura y de flores, en donde los chorros de agua dicen rimas de D’Annunzio. Y más palacios, y más villas, sobre la ciudad que a la orilla del Mediterráneo mantiene el renombre de sus comerciantes y de sus armadores.
Tengo la mejor idea de los genoveses. Parécenme amables, obsequiosos, atentos. No he podido certificar si tienen doblez o falsedad. No he hecho ningún comercio con ninguno. Y el mal humorado padre Alighieri creo que exageró cuando deseaba para ellos tantas terribles cosas:
Las genovesas que he visto, son esbeltas, garbosas, gentiles, de grandes ojos que se han embriagado de mar y de cielo.
Paseo por la rada. El agua está serena y el horizonte está «histórico» como diría Roberto Montesquiou.{164} Amarrados a los muelles, los barcos descansan, esperando sus cargas. Un acorazado italiano, el Garibaldi, está de estación. Al lado, están remendando la cáscara de hierro de un buque de guerra turco. Advierto que en una de las planchas de popa, un salaz obrero sin duda, ha pintado, con tiza, con visible irrespeto por la media luna, una figura obscena que cualquiera puede notar de lejos.
El bote que me conduce se dirige al lado opuesto, hacia la barrera de piedra que se ha alzado a la rabia del mar, y que éste en ocasiones ha mordido y despedazado por algunos puntos.
Hermoso de toda hermosura el panorama de la ciudad, recostada sobre su vasto anfiteatro, dorada por el sol que se pone. Es una tarde azul acariciada de fuego. Las alturas se destacan como labradas sobre el cielo. En el Rhighi, comienzan a encenderse vivas luces. El cristal marino refleja la ciudad y la luz celeste que declina. Hay una dulzura pacífica e íntima que llama al silencio y al recuerdo. Mi compañero y yo no nos decimos una palabra. Es uno de esos instantes en que se piensa, al callado amor de la naturaleza misteriosa, en seres y cosas amadas que están lejos... en la ausencia, o en la muerte. La suavidad del agua y del firmamento compenetra nuestros cuerpos y nuestras almas.
La bondad y la ternura de la existencia ocupan un momento la máquina hecha a los esfuerzos y a las luchas. Nuestro espíritu es en esos instantes como un blanco palomar de donde se envían a lejanas distancias, mensajes de cariño, de consecuencia, o de{165} pasión. La campana de la iglesia de los Ángeles, tocó el Ave María. El eco religioso que iba en la brisa pasó como un soplo de bien sobre nuestras frentes. El barquero dejó los remos y se descubrió. Cuando volvimos la vista al horizonte crepuscular, habían aparecido las primeras estrellas.
19 Septiembre.
El cementerio de Génova es famoso; veamos el cementerio de Génova. No me place visitar a los muertos en su ciudad. He visto el presuntuoso Green Wood, allá en los Estados Unidos, y el célebre Père Lachaise, en París. Casi siempre he notado, aun allí, las injusticias de la suerte. Poe, en Boston, tiene un pobre busto; Verlaine no tiene aún nada sobre sus huesos. Los Sres. Bouvard y Pécuchet en todos los cementerios del mundo ostentan mármoles y bronces por toneladas; y más que los Sres. Bouvard y Pécuchet, los Sres. Chose y Machin. Pero jamás me ha chocado tanto lo grotesco de la vanidad burguesa, en la muerte, como en este enorme camposanto. Graciosas, elegantes, pintorescas, muchas de las capillitas y mausoleos que decoran la pendiente de la colina, hermosean el lugar fúnebre; así son admirables también y de mérito artístico, bastantes sarcófagos y estatuas que se encuentran en las galerías. Pero la profusión de lo contrario choca. Buenas gentes que poseen los suficientes escudos, se hacen fabricar un papá de bronce, una mamá de mármol, y se colocan ellas{166} mismas en actitud dolorosa. Y así el cincel o la fundición perpetúan máscaras codiciosas, faces de enfermos, bons-hommes satisfechos, imágenes de gordos rentistas o de secos traficantes. Ello da al contemplador
como dice el Magnífico en su Beoni. Todo eso va aumentado con las largas leyendas en forma monumental, con todos los circunloquios y énfasis que son de ley en este país de la retórica latina. En algunas tumbas el dolor ha tenido talentosos intérpretes en simulacros personales, o en figuras simbólicas. Os recomiendo entre otros la figura de un anciano encorvado, que llega al imperio de lo desconocido y bajo el cual se lee un verso de la Comedia: (Inf. III).
No recuerdo el nombre del escultor. En esa enorme población de finados, los grandes habitan, como en la vida, palacios; los pobres, un hoyo en la tierra. Pero como estamos en Italia, hasta los pobres tienen una cruz de mármol o una lámpara graciosa; y entre las cruces, revientan a la luz flores de un rojo violento, o florecillas blancas, que parecen salir de sepulturas infantiles. Nada me indican los ángeles caderudos de Monteverde, iguales al de la Recoleta de Buenos Aires; antes bien, la obra de{167} otros escultores sin renombre, en que aparece la tradición de un arte sincero y piadoso, se impone en el silencio y en la paz de la ciudad difunta. Mientras medito ante una melancólica estatua de mujer junto a la cual una mano afectuosa ha colocado un ramo de flores frescas y ha encendido un cirio, oigo cerca de mí unos pasos secos y un más seco yes. Voilà les Anglais!
De la Zecca, asciendo en el funicular entre viñas y casitas, al Righi, un restaurante situado en lo más alto del monte, al norte de la ciudad. ¡Soberbia vista de Génova la soberbia! La población se presenta en frente, con sus macizos de construcciones, sus torres, sus villas; y su rada, en que se erizan los grupos de mástiles y chimeneas. Se alcanza a ver, en la confusión de calles lejanas, el reloj del Carlo Felice; se divisan y reconocen los palacios conocidos; y se extiende el vasto mar, el vasto mar azul y armonioso, por donde han partido a la gloria tantas velas, tantas mentes, tantos corazones. El Righi es un establecimiento lujoso y de loable buen gusto. Se imagina uno que vivir en un lugar como ese, en esa situación excepcional, sería una delicia, si no fuese que no hay panorama, ni delicia humana que no pida substitución en tiempo más o menos lejano. Esa vista encantadora, esa perspectiva, ese mar y ese cielo, y las ricas ostras y compañía que allí encontráis, por ineludible ley humana, necesitan luego ser cambiados por otra perspectiva, por otro mar, por otro cielo, por otros astros y compañía, so pena de caer en el reino gris del fastidio. Nunca,{168} sino en los viajes, se puede comprender mejor el pequeño poema de Baudelaire Any where out of the world...
Al pasar por el palazzo Doria me señalan el segundo piso, en donde habita o habitaba el maestro Verdi, que ahora está en Santa Agueda veraneando.
Noto entre casa y casa por las calles genovesas, callejuelas a las que se desciende por escaleras empinadas, pasadizos obscuros, estrechos, sucios.
Suele acontecer que de un antro de esos surge de repente la cara risueña de una fresca muchacha.
Al partir de Génova, en la estación, dos nombres que he visto encarnados en dos estatuas, me vienen a la memoria, nombres absolutamente representativos en lo antiguo, en lo moderno: Colón, Rubattino.

![]()
20 Septiembre.
 STOS versos de Dante no pudieron dejar de venir a mi memoria al entrar
en la vieja ciudad llena de historia y de arte. Va el Arno silencioso;
casi creeríais que sus aguas semiparalizadas no tienen curso. Río
turbio, río sin vida, entre las dos barreras de casas, bajo los puentes
que unen los dos famosos Lungarnos. Ciudad abuela, cargada de siglos,
que tiene su torre inclinada, como una inmóvil rueca. El movimiento
urbano es escaso. Uno que otro carruaje cargado de turistas; muchísimos
sajones a pie, con, en la mano, la insignia roja del Bædeker. Por la
vasta curva del Lungarno podéis ver tipos que conservan la antigua
hermosura de la raza, hombres de rasgos bellos, de elegantes talantes,
muchachas que andan graciosamente, con ese{170} especial calzado un poco a
la turquesca, entre zueco y babucha, zuccole o pianelli. Los pisanos
tienen el orgullo de su villa; y si no fuese el mal servicio del hotel
en que me alojo, y la perversidad de un cochero que ha estrujado mi
paciencia, no hallaría nada que vituperar, ni creo que tengan por qué
moverse ahora la Capraia y la Gorgona.
STOS versos de Dante no pudieron dejar de venir a mi memoria al entrar
en la vieja ciudad llena de historia y de arte. Va el Arno silencioso;
casi creeríais que sus aguas semiparalizadas no tienen curso. Río
turbio, río sin vida, entre las dos barreras de casas, bajo los puentes
que unen los dos famosos Lungarnos. Ciudad abuela, cargada de siglos,
que tiene su torre inclinada, como una inmóvil rueca. El movimiento
urbano es escaso. Uno que otro carruaje cargado de turistas; muchísimos
sajones a pie, con, en la mano, la insignia roja del Bædeker. Por la
vasta curva del Lungarno podéis ver tipos que conservan la antigua
hermosura de la raza, hombres de rasgos bellos, de elegantes talantes,
muchachas que andan graciosamente, con ese{170} especial calzado un poco a
la turquesca, entre zueco y babucha, zuccole o pianelli. Los pisanos
tienen el orgullo de su villa; y si no fuese el mal servicio del hotel
en que me alojo, y la perversidad de un cochero que ha estrujado mi
paciencia, no hallaría nada que vituperar, ni creo que tengan por qué
moverse ahora la Capraia y la Gorgona.
Traigo la mente llena de Benozzo Gozzoli, de los Pisano, de Giotto. Poemas, lecciones, impresiones que he leído, inspirados en el Duomo, o en el Campo Santo, cantan, reviven, se despiertan de nuevo en mi cerebro. Antes de entrar en esos santuarios artísticos, siente el alma como una sensación de primera comunión. Además, aquí, por todas partes, el mármol dice con su presencia, la frecuencia de los héroes, de los príncipes y de los dioses. Esta tierra es tierra sagrada; de su seno maravilloso han brotado como en una primavera de formas, en esas estaciones del arte en que floreal corresponde al renacimiento, un mundo de estatuas, una teoría interminable de armoniosas figuras.
Los badauds van a ver desde luego la casa de Galileo, con algo como la esperanza de encontrar allí al famoso sabio. Los viajeros de la especie de los dos inmortales amigos flaubertianos, se dirigen inmediatamente a la torre inclinada, al Campanile: «Vamos a ver: ¿los arquitectos la construyeron así, o esto es debido a un hundimiento del terreno?» Yo, no bien me desembarazo del polvo del camino, vuelo al Campo Santo. Brilla el sol, el sol glorioso italiano, caro a las ardientes mujeres, a las dulces naranjas,{171} a las sonoras cigarras. En la puerta del sacro cementerio una anciana mendiga agita en un plato de lata unos cuantos céntimos, demandando limosna. Me libro de la persecución de ciertos cicerones parlanchines e importunos. Entro, y tengo el inmenso placer de encontrarme solo en esos momentos, sin turistas, sin anglosajones, sin visitantes, a pesar de que en el día de hoy, 20 de Septiembre, celebración nacional, la entrada es gratuita.
En lo interior cae el sol sobre las piedras, sobre las hierbas que crecen en la tierra santa. Cuentan que en tiempo de la expedición de Soria por la república de Pisa, se hicieron traer, por disposición del arzobispo Ubaldo Lanfranchi, cinco barcos cargados de tierra del monte Calvario. La carga fué recibida en Porta a Mare, con regocijo y lujosa ceremonia, por los pisanos.
Sobre deshechos huesos aparecen hoy allí flores humildes. Y fortifica el suelo y dora el recinto la «onda de sol» que deslumbró los ojos de Taine. Por los vastos muros se desenvuelven los frescos; a los lados de las galerías se ven las filas de sarcófagos, las estatuas, los antiguos fragmentos de antiguos mármoles; la luz pasa por las arcadas semicirculares, por los ventanales góticos. El techo de madera, de una imponente sencillez primitiva, da idea de una resistencia secular. Hay en los muros inscripciones latinas, promesas de gloria o advertencias saludables. En una de ellas: «Mira, observa, desgraciado que pasas, lo que eres. Todo hombre está contenido en esta mansión. Mortal, cualquiera que seas,{172} detente, lee y llora. Soy lo que serás, fuí lo que eres; por favor, ora por mí». Hay aquí el atractivo severo de un museo, y la solemnidad de un templo; y la gracia solar, como que hace, en la suave gradación con que invade, más propicio el ambiente para altas meditaciones, más pura la atmósfera para el vuelo de las ideas. Es un lugar sacro en el mundo. Rien de plus noble et de plus simple, dice Taine. Verdadero y noble museo, había dicho la reina Cristina Alejandrina de Suecia. Yo he traído conmigo un libro moderno, rico de esenciales armonías, florecido de pensamientos celestes, el libro de un joven filósofo que maravillosamente pitagoriza, y a quien ha coronado de lauros el Imaginífico. Y leo: «¿Cuál es la idea que vive y que se manifiesta en el Campo Santo de Pisa?» Fuí muchas veces a contemplar el misterio de aquella divina soledad en un estado como de estupor. Pero una mañana de Agosto, atravesada la selva de San Rossore en medio del coro ardiente de las cigarras y Pisa ardiente bajo la canícula, llegué a la puerta del recinto monumental, y entré con el ánimo de quien espera una respuesta a una ansiosa interrogación. Antes de partir había abierto un libro de fragmentos de Leonardo, para encontrar un rayo de luz que guiase mi espíritu en el viaje, y había leído las siguientes palabras: «El sol ilumina todos los cuerpos celestes que por el universo se comparten; todas las almas descienden de él, porque el calor que está en los animales vivos viene del alma, y ningún otro calor ni luz hay en el universo». Por toda la senda recorrida sentí repetirse{173} en mi memoria como un ritornelo incesante aquel laude del sol. El sol, que dominaba sobre la llanura en donde surgen el duomo, la torre, el baptisterio, estaba también en el Campo Santo; ¿pero era el mismo sol? Afuera había un ardor de incendio y las cosas heridas por sus rayos parecían exhalar una respiración de llama; aquí su luz, bien que más intensa por el contraste de la sombra, parecía fría y calma como la luz de la luna.
«Ya no era el sol que fecunda los frutos de la tierra y dora las mieses y torna enceguecedoras las vías polvosas y hace cintilar los vidrios de las casas en el poniente; era otro sol. Su luz, del patio desierto había penetrado en el gran espacio habitado por las figuras de Benozzo...» Y así continúa, en un suave himno a la luz, que formaba un ambiente de vida singular a las creaciones de los frescos, «...y por breves instantes sentí verdaderamente mi corazón libre de toda angustia vana y las cosas de que nace el tormento de la existencia, palidecer y tornarse como sombras de sueño en aquella soledad, en aquel silencio y entre aquellas formas de belleza». He de confesar que, a mi vez, me he sentido como en una duda ideal, y poco han venido a mi mente las observaciones de mis maestros de crítica. Más bien he dado curso libre a mi imaginación y a mi sentimiento. He creído ver aparecer, de un momento, por aquellos lugares solitarios, a Juan de Pisa, que consagrara tanto ardor y voluntad a la elevación de esta casa venerable y fúnebre: Tempore Domini Federizi archiepiscopi Pisani et Dominis{174} Tertati potestatis, operario Orlando Sardella, Joanne magistro ædificante. Y todos los pintores que a su manera realizaron estos poemas de la luz amable, que sobre los muros perpetúan tan varias y ricas imágenes y escenas. No quiero saber si uno de los Orcagna es un «Dante sin talento»; antes bien le miro como un sincero e ingenuo ilustrador del poeta, sobre la larga página de piedra.
Sobre una de las puertas que dan ingreso a la galería, una Asunción de Memnis, inicia la obra de este consagrado hiogiógrafo del pincel que ha de mostrar después en otros frescos y en unión de Antonio Veneziano, la vida del patrón de Pisa, San Ranieri. Primero es la juventud alegre y risueña del joven noble, entre las bellas damas de su tiempo, cantos y amor; luego la nueva dirección de su espíritu hacia Cristo, y la partida al convento de San Vito en que mora el bienaventurado Alberto Leccapecore. Antonio Veneziano continúa la vida del santo en otra serie. Ranieri se embarca para volver a Pisa y comienza la operación de sus milagros en Mesina. Todo esto es de una sencillez primitiva, de una fe simple. Como casi todos sus contemporáneos, el pintor retrata a personajes conocidos en sus cuadros; y Antonio ha puesto a varios eminentes pisanos, como Guido de la Gherardesca. ¡El milagro en que descubre el santo la superchería del tabernero que agua el vino, es de una moralidad municipal ejemplar! ¡Es todo esto tan natural y sin malicia! Así en otras series, se narra la historia del santo hasta su muerte, en escenas que necesitarían{175} observaciones más detenidas. Spinello, discípulo de Giotto, trata de la vida de San Efesio, y su maestro ilustrísimo representa las desventuras de Job. Dice el Vassari: «Percio dunque andato Giotto a Pisa, fece nel principio d’una facciata di quel Campo Santo sei storie grandi in fresco del pazientissimo Jobbe. E perchè giudiziosamente consideró che i marmi da quella parte della fabbrica, dove aveva a laborare erano volti verso la marina, e che tutti essendo saligni per gli scilocchi, sempre sono umidi e gettano una certa salsedini, siccome i mattoni di Pisa fanno per lo piú, e che per ció acciecano e si mangiano y colori e le pitture, fece fare, perchè si conservasse quanto potesse il piú l’opera sua, per tutto dove voleva lavorare in fresco, in arriciato ovvero intonaco o incrostatura che vogliane dire, con calcina, gesso e matton pesto, mescolati cosi a proposito, che le pitture che egli poi sopra vi fece, si no insino a questo giorno conservate, e meglio starebbono se la trascurataggine di chi ne doveva aver cura, non l’avesse lasciate molto offendere dall’umido...» La pintura, hoy mismo, se conserva bastante bien; los colores, sobre todo, a través del tiempo, han luchado por mantenerse, y las bíblicas figuras dicen, si no el arte de recursos perfectos, las intenciones cumplidas, la traducción completa de la voluntad y deseo del artista. Refutando la crítica de Cavalcaselle que en su Storia della pittura in Italia afirma que «el arte imperfecto de Giotto puede llamarse grande respecto a su tiempo», aquel a quien ha llamado D’Annunzio «il dottore místico», afirma esta verdad que me{176} parece innegable: Es imperfecto el arte cuando la forma no se acuerda con sus intenciones; pero cuando la materia, no más sorda, responde al mandato del artista, el arte es grande, es perfecto, y la obra que crea es una obra maestra.
En medio de mis meditaciones de arte, una banda militar me trae a la vida presente. Recuerdo que es el 20 de Septiembre, día nacional italiano; y el conde de Turín ha de presidir hoy maniobras, en un campo cercano a Pisa. Volveré a ver a Benozzo y compañía.
El carruaje sale de los muros de la ciudad, después de pasar por la plaza en que las Tres maravillas de mármol se destacan en el azul puro. El largo stradone llega hacia el punto lejano, en donde la caballería ha de hacer sus ejercicios. El camino va entre dos filas de plátanos vigorosos, cuyas pobladas copas de hojas frescas, menea un sutil viento. En los campos cultivados, cuelgan, profusas, negras, las uvas que están ya en tiempo de vendimia. A lo lejos se divisan las montañas, los Alpes apuanos, los montes de mármol. A la derecha, en las praderas reales, pasan relinchando y trotando yeguas y potros de hermosa estampa.
Al final del larguísimo stradone, un bosque admirable de pinos obscuros; luego, una llanura, y allí, palcos que se han levantado para las personas oficiales que presencian las maniobras. El público discurre cerca de las barreras. La música militar toca. Del fondo de la llanura se destaca un grupo de oficiales, a gran galope, o media carrera.{177}
Los jinetes son airosos y parecen hechos a manejar con destreza sus cabalgaduras. Los saltos de obstáculos se efectúan con todo éxito. Los grupos desfilan, frente al palco en que está el conde de Turín, en compañía de un coronel austriaco, y hacen el saludo de ordenanza. Los ejercicios se prolongan, vuelvo al hotel, que encuentro revuelto, invadido por gentes de la milicia. Por la noche, se ilumina el Lungarno, suenan músicas por las calles, una banda da un concierto y el pueblo, vestido de fiesta, circula, habla y ríe. Esto es en la Pisa que vive, o parece vivir, en la vida moderna y actual, la Pisa que sabe que han existido los hombres de la unidad italiana, la levita de Cavour, la camisa de Garibaldi, el uniforme de Víctor Manuel. Allá al otro lado duerme la señora de la vida antigua, la ciudad de los recuerdos de gloria, la Pisa de mármol, la del duomo, la del baptisterio, la que tiene su campanario inclinado, como una inmóvil rueca.
18 de Octubre de 1900.
El Guirlanda ha colocado, en los frescos que narran la historia de Ester, los retratos del gran duque de Toscana, Cosme, del emperador Carlos V, del duque de Urbino y del príncipe de Carrara. Estas gloriosas adulaciones indican el espíritu del tiempo. No estalla la presencia de esos nobles señores en una escena bíblica. Cuando Jean Béraud ha querido, en nuestra época, poner a odiosos contemporáneos en presencia de Jesucristo, rehacer el Calvario{178} en Montmartre y convertir en Magdalena a una dama cualquiera de chez Maxim’s, la abominación del intento ha sido igualada por lo absurdo del resultado, el estallido ha sido súbito.
La concepción del mundo de Puccio de Orvieto, deriva de la Summa. El fresco teológico que aquí conserva la memoria del pintor, está bien custodiado por las figuras de Santo Tomás y de San Agustín. En La Creación el sentimiento místico se une ya al influjo de la naturaleza y se traduce en un realismo sencillo e ingenuo. La narración del Génesis está interpretada, o mejor dicho, ilustrada, en varias escenas, en que la intención del artista se expresa en figuras de una ejecución todavía balbuciente. Nada más «al pie de la letra» que la salida de Eva del costado de Adán. El demonio, como muchas veces se nota en obras de la época y aun posteriores, tiene, en el cuerpo de serpiente, la cabeza de mujer. Caín, sufre la maldición de la fealdad, y tal concepción habrá de continuar hasta que haya un artista que le reahabilite. Abel, el niño mimado y hermoso, que en lo futuro ha de tener stud y ha de ser miembro del Jockey Club, ofrece su homenaje y el Señor le envía a su altar el fuego del cielo, para la consumación del sacrificio. Caín, cara de pobre diablo, quemado de sol y que da a Dios lo que puede, se ve desdeñado por la divinidad parcial. Con el tiempo no será de extrañar que Abel muera dinamitado, cuando la quijada de burro ha quedado en desuso. Hay otra escena en que Caín, anciano, muere herido por una flecha de su hijo Lamech. Es de señalar{179} la singular habilidad de estos decoradores para pintar de manera que produce ilusión de verdad, la sangre.
Me detengo con Benozzo Gozzoli. Benozzo es un gran manejador de sentimientos y un diestro animador de facciones. Ya es la Embriaguez de Noé, con su interesante composición, su colorido aun conservado, su delicioso paisaje y sus detalles, con la célebre Vergognosa que no me convence del todo; la Torre de Babel, en que veréis en un escenario anacrónico a personajes contemporáneos del artista—Lorenzo el magnífico, Policiano, Juliano y Juan de Médicis; Abraham y los adoradores de Belo, muy decorativo y lleno de alegorías; Lot, Abraham Victorioso, el Incendio de Sodoma, el admirable Sacrificio de Abraham y muchos más frescos de pintor de tantas excelencias, os arrancan a la idea banal de una jira de turistas y gratifican vuestro entendimiento con el efluvio de una vida de pura elevación, de gozo mental, de sana humanidad.
Los Orcagnas encantan en su simplicidad. El Triunfo de la Muerte es un largo poema ante el cual el contemplador podría pasar días de deleite estético. Nunca se ha expresado más claro el eterno contraste, que en esta página de piedra en que el pincel relata la obra de la invencible Perseguidora.
Por un lado la primavera de la vida, con sus amores y músicas, canciones de placer, besos y pompas. Por otro la miseria, la áspera pobreza, en el polvo del camino, el hambre, el dolor. Y la muerte con su hoz, en medio, en los aires, que dará su golpe{180} a quien menos piense en ella, y no oirá la llamada de los miserables, y les dejará seguir padeciendo en lo duro de la existencia. ¿Cuál figura más horrible que esta descarnada vieja de alas de murciélago y pies de largas uñas, que maneja su arma inevitable sobre la fiesta de las rosas y de los labios?
Taine es demasiado seco en su grandeza, demasiado frío en su fuerza. No puedo olvidar su juicio neto y geométrico sobre este espectáculo de arte, y su severidad profesoral ante el Infierno, por ejemplo, de Bernardo Occagna. «Un mundo poético de donde la poesía se ha retirado, una tragedia sublime que se convierte en una parada de verdugos y un taller de torturas, he ahí lo que ese Dante sin talento fabrica sobre los muros». Yo encuentro la elocuencia simple de un artista que expresa con un lenguaje comprensible de la muchedumbre, las tendencias; los temores, las ideas de una época. Hallo en estos frescos el mismo espíritu y la misma expresión de los misterios, de las moralidades, de los autos. Dice Conti estas palabras que concentran mis ideas respecto a este arte primitivo en que miro una escuela de sinceridad: «Vi sono in pittura scorrozioni, imperfezioni, contorcimenti che hanno vita e bellezza assai maggiori di moltissime cose condotte a compimento nei piú minuti particolari e secondo la piú fidele imitazione della realtá».
Es este uno de los lugares de la tierra en que no debían penetrar sino los merecedores de la recompensa secreta, del oculto premio que en la meditación y en el recogimiento ofrece el misterioso numen:{181} el encuentro, el hallazgo, en la profundidad del propio ser, de lejanas señales, de signos perdidos en la complicación de largas trasmigraciones, en que se reconoce algo de la personalidad vencedora sobre el espacio y sobre el tiempo. Siento que salgo de este sagrado recinto como impregnado de benéficas claridades. Sobre la tierra del Calvario en que crecen hierbas y flores, con la fecundidad luminosa del cielo azul.
Toda aristocrática alma vacilante debe venir aquí. Los ojos se anegarán en la magnificencia severa de los frescos; los pies hollarán mármoles funerarios, entre sarcófagos en que el arte antiguo pone en la misma idea de la muerte, la floración inmensa de la vida. Toda noble voluntad sentirá fuerzas nuevas. Alma que te has nutrido de desconocida savia, que has encontrado aquí un refugio inesperado para el viaje de las futuras ascensiones, ¿no sientes como un íntimo anhelo, como una vivificante invasión de sangre pura y flamante? A las puertas, con impaciencia, Pegaso piafa.
22 de Septiembre.
Solo, por estas calles, me encuentro, cuando menos pensaba en la plaza de los Caballeros. Entro en la iglesia de San Esteban y miro los estandartes antiguos que fueron ganados en las batallas contra los infieles. Al salir, en el palacio de los condes Finocchieti, un especialísimo lugar me impresiona verdaderamente.{182} Es el punto en que, en la Torre del Hambre, Ugolino,
Una persona pretende explicarme que la puerta de hierro que se descubrió en 1884, y que se exhibe como perteneciente a la prisión, bien puede no ser tal, sino que, etc., etc. Como Anatole France con sus reyes magos, yo permanezco en mi creencia, y nada me haría dudar de la autenticidad de lo que miro. Sí, ese viejo hierro vió la escena pavorosa, que para la inmortalidad fundió Dante en el bajo-relieve de sus sublimes tercetos de bronce. La visión del poeta cobra realidad a medida que pasa el vuelo de los siglos. La fábula se encarna en la tradición; la tradición se alimenta y vive con la sangre misma del pueblo. Ninguna demostración histórica, ningún comento de centón, ninguna memoria de erudito, destruirán lo que certifica la creencia de sucesivas generaciones. De ahí la absoluta inutilidad de los intentos para borrar de la conciencia popular la idea del milagro y el influjo de la leyenda.
Por las calles, recuerdo la aventura de Goldoni. Cuenta el célebre comediógrafo que, encontrándose en Pisa, sin conocer a persona alguna, salió a dar una vuelta por la ciudad. De pronto vió una gran puerta abierta por donde entraba mucha gente. En el interior, un jardín, en donde gran cantidad de personas estaba sentada. Un criado de librea, a quien preguntara qué cosa significase tal reunión, le responde:{183} «El concurso que aquí miráis, oh señor, es una colonia de los árcades de Roma, llamada colonia Alfea o de Alfeo, río célebre en Grecia, que regaba la antigua Pisa, en Aulide». Como veis, el portero de los árcades se expresaba como convenía. Goldoni, que era listo y abogado, pide entrada y se le concede. Allí donde se decían versos y se discutían cosas poéticas con corteses razones, desenvainó un soneto viejo que pasó por inspiración, y le captó las simpatías y los abrazos de los nobles circunstantes. Además, un puesto en la ciudad, con renta regular. Los pastores apolíneos sabían entender las cosas. Yo no encuentro en mi solitaria andanza sino zapateros de viejo que remiendan en plena calle, una que otra hermosa muchacha asomada a la ventana de una casa vieja, y en un almacén en que ciertamente no habitan ni laboran los geniales artesanos de antaño, leo: Marble Works. Perfectamente. All right!
23 de Septiembre.
El Duomo, el Baptisterio, la Torre o Campanile. Lejos de las arterias principales de la población en que circula una escasa vida, esos monumentos perpetúan la grandeza pasada, y halagan con el marmóreo florecimiento de sus nobles construcciones. Os repetiré que delante de estas obras, desde largos siglos bañadas de religiosas contemplaciones, o bruñidas y lustradas de ojos de turistas y de estudiosos, no he de comenzar con inoportunos datos{184} técnicos, ni sumas de columnas, ni medida de extensiones. Yo sólo sé que esto es bello, de una belleza serena e imponente, que sobre la solidez de la fábrica se erige la pompa de las formas; que los muros, las cúpulas, las arcadas, la labor de una arquitectura graciosa y sincera, dicen en su cristalizada elocuencia, tanto como los libros y los cuadros, las victorias orgullosas de aquella Pisa industriosa, conquistadora y batalladora, que de todas partes traía ideas y riquezas. Busqueto plantó los cimientos de la ilustre iglesia sobre el botín de los bárbaros.
La fachada del Duomo es una página de piedra en que la «música» del arquitecto seduce como la lectura de un armonioso poema. Las puertas son a su vez, otras magníficas hojas de este libro soberbio, en que se multiplican los temas, en el bronce fundido por Partigiani y Serrano, según la fantasía de Juan de Bolonia. En la lateral, hay el encanto de lo arcaico. De mi visita a lo interior traigo llena la retina, del gran Cristo del mosaico del ábside; de una singular madona de Pierini del Vaga; de deliciosas figuras del Sodoma que me exigirían un página por lo menos para cada una; del Caín rojo de Sogliani, que dice la primordial injusticia al lado de su papagayo. Y entre tantas cosas ¿cómo olvidar el grupo de mármol del Moschino, el Adán y Eva del fondo?
El Baptisterio, tiara de piedra, relicario de mármol, joya de gracia y de majestad. La perla que atrae en esta maravillosa concha labrada por un poeta de arquitectura, es el célebre púlpito de Nicolás{185} Pisano, sobre el cual os recomiendo volváis a nuestro Vasari.
El Campanile, ya os lo he dicho: la rueca de Pisa. El indestructible mono que hay en cada cual, y los ejercicios del sentido común ilustrado, encuentran en este deleitoso lugar que reune tan preciadas magnificencias, tres cosas que harán producir siempre reflexiones de la más exquisita calidad: en el Duomo la lámpara de Galileo; en el Baptisterio el eco; en el Campanile la inclinación.
25 de Septiembre de 1900.
El tranvía a vapor pasa por una parte de la ciudad, y sale a la campaña entre sembrados y plantíos de coles y tomates, quintas modestas y rústicas habitaciones. Luego una sucesión de bellos paisajes recrea la mirada, hasta llegar al valle de Calei, donde el vehículo se detiene. De allí, para ir a la Cartuja, hay que seguir a pie, por retorcida cuesta que conduce a la altura en que se alza el antiguo edificio. Es la hora del comienzo de la tarde y el sol hace brillar como polvo de plata el camino trillado. Los montes pisanos marcan su relieve gris sobre el azulado fondo del cielo, y en su cima, la Verruca, sobre su asiento de rocas desgreñadas, calca su silueta de castillo de cuento. Voy en la llamarada del sol y en el vaho ardiente del suelo. Un exceso de vida se desborda de los campos circunstantes, y sigo mi camino entre verdores de hojas, al estridente aserrar de las cigarras. El verde de las viñas a{186} un lado, y las uvas negras manchan, colgadas de las guirnaldas, las ramas hojosas; el verde de los olivos al otro, y las hojas semejan manojos de láminas argentadas y hacen un manso ruido al roce del viento. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba el bullicio de las cigarras? Era desde los años que viviera en el caliente trópico, donde los mangos sonoros se debaten al soplo de aires furiosos, y el sol violento y calcinante hace humear los pantanos y gritar los bosques. Gritan las cigarras como presas de desesperación o de locura. Aquí, más bien paréceme que ponen en su ruido un ritmo, aunque no llego a comprender los adjetivos flagrantemente aduladores que a estas borrachas de rocío prodigaba la lírica griega. Hermoso de noble hermosura este campo en que se muestra larga y magnífica la generosidad del cielo y de la tierra. El valle cultivado y pintoresco, la Verruca delineada finamente y el Poemo y el Serra, atalayando los horizontes. Sobre su altura, el edificio de la cartuja es serio e imponente. A la entrada, un grupo de mendigos espera. Es la hora en que se les da un plato de comida, según la antigua costumbre.
Sobre la puerta, está el sabido religioso lema, escrito en grandes letras: O beata Solitudo! O sola beatitudo! Y a los lados, dos leyendas tomadas de sendos elogios de la soledad, de Jerónimo y de Basilio: Habitantibus hic oppidum carcer est, et solitudo paradisus. Solitaria vita celestis doctrina schola est, et divinarum artium disciplina.
Llamé. Llevaba una carta de recomendación para{187} D. Bruno el prior. No estaba su reverencia, pero el portero, un macizo viejo dentro de su blanco sayal decorado de una gran barba blanca, me hizo entrar. Preparaba a la sazón unas cuantas escudillas de cierto arroz dudoso, para los pobres. Un empleado me condujo a lo interior, no sin que antes hubiese yo advertido otra inscripción: Quanto varius tanto melius.
No hay nada que verdaderamente pueda atraer por singular valor artístico, en este convento, sobre todo, a quien va a visitar los tesoros inmensos que el arte italiano guarda en sus ciudades ilustres. Es el atractivo de esta vida monacal lo que llama, el misterio y la paz que han conquistado el espíritu de Huysmans, en plenas agitaciones y vacilaciones finiseculares.
Mi guía me conduce a través de un dédalo de capillas, después de hacerme ver la iglesia. Pero yo insinúo que mi objeto sería poder hablar con algunos de los reclusos. Mi interlocutor me gime imposibilidades. Los monjes no hablan con nadie sino en días determinados, y con previo permiso del padre superior. Sé después que tienen un día de salida cada semana, y que van a los montes cercanos a herborizar y a hacer ejercicio físico.
Penetramos a una celda vacía; celda no; más bien departamento amueblado, modesto, pero confortablemente. Una especie de antesalita, un cuarto comedor, con alacena y mesa; un cuarto dormitorio, con cama en que, según me afirman, no se usa otro colchón que uno hecho de paja; una puertecilla, por{188} donde se puede hablar con el cartujo desde fuera, un oratorio. En el oratorio veo un viejo libro abierto, que ha dejado allí el padre que ocupó últimamente la habitación.
Es el Apparechio alla morte de Liguori. La celda da a un pequeño patio, al cual descendemos. Una verde viña a la sazón cargada de fruto, da sombra fresca; en el reducido trecho de las cuatro paredes, cuelgan de sus árboles peras doradas, manzanas, y jugosísimos higos; y cerca de un pozo antiguo, tendiendo hacia el cielo sereno y fecundador, misteriosa, como temerosa, amorosa, se abre la pasiflora.
Salimos hacia el gran patio del convento, en que una fuente, serena y solitaria, vierte una agua diamantina y sabrosa. Decóranla testas de becerros y delfines, y águilas enteras por cuyos picos caen los sonantes chorros. Bajo el sol caliente que hace arder la piel, esa agua está rica y fría, como sacada de una nevera. Vamos por los largos corredores; resuenan nuestros pasos sobre las lisas baldosas; entramos de nuevo en la nave de la iglesia. En un marco especial, cerca de un altar, está el libro de indicaciones para los monjes. Leo en una caligrafía anticuada y clara:
Die 15e. sept.—Missae dicendae in conventu.—Feria II pro Benefactoribus.—III de anniversaribus.—V de Beata.—Cœteris Diebus ut in Calendario.—Abstinentia erit feria II.—In hac hebdomada securrunt iejunia temporatia.
—A propósito—digo a mi acompañante—y ¿qué tal comen los reverendos?{189}
—Cuando no ayunan, comen alimentos sencillos y sanos.
Y recordé que al pasar por el refectorio, había visto los frescos que representan a los buenos religiosos de antaño servidos por princesas piadosas, comiendo modestos platitos de sopa y huevitos pasados por agua. Pero también recordaba al portero, vigoroso y sonrosado a pesar de sus años; y los impagables ágapes a que he asistido en otras partes, invitado por mis amigos los frailes; el embonpoint des chanoines de que habla en su Lutrin el excelente Boileau; el chocolate de mis primeros maestros los jesuítas, y las venganzas de la simpática gula contra las terriblezas de la cuaresma. Místicas pinturas y la severidad del recinto borraron mis inoportunas reflexiones epicúreas. Allí, dentro de sus solitarios habitáculos, unos cuantos hombres, fatigados del siglo, o consagrados a la meditación de Dios por vocación, sirven, como dice Durtal, de pararrayos. Oran, piensan en la eternidad, saben domar la bestia, ascienden perpetuamente, en la beata solitudo.
Al salir, oigo un coro de alegres voces en charlas y vivas, lo cual no deja de sorprenderme. Y luego miro que las risas y las voces salen de las más frescas y rojas bocas que pueden obstentar garridas y frondosas adolescentes.
Sí, me explico. Es un colegio de niñas. El gobierno ha dispuesto que se le ceda la parte derecha del local. ¡Dios de Dios!
Pero, ¿qué está pensando el gobierno? ¡Estos varones{190} del Señor buscan la soledad y se les planta junto a ellos la alegría en su más dulce forma; estos pobres ratones se aislan y esperan la hora en que la descarnada gata se los ha de llevar, y les vienen a poner a las puertas de la cueva el queso! Pueden los fuertes religiosos luchar como Jerónimo, como Antonio, como Pacomio, pero si luego aparece un proceso famoso, echan las gentes la culpa a una comunidad de carne y hueso, en que la debilidad humana o el imperio de la naturaleza, como gustéis, se manifiesta.
El tranvía me lleva a Pisa, y hoy mismo partiré para Roma, pasando por Livorno.
27 de Septiembre.
Livorno, a la orilla del mar, comercia, se agita, vive en los afanes modernos. Uno que otro viejo edificio, uno que otro monumento recuerda a los reyes pasados. En cuanto al bravo Víctor Manuel, no ignoráis que está en todas partes.
Una buena línea de tranvía eléctrico lleva hacia Antignano. Se va bordeando el mar y se goza de vistas hermosísimas y pintorescas. Se ven los astilleros de Ansaldo en donde unos cuantos barcos en construcción muestran sus costillares de cetáceo mondados, entre los cuales aborda un incesante martilleo. De aquí salió como sabéis, más de un barco argentino. Ansaldo, el viejo senador que tanto hizo por este puerto, tiene su estatua de bronce en la plaza que lleva su nombre. El tranvía va,{191} según os he dicho, a la orilla del mar. Paseos llenos de amables verdores y boscajes decoran la ribera, en la que, más adelante, hay establecimientos balnearios y hoteles y restaurantes de veraneo. Y al otro lado, un buen número de villas, chalets y casitas, alegran y animan el lugar con sus elegancias, lujos y primores. Se ve que es el barrio de descanso de gentes ricas; se ve la consecución del esfuerzo, la certificación del engrandecimiento de una población que cada día irá aumentando su actividad y su energía.
Cuando el tren se detiene, después de pasado el parque principal, leo en una casa cercana: Orfeo, ristoratore. Lección simbólica de vida práctica.
28 de Septiembre.
A Ardenza se va en carruaje; así llego sobre el brasero del suelo y hostilizado por un sol implacable. Tiene razón el padre Malaspina con su pomposa manera de decir; aquí en verdad «il cocente ardore del sole, massime quando sferza dall’inflammato Leone, abbrucia come fornace le aperte spiagge, e spariscono assorbiti dal suelo arenoso minori ruscelli.» Me dirijo hacia el santuario de Montenero, en donde es adorada desde pasados siglos una milagrosa virgen que, según es fama, llegó providencialmente de la isla griega de Negroponto. Hay que pasar por Antignano, y allí se alquila una diminuta calesa para hacer la ascensión. Despacio subo el monte. En las puertas de las casas, viejas hacendosas{192} hilan en ruecas antiguas. Otras mujeres me ofrecen vírgenes hechas de pasta azucarada, o racimos de uvas. Me como una virgen y me refresca un negro racimo. Por fin, he ahí el santuario. Desde la cima del monte se domina un espléndido panorama. Hacia el lado del mar, en el azul flechado de plata, surgen Cerdeña y Elba, y las dos islas que incitaban a Dante a moverse contra Pisa, la Capraia y la Gorgona; y a la orilla del agua inmensa. Livorno, y más allá la ciudad del Arno, y el Serchio; y en relieve sobre el fondo celeste, los Alpes apuanos. Al otro lado se levantan los Apeninos, y más cerca los montes de Pisa, y a sus pies la ciudad de la inclinada torre.
Un poeta del seiscientos cuyo nombre se ignora, dejó escrita en verso la tradición de la virgen de Montenero. Sus octavas ingenuas cuentan que siendo papa Clemente VI y césar romano Carlos IV, cansada esta virgen de vivir entre otomanos, que no la honraban, abandonó Negroponto y se vino al suelo toscano, a traer más esplendores al cielo y aliento a los corazones fieles. Unos pastores, a la orilla del pequeño río de Ardenza, apacentaban sus ganados. Vieron en una piedra, de pronto, un resplandor, y encontraron en el hueco de ella la santa imagen pintada en campo de oro.
Un pastor oyó que alguien le llamaba, y no viendo a nadie, notó por fin que la voz era de la imagen de María. «Pastor, alza esa pesada piedra y condúcela a Montenero». El favorecido rústico era viejo y, para mayor pena, cojo: mas ayudado por su fe, cargó con la pesada piedra. Subió al monte y depositó la sacra carga.
La historia de este santuario es larga e interesante, desde su fundación hasta nuestros días, en los cuales, carcomida de ciencia más o menos segura, la fe de los pueblos va en mengua progresiva. Esta virgen es famosa en toda Italia y aun fuera de la Península. Los marineros la han tenido siempre especial predilección, como se ve por los profusos votos que ornan el altar y una parte de la iglesia.
La madona, que logré ver, iluminada en su camarín, es de antiquísima factura. Ha habido quien la haya atribuído al evangelista San Lucas; otros{194} opinan que es obra griega. Muchos la juzgan del aretino Margheritone, aunque hay quien arguye en contrario, porque éste no pintó nunca madonas. El estilo recuerda la escuela del Giotto, el origen cimabuesco.
Estas vírgenes amadas y veneradas por los marinos, siempre me han parecido las más maternales, las más dulces y las más potentes. Esto he pensado una vez más, delante de las pinturas votivas de una ingenuidad que hace sonreir en el santuario de Montenero. Y no olvido al saludar a esta noble patrona que en la cima de este monte tiene casa de mármol y oro y cirios y frescos, y que ha sido visitada por emperadores y reyes y poetas, como Byron, a la Virgen Negra de Harfleur, que ví un día ya lejano, allá en las costas normandas, toda de bronce, bajo el cielo, curtida por las tempestades, de cara al mar.

![]()
3 de Octubre de 1900.
 ASADA la aridez del Agro romano llego a Roma al anochecer. La primera
impresión es la de una ciudad triste, descuidada, fea; pero todo lo
borra la influencia del suelo sagrado, la evidencia de la tierra
gloriosa. En el viaje de la estación al hotel, a través de los vidrios
del ómnibus, aparecen, ante mis ojos deseosos, una y otra visión
monumental, que reconozco, ya las arruinadas termas, ya la columna de
Marco Aurelio. Con el espíritu poblado de pensamientos y de recuerdos me
duermo en un cuarto de un hotel de la Piazza Colonna—, que, dejando que
desear por mil causas—, quizá por un exceso de arqueología, hace que
los clientes se alumbren con simples velas. Por mi parte, habría
preferido cualquier vetusto candil desenterrado, ya que no un noble
lampadario.
ASADA la aridez del Agro romano llego a Roma al anochecer. La primera
impresión es la de una ciudad triste, descuidada, fea; pero todo lo
borra la influencia del suelo sagrado, la evidencia de la tierra
gloriosa. En el viaje de la estación al hotel, a través de los vidrios
del ómnibus, aparecen, ante mis ojos deseosos, una y otra visión
monumental, que reconozco, ya las arruinadas termas, ya la columna de
Marco Aurelio. Con el espíritu poblado de pensamientos y de recuerdos me
duermo en un cuarto de un hotel de la Piazza Colonna—, que, dejando que
desear por mil causas—, quizá por un exceso de arqueología, hace que
los clientes se alumbren con simples velas. Por mi parte, habría
preferido cualquier vetusto candil desenterrado, ya que no un noble
lampadario.
Por la mañana, un vistazo a la ciudad. El célebre corso me sorprende por su modestia, exactamente como a Pedro Froment.{196}
Una larga calle estrecha, llena de comercio, por donde, en las tardes, se pasean las gentes; de cuando en cuando la imposición de un palacio, cuyo nombre es una página de historia. Os advierto desde luego: el pecado de querer convertir a Roma en una capital moderna, no podría realizarse, so pena de padecer la verdadera grandeza de la capital católica; pero como Roma, dígase lo que venga en voluntad, es a pesar de todo, la ciudad del Papa y no la ciudad del rey, todas las disposiciones gubernativas no prevalecerán contra ella.
Es la ciudad papal. Lo que han dejado, con raíces de siglos, los sucesos religiosos, la larga dominación de los pontífices y una adoración ecuménica que converge al lugar en que Cristo dejó su Piedra, no lo pueden destruir hechos políticos de un interés parcial. Por la brecha de Porta Pía entró poco y no salió nada.
Mientras me dirijo hacia la Piazza Venecia para tomar el tranvía que ha de conducirme a San Pablo, un ejército cosmopolita pasa a mi lado, con sus insignias en el pecho y sus guías en la mano. Hablan aquí en alemán, allá en húngaro, más allá en inglés, en español, en francés, en dialectos de Italia, en todo idioma. Son miembros de distintas peregrinaciones que vienen con motivo del Año Santo. Se atropellan, se estrujan, por tomar un puesto en los carros. Veo escenas penosas y ridículas. Ramilletes humanos se desgranan al partir el vehículo. Una vieja de rara papalina se ase a las faldas de un obeso cura y ambos ruedan por el empedrado.{197} Como los cocheros están en huelga, esta irrupción es continua, fuera de verse a cada instante, carruajes de remise que pasan con cargas de peregrinos. Ancianos, hombres de distintas edades, niños, nodrizas con bebés, frailes de todo plumaje, curas de toda catadura, se han desprendido de los cuatro puntos del globo, para venir a visitar santuarios, besar piedras, admirar templos, y sobre todo, ver a un viejecito ebúrneo que alza apenas la diestra casi secular, y esboza bajo la inmensa basílica, el ademán de una bendición.
Y todos traen, poco o mucho, oro que queda en la Villa Santa; y para el tesoro del Vicario de Jesucristo y rey de Roma, la contribución de buena parte de la humanidad. ¡Ah, bien saben los Saboyas que hay que conservar esa misteriosa ave blanca encerrada en su colosal jaula de mármoles y oro!
Ya en San Pablo, la basílica nueva, veo repetirse a las puertas las mismas escenas de los tranvías. Todo el mundo pugna por entrar primero, como si dentro se repartiese algo que debiera concluirse pronto. Yo también hago palanca de mis hombros, y, lleno de atención—, beware of pickpockets!—entro. Basílica enorme, llena de alegría fastuosa. Oro, mosaicos, columnas de majestuosa elegancia; naves anchas y claras. Alejan ciertamente la oración estas magníficas cosas y se piensa en la orquesta que ha de atacar el primer vals, o en el foyer de un estupendo café-concert. Las gentes hormiguean sobre las baldosas, admirando, calculando, clavando los ojos en las ricas techumbres, o en los{198} medallones de los papas, y desprendiéndolos, para asombrarse ante los altares, ante las labores, ante los marmóreos simulacros. Y la pregunta universal: ¿Cuánto habrá costado esto? Y la unción en el bolsillo. Los sacerdotes, guías de sus distintas peregrinaciones, van conduciendo sus rebaños llevándolos de un punto a otro; haciéndoles rezar unos, y leyéndoles la guía, con uno que otro comentario, otros. Salgo de San Pablo con otro espíritu, ya lo creo, que de la catedral de Pisa o de Notre-Dame. San Pablo es la iglesia fin de siglo, en donde no falta sino la nota liberty en arte. ¿Para cuándo la basílica modern-style? Es la iglesia club, la iglesia tea-room, la iglesia del five o’clock. Es la casa de la religiosidad mundana a donde se va a buscar al flirt. Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras inglesas, absolutamente del caso. Ya veis que el lugar impone. ¡Oh, la religiosidad serena y severa de las iglesias viejas, hechas para gentes de fe, en siglos de piedad y de temor de Dios, y qué lejos está de estas Alhambras pomposas, Empires imperiales y Casinos de Nuestro Señor! Y fijaos que todo esto corresponde a las políticas de la cancillería vaticana, a los paseos de turismo a Lourdes, a las exhibiciones líricas del abate Perosi. En gran parte Zola tiene razón, y hay que venir aquí para certificarlo.
Al caer el agua de las fuentes, entre el vasto hemiciclo de columnas, voy acercándome a la basílica de las basílicas, que se alza gigantesca y pesada. Parecía muy grande; a medida que me arrimo parece mayor. Y al penetrar, y tender la mirada hacia el{199} ábside, la enormidad se presenta en toda su realidad. Es un edificio para pueblos. Las oleadas de visitantes que se aumentan a cada momento, no se advierten sino como pequeños grupos que van de un lado a otro. Allá, bajo la cúpula, cae la luz a chorros anchos y dorados. El gran baldaquino de las columnas salomónicas alza su magnificencia; la baranda que rodea la tumba de San Pedro, con las lámparas encendidas, atrae una muchedumbre de curiosos. A un lado, el Júpiter de bronce, el San Pedro negro, con su célebre dedo gastado a besos, recibe el inacabable homenaje de los grupos que se renuevan por momentos. Las tumbas de los papas, con sus distintas capillas y sus estatuas, las telas, las magníficas decoraciones, dan la sensación de un museo. Esto se siente más cuando por todas partes se ven los visitantes provistos de anteojos, de libros de apuntes, de manuales y de guías inglesas, francesas o italianas. Y una palabra vibra en vuestro interior: Renacimiento. Desde el San Pedro negro, hasta las estatuas con camisa, los ángeles equívocos, las virtudes y figuras simbólicas que labraron artistas paganos para papas paganizantes, todo habla de ese tiempo admirable en que los dioses pretendieron hacer un pacto con Jesucristo. De allí empezó la fe a desfallecer, el alma a disminuir sus vuelos ascéticos.
Esta magnificencia me encanta, pero no me hace sentir al doctor de la Humildad—por muy otras razones que las que los Sres. Prudhomme y Homais aducirían contra las riquezas de la iglesia, que juzgan{200} innecesarias y atentatorias.—Bajo el domo que llueve sol, siento a los Bramante, a los Miguel Angel Esta pompa es oriental, es salomónica. Verdad es que Salomón es más un visir que un sacerdote. Las figuras blancas de las virtudes incitan más a abrazos que a plegarias y los querubines son más olímpicos que paradisíacos. Los mármoles de colores, los mármoles blancos, los ónices y las ágatas y el oro, y la plata, y el oro y el bronce y el oro; y, hasta las colgaduras purpúreas, todo habla al orgullo de la tierra, a la gloria de los sentidos, a los placeres cesáreos y a la dicha de este mundo. Allá arriba se lee: Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo ecelsiam meam.
3 de Octubre.
Al salir de un restaurant cercano a la redacción del Giorno, un grupo de señores pasa ante mi vista, y entre ellos uno, cuya fisonomía me es familiar por las fotografías y los grabados. Le forman como una suite los que le acompañan. Ni muy joven, ni muy viejo, el aire de un Alcibiades clubman seguro de su efecto, pasa. Entra a la redacción del diario vecino. Tengo la tentación de abordarle. Una entrevista sería interesante y mi admiración de poeta quedaría complacida con unos cuantos momentos de conversación. Pero un amigo romano me detiene: «Sería una imprudencia. Ni como periodista ni como poeta quedaría usted satisfecho. Es un original y un hombre demasiado esquivo y lleno de sí mismo. Ha venido{201} a comprar un caballo, y un diario le ha cantado un nuevo ditirambo con este motivo.»—«¡Pues iré a Settignano!»—«No le recibirá a usted, como no recibe a nadie. Está con una mujer, como casi siempre.»—«¡Pero me concederá un minuto!»—«¡Ni un segundo: esa mujer es la Duse!»—«¡Después del Fuoco! ¡Enfoncée Sarah Bernhardt!
4 de Octubre de 1900.
¿Es una madeja de seda, es una flor, un lirio de cinco pétalos, un viviente lirio pálido, o acaso una pequeña ave de fina pluma? No, ni madeja de seda, ni lirio, ni pájaro delicado; es la mano del pontífice, es la diestra de León XIII, la que acabo de tener entre mis dedos, y mi beso sincero se ha posado sobre la gran esmeralda de la esposa que recompensa en una irradiación de infinita esperanza la fe que no han podido borrar de mi espíritu los rudos roces del mundo maligno y la lima de los libros y los ácidos ásperos de nuevas filosofías. Bien haya la mano que me movió de París, para que la casualidad me hiciese estar en Roma en el momento de la llegada de la peregrinación argentina. Nada más misterioso y divino que la casualidad. No pensaba yo alcanzar a conocer al Papa Blanco; creía que cuando llegase a la ciudad ecuménica ya se habría apagado la leve lámpara de alabastro. La lámpara se está apagando, o parece que se apaga, aunque en veces la luz tiene brillos inusitados, como de un sobrenatural aceite, y hace creer en los milagros de la voluntad, que de{202} todas maneras son los milagros de Dios. Es tiempo en que el Año Santo trae a Roma caravanas de creyentes de todo el mundo católico. Lo que a París lleva el placer trae a la Villa Eterna la religión, una incesante corriente humana que se renueva a la continua, corazones fervorosos que animan sangres de diversas razas, labios que rezan en distintas lenguas, ciudadanos de la cosmópolis cristiana que con un mismo aliento proclaman la unidad de la fe en la capital de Pedro y de Pablo. Civis romanus sum.
Antes de ver al pontífice de cerca, de besar su mano, de escuchar su voz, le había visto dos veces en San Pedro, una en ceremoniales de beatificación, otra dando la bendición a miles de peregrinos. No fué la primera ocasión la que mayormente conmoviera mi ánimo, con todo y llamar más a lo imaginativo la pompa solemne de los ritos, la música singular bajo las techumbres suntuosas e imponentes de la basílica, las rojas colgaduras que empurpuran la vasta nave central en que el soberbio baldaquino retuerce sus columnas salomónicas, el concurso de altos ministros y príncipes eclesiásticos, y la asamblea de fieles que saluda al emperador de los católicos. Desde Taine la palabra «ópera» se ha escrito muchas veces a este respecto, para que mi lealtad de respetuoso no haya sido perturbada por los inconvenientes que traen la tarea de pensar y el oficio de escribir. La segunda vez fué cuando ví mejor y sentí más hondamente al pálido vicario de Jesucristo.
Hervían las naves de gentes diversas. Peregrinos de varias peregrinaciones lucían en los brazos o en{203} los pechos sus insignias. Religiosos de varios colores circulaban en el inmenso concurso; altos y rubios teutones, de caras macizas, de anchas espaldas, conversaban serios; curas y seminaristas españoles hablaban, se embromaban, bulliciosos; sacerdotes franceses, con ferviente chauvinisme, cantaban en alta voz himnos, recomendando especialmente la Francia al Eterno Padre. Gentes de la campaña italiana, con sus vestidos pintorescos, alegraban de vistosas estofas y de curiosas y brillantes orfebrerías la masa compacta, la apretada reunión de correligionarios. Aparecieron los estandartes de los peregrinos, y se oyeron largos aplausos de grupos parciales. Una bandera francesa, que llegó sola, tuvo un general saludo de palmas y aclamaciones.
Allá arriba, sobre el altar, sobre la tumba de Pedro el Pescador, una inscripción latina pide al Señor que prolongue la vida de León XIII. Es la petición tácita de todas esas almas reunidas con un mismo fin al abrigo del colosal monumento del Bramante: es la plegaria que en todos los climas de la tierra se eleva de millones de fieles. Las tribunas levantadas alrededor del altar en que ha de oficiar su santidad están negras de fracs y de mantillas. Se confunden los rostros de todas las edades. Las mantillas cubren cabelleras blancas o decoran cabezas en que se encienden jóvenes ojos amorosos que pugnan por ser severos en la majestad del recinto. De pronto, mientras los franceses continúan con sus cantos, comienza allá por la entrada de la iglesia, por el lado que da a la Puerta de Bronce, entrada{204} del papa, un rumor que crece y se convierte en un claro aplauso; y éste se propaga con un ruido resonante, bajo los dorados artesones basilicales. Han aparecido los guardias suizos: brillan los cascos romanos de la oficialidad, los soldados del uniforme miguelangelesco presentan las alabardas, y una cosa se divisa blanca en marco rojo, una cosa que se va acercando entre explosiones de voces y agitar de pañuelos: es el papa en su silla. Ya está cercano el papa León, ya va a pasar frente a mis ojos. Un grupo de españoles clama sus vivas de manera detonante; un grupo de alemanes hace tronar sus ¡hoch!, ¡hoch!, ¡hoch!, mientras los italianos repiten su conocido, ¡E viva il papa re! Sobre la silla escarlata, de cuando en cuando, se alza en esfuerzo visible, un dulce fantasma, un ser que no es ya terrestre, poniendo en un solo impulso seguridad de aliento, creando fuerza de la nada; el brazo se agita débil, se desgranan de la mano blanca las bendiciones, como las cuentas de un rosario invisible, como las uvas de un ramo celeste. Al pasar frente a mí un chorro de sol cae oblicuo y vibrante sobre la misteriosa figura, y puedo ver por primera vez bien, en un baño de luz, al papa León. Cien veces pintado, mil veces descripto, no hay palabras ni colores que hayan dado la sensación de la realidad. Todos se encontraron en lo cierto cuando se sintieron impresionados de blancura. ¿Recordáis el verso: Qué cosa más blanca...? Sumad nieves y linos, cisnes y espumas, y juntad palideces de ceras, color suave de pulpas de lirios y de rosas te, y agregad alba{205} transparencia, como de un ámbar eucarístico, y poned la animación de una inexplicable onda vital, y he allí lo que pasó ante mis ojos, bajo la gloria solar, en ese instante. ¿Cómo alienta ese dulce ser fantasmal? ¡Cómo da luz aun la frágil lámpara alabastrina! Y cuando los cantos del ritual comenzaron, y fué el padre santo al altar, ¿qué brazos desconocidos le sostuvieron? ¿Y qué onda sonora puso en su voz la fuerza que hizo esparcir su canto por las naves inmensas, de manera tal que no se creería brotase de ese cuerpo de paloma? Cuando volvió, otra tempestad de entusiasmo se desencadenó a su presencia. Ví a mi rededor barbas de plata y mejillas frescas, húmedas de las más puras lágrimas. El pontífice no tenía la constelada tiara tres veces regia, no llevaba a su lado los flabeles orientales. Sencillo pasó en su roja portantina como una perla en un pétalo de rosa. Y se desvaneció a mis ojos, como en un sueño. La tercera vez...
La tercera vez, agregado a la peregrinación argentina, pude estar por dos ocasiones, gracias al obispo monseñor Romero, amable de toda amabilidad, delante del pontífice. Muy temprano, por la mañana, el peluquero me había encontrado algunas canas nuevas; yo en cambio, ¿por qué no decirlo? sentía en el corazón y en la cabeza mucho de lo que hubiera el día de la primera cita de amor, y de la publicación del primer libro. Se despertaba en el fondo de mi ser como un perfume de primera juventud; y todas las lecturas y todas las opiniones no pudieron poner el más ligero vaho empañador en{206} esas horas cristalinas. El viejo feo de Zola, el avaro de los decires de antecámara, el sinuoso ajesuítado o jesuíta del todo, el contemporizador con la democracia moderna, el papa de los periódicos, desapareció, se borró por completo de mi memoria, para dar lugar al papa columbino, al viejecito sagrado que representa veinte siglos de cristianismo, al restaurador de la filosofía tomística, al pastor blanco de la suave sonrisa, al anciano paternal y al poeta.
A las once era la cita, y, presididos por monseñor, fuimos, demás está decirlo, puntuales. Nuestra insignia azul y blanca en el pecho, nuestras tarjetas, rojas o moradas, en la mano, subimos las escaleras vaticanas, pasamos por la Puerta de Bronce y penetramos en la Sala Clementina, guardada por suizos, en donde habíamos de recibir la personal bendición. La Sala Clementina, ¿recordáis? Es aquella que vió Pedro Froment en la novela. «Esta sala Clementina, inmensa, parecía sin límites, a esa hora, en la claridad crepuscular de las lámparas. La decoración tan rica, esculturas, pinturas, dorados, se esfumaba, no era sino una vaga aparición flava, muros de ensueño, en que dormían reflejos de joyas y pedrerías. Y, por otra parte, ni un mueble, el pavimento sin fin, una soledad alargada, perdiéndose en el fondo de las semitinieblas... Él se contentó con mirar a su alrededor evocando las muchedumbres que habían poblado esa sala. Hoy aun, era la sala accesible a todos, y que todos debían atravesar, simplemente una sala de guardias, llena siempre de un tumulto de pasos, de idas y venidas{207} innumerables. ¡Pero qué muerte gravitante, desde que la noche la había invadido, y cómo estaba desesperada y cansada de haber visto desfilar tantas cosas y tantos seres!» No tuve la impresión de Pedro. Al contrario, invadida por la luz que entraba por las ventanas laterales, la sala extensísima y severa parecía dar la bienvenida. Las figuras de los frescos en sus posiciones, en sus énfasis simbólicos, la Justicia, la Fe, las escenas de la entrada, la gloria del Santo Espíritu en el cuadro del fondo, y sobre nuestras frentes en el vasto plafón, los brazos abiertos del pontífice que asciende al empíreo sostenido por el apoyo de los ángeles, decían felices augurios, daban reconfortantes pensamientos. Sí, el papa Clemente era un buen introductor ante el papa León. Este debía pasar, dentro de poco, detenerse con nosotros, para ir luego a bendecir en la basílica a otros miles de peregrinos de distintos puntos de la tierra. Mientras un maestro de ceremonias nos coloca en el orden usual y monseñor Romero entra a los salones interiores en compañía de otro prelado, observo. A la entrada de la sala dos alabarderos guardan la puerta, y al extremo opuesto una escolta de ese vistoso y arcaico cuerpo aguarda el instante de los honores.
Circulan, pasan de un punto a otro, rojos bussolanti. Un franciscano joven, de rostro noble e inteligente, sale de lo interior y da algunas órdenes. Tengo la suerte de que mi nombre haya llegado a sus oídos, y me sorprende su inesperada afabilidad. Es el secretario del cardenal Vives. Los argentinos{208} son divididos en dos grupos. A un lado los sacerdotes, a otro los laicos. Los rostros, casi todos, revelan una indudable creencia en la extrahumanidad del varón apostólico que ha de aparecer a nuestra vista dentro de cortos instantes; algunos, ciertamente, reflejan como la preconcebida esperanza de un espectáculo de profana teatralidad. Las señoras, desde luego, todas, damas altas y modestas, todas, sin excepción, manifiestan la gracia de una fe sin reservas. Por otra parte, con sus sencillos y negros trajes y tocados, todas parecen iguales: y allá en lo invisible y supremo, el hijo del Carpintero que también era de la raza de David, no hace diferencia entre esos millones y aquellos pobres pesos que atravesaron el mar. Un golpe de alabarda en tierra, una voz, la guardia se forma. Es un cardenal que pasa. Conversamos en el grupo de la prensa. Hay, únicos y vistosos, dos fracs coloreados de condecoraciones. Un fotógrafo prepara su máquina, que ha de resultar inútil. Tras largo esperar, se oye un rumor, un ruido de pasos, la guardia se forma, presenta las armas. Cascos romanos crestados de oro, antiguas gorgueras y jubones, espadas desnudas, cardenales, obispos y una roja silla de manos que se coloca en tierra. Entre la roja silla de manos, semejante a una joya en un estuche, está León XIII. Las guardias le forman cuadro. El besamanos comienza. Hay que detenerse tan sólo unos cuantos segundos, pues somos muchos. Monseñor Romero, al lado de la silla de manos, hace las presentaciones. Mientras me toca mi turno puedo ver bien{209} al Padre Santo. No, no hay ningún retrato que se le parezca, ni el reciente que acabo de ver en París, de Benjamín Constant, y que está señalado como una obra maestra. ¿Quién ha sido el farceur que vió en esta boca grande, de labios finos y bondadosos, la sonrisa de Voltaire? La cabeza es vivaz, de una vivacidad infantil que se juntara a la extrema vejez; la frente hermosa, bien moldeada, bajo los cabellos blanquísimos y solideo de nieve; los ojos son obscuros y brillantes, pero no los escrutadores diamantes negros de Zola, sino dos luces anunciadoras de interiores iluminaciones; las orejas grandes, transparentes, como la nariz, de dignidad gentilicia; el cuello lilial, que sostiene apenas el globo del cráneo; el cuerpo delgado, de delicadeza inverosímil. Cuando estuve frente a frente a darle el beso de respeto, ví la mano, toqué esa increíble mano papal, sobre la que brilla la enorme esmeralda de la esposa, esa mano que me parecía una madeja de seda, o una flor, un lirio de cinco pétalos, un viviente lirio pálido, o acaso una pequeña ave de fina pluma, y la mirada de los ojos, casi extraterrestre, y la voz que se escapaba de aquel cuerpo frágil, de aquella carne de Sevres, daban la idea de un hilo milagroso que sostuviese por virtud de prodigio el peso vital. ¿Cómo esta pasta sutil no se quiebra al menor soplo de aire, al menor estremecimiento de los nervios? ¿Cómo esa hebra tan leve, como un hilo de la Virgen, no se rompe a la más insignificante impresión, y resiste no obstante a la continua corriente de tantos inviernos, a la palpitación del orbe{210} católico que tiende al blanco Pastor, a la tarea física que cansaría a un hombre robusto, de levantar el brazo, ese pobre brazo senil, en la impartición de miles y miles de bendiciones? Una niña pasó, besó a su vez la mano; el papa la sonrió como otro niño; quiso hacerle una caricia, y la criollita, asustada, se escapó veloz. Alzaron la silla; la escolta, los caballeros palatinos, los dignatarios áulicos se pusieron en marcha hacia San Pedro.
Un aire de veneración flotaba sobre aquel triunfo tranquilo cuando los vivas estallaron—inútiles, insólitos. ¡Nuestro silencio estaba lleno de tantas cosas en aquel instante! De mí diré que viví por un momento en un mundo de recuerdos. Era la infancia de músicas y rosas, la lejana infancia, en que el alma nueva y libre parecía volar ágil como un pájaro de encanto entre los árboles del Paraíso. Eran las viejas campanas de la iglesia llamando a misa; la ropa dominical, sacada de los muebles de alcanfor, la ida a la catedral al claror del alba, la salida en plena luz matutina, la dulzura de la casa pacífica, la buena abuela y sus responsorios, la imagen de la Virgen venida de Roma, el cura que iba a jugar tresillo, y el granado en flor bajo el cual los labios adolescentes supieron lo que era el primer beso de los labios de la prima rubia: porque el primer tiempo de la fe era también el primer tiempo del amor. Y era la semana santa, con sus ceremonias simbólicas, con sus procesiones alegres como fiestas nupciales, con el entierro del Viernes santo, a que las mujeres asistían vestidas de luto, y en que los{211} canónigos me atraían con sus largas caudas violetas; el lignum crucis, llevado en la noche al son de tristes trompetas que rompían la sombra en el silencio del negro firmamento. Y eran aquellos mis años primeros, en la amistad de los jesuítas, en el convento silencioso o en la capilla florida de cirios, en que mi mente juzgaba posibles las palmas de los Gonzagas, los nimbos de los Estanislaos. Entonces se abrieron a la aurora los primeros sueños, entonces se rimaron las primeras estrofas. Y la memoria de los sentidos me despertaba ahora la sensación de las cosas pasadas, ya perdidas en lo largo del tiempo. Visión de lámparas rituales, de velas profusas, de altares decorados en que estaban en su inmovilidad de ídolos los simulacros de las vírgenes y de los santos; colores y pedrerías y oros de casullas, negras siluetas de sacerdotes que se perdían en lo obscuro de las naves, o a lo largo de los complicados corredores del convento; olor de la cera, del incienso, de las flores naturales que se colocaban delante de las imágenes, olor de los hábitos del padre confesor, olor de la cajita de rapé de aquel anciano encorvado, de aquel anciano santo que me colmaba de consejos y de medallas y cuyo nombre de ave inocente le venía tan bien... ¡Pobre padre Tortolini!
Cuando León XIII retornó de San Pedro, otro grupo de los peregrinos debía recibir la bendición; volví a verle otra vez. Estaba más pálido aún si cabe; parecía que hiciese con más dificultad los movimientos de la cabeza y del brazo. Me temo que el{212} doctor Lapponi no consienta dentro de poco la repetición de estas audiencias, de estas idas y venidas a la basílica, ¡Quién sabe si algún día de estos el milagro cesa, el prodigio tiene fin, y esa vida rara, así como un cáliz de Murano, al fino aliento del aire, cruja, se quiebre, se deshaga!
Vuelvo a contemplar sus ojos que brillan en un fuego amable, su sonrisa un poco triste, un poco fatigada, su mano que da todavía una última bendición.
Y se lo llevan, con el mismo ceremonial de la venida. Cascos romanos crestados de oro, suizos con su uniforme rojo, negro y amarillo, alabardas, espadas desnudas, collares, gorgueras, jubones, como en los cuadros, como en las tablas. Rumor de gentes. Silencio. Pasó.
Ah, la Pálida anda rondando por el palacio; la camarde está impaciente por entrar en el Vaticano y hacer que el martillo de plata del cardenal camarlengo toque la frente de Joaquín. Y el anciano siente sus vueltas, su revuelo, el ruido metálico de la hoz, lista como en el fresco de Orcagna. Y repetirá sus propios versos, el tiarado poeta:
Estas notas que rememoran en lo moderno la plegaria rimada del más católico y desgraciado de los poetas, y en lo antiguo el fervoroso y armonioso Jacopone da Todi, os harán recordar que el pastor de los corderos de Jesucristo es también árcade en las praderas de Apolo. Nada más hermoso que esos luchadores provectos de Dios o de los pueblos; favorecidos por el numen, en los resplandores de su ocaso, en los años de las tranquilas nieves, guardan el culto de la belleza, la pasión generosa del arte, y conciertan sus números, cultivando las flores perennes, las rosas que no mueren, al amor siempre fecundo y sano de la lira. Me he imaginado encontrar al Padre Santo, en una mañana de las calendas de mayo, rejuvenecido, sonriente siempre, poseído en esos instantes de su deus olímpico, del que le ha hecho manejar vibrantemente las cuerdas de su lírico instrumento, de manera que los pies de sus exámetros han golpeado el sagrado suelo latino, al{214} mismo són y compás con que galopan las cuadrigas magníficas de Horacio. El pontífice me acoge, y, puesto el pegaso a pacer, le digo, poco más o menos, mientras los lirios nos inciensan con sus incensarios y los jazmines llueven sus estrellas de nieve, y los gorriones forman conciliábulos entre las copas de los pinos: Beatísimo padre y querido colega, ¿os repetiré una cosa que sabéis tanto como yo, y que os diría en sabios dáctilos y flamantísimos espondeos, si supiese tanto latín como vos? El cielo es azul, la primavera avanza gentil, con su cortejo florido como en la pintura de Sandro; la tierra palpita, al canto del agua y al fulgor solar; alabemos al Señor. Frate Sole nos envía su saludo, nuestra hermana la rosa su mensaje, nuestra hermana la mujer su sonrisa; alabemos al Señor. Os habéis mezclado a las luchas de los hombres; cuando vuestros rebaños han empezado a topetazos, habéis intervenido con el cayado, y habéis hecho bien. Habéis enviado, como águilas de paz, vuestras encíclicas, a revolar sobre el mundo. Sois divino, habéis sido sacerdotal, sacerdos magnus; sois humano, habéis sido hábil. Para lo uno profundizasteis la teología: para lo otro os ejercitasteis en la diplomacia. Habéis mostrado a los pueblos que estáis con ellos y a los reyes indicado el camino. ¿Acaso ha dicho a vuestro oído, el rumor del porvenir, lo que se acerca; acaso Lumen in cœlo, sabéis lo que anuncian los signos de hoy, para cuando aparezca el sol en su alba roja el día de mañana? Padre Santo, Pedro Froment no dejaba de tener razón. La palabra de{215} conditione opificum ha pasado sobre la cabeza de los de abajo, que muy pocos han sentido su benéfica influencia, bajo la opresión.
Habéis señalado más de una vez el camino probable de la verdad, habéis hecho lo posible por evitar guerras y desconciertos. Habéis tenido que ver con los cancilleres y con los embajadores, con el señor de Bismarck y con el señor de Cánovas, y con el señor Hanotaux y con el señor de Giers. Querido colega, Maron es mejor. ¡Oh pontífice poeta! En vuestra tiara está Marbodio, a vuestra izquierda Minucio, a vuestra derecha Gregorio; y cuando decís la misa hacéis comulgar a las nueve musas, mientras la misma infecundidad florece en blancos ramilletes de cánticos en los coros de la Sixtina. Habitáis el más maravilloso de los palacios; allí al lado de la fe ha tenido siempre su mansión el arte. Gloria sea dada a los papas que se rodearon de pintores, de escultores, de orífices, a los que protegieron y amaron a los poetas y a los que como aquel Eneas Silvio Picolommini y vos mismo, juntaron a la triple corona pontificia la corona de laurel y pusieron en su vaso de oro el agua castalia. Sois filósofo, y volando sobre lo moderno habéis ascendido a la fuente de la Summa; sois teólogo, y en vuestras pastorales dais la esencia de vuestro pensamiento, caldeado por las lenguas de fuego del Santo Espíritu; sois justo, y desde vuestro altísimo trono dais a cada cual lo que es suyo, aun cuando con el César no andéis en las mejores relaciones; sois poeta, y discurriendo y cantando en exámetros latinos y en{216} endecasílabos italianos, habéis alabado a Dios y su potencia y gracia sobre la tierra.
Allí, en vuestro palacio, en la Stanza de la Segnatura, Rafael, a quien llaman el divino, ha pintado cuatro figuras que encierran los puntos cardinales de vuestro espíritu. La Filosofía, grave, sobre las cosas de la tierra, muestra su mirada penetradora y su actitud noble; la Justicia, en la severidad de su significación, es la maestra de la armonía; la Teología sobre su nube, está vestida de caridad, de fe y de esperanza; mas la Poesía parece como que en sí encerrase lo que une lo visible y lo invisible, la virtud del cielo y la belleza de la tierra; y así, cuando vayáis a tocar a las puertas de la eternidad, no dejará ella de acompañaros, y de conduciros, en la ciudad paradisíaca, al jardín en donde suelen recrearse Cecilia y Beatriz, y a donde, de seguro, no entran los que tan solamente fueron justos. Y León XIII sonreía, con una sonrisa más alegre que su habitual sonrisa, y los gorriones y las abejas del jardín me daban la razón. Los chorros de agua se encorvaban en arcos diamantinos, sobre las conchas marmóreas, en las pilas sonoras, reventaban las espumas irisadas; la sacra naturaleza en una vibración invisible pugnaba por manifestar el misterio de su corazón profundo; y al lado de León ví como un coro hermosísimo de Horas que llevaban en las manos flautas y cistros. Y Jesucristo pasaba por los azules aires, como en un carro triunfal, no un Jesucristo de pasión, sino de transfiguración, un divino Musagetes, fuerte y soberbio como el del juicio de Miguel{217} Angel, crinado de oro augusto en su magnificencia. Y volví a decir: Beatísimo padre: la religión y el arte deben ir juntos en el servicio del Eterno Padre. Ved las viñas frescas, tendiendo sus ramos al sol; las ramas de los olivos parecen, al soplo del viento, armónicos metales; bajo los ramajes ríen las niñas; la luz vivaz se esparce sobre el Tíber taciturno. Las naciones aguardan la venida de la inconmovible paz; los hombres quieren por fin, ser redimidos del sufrimiento, y es hora ya de que Dios haga que resuenen juntos nuevos salmos y nuevas arpas.
Y él a mí:—¡Alabemos al Señor!
7 Octubre de 1900.
El Pincio, un paseo que se enrolla en una colina. Desde una plataforma de la altura, se divisa el panorama romano. Cúpulas por todas partes, aunque no me animo a contar las trescientas que vieron los ojos de aquel admirable y exuberante Castelar. El paseo no está concurrido en esta sazón. El veraneo ha alejado a la sociedad capitolina. Se ve uno que otro carruaje, pocos paseantes a pie, y, en los bancos, los clientes que en todas partes tienen los lugares umbrosos, los parques y las alamedas: el solitario que lee, el que medita, la dama vestida de negro, con la niña melancólica y, en ciertos recodos, al cariño de los árboles, grupos infantiles que ríen y juegan. Pero aquí no falta, además, el joven seminarista, la pareja de estudiantes religiosos, la venerable figura de un viejo sacerdote, o, dentro de su carruaje,{218} la silueta de un eminentísimo. Asimismo, no dejaréis de ver una que otra especie de amable dama que, precariamente, busca adoradores, tan lejana de la triunfante amorosa de París, como de su antecesora la cortesana de Roma. Siempre en Italia encontraréis el lujo de los mármoles. Aquí veis la piedra ilustre, desde los bajos relieves de la entrada, por la escalera monumental, hasta la serie larga de bustos terminales que pueblan las arboledas. Estos parajes están como impregnados de perfumes de amor, de lecturas de breviario, cribados de conversaciones mundanas. Y allí, a un lado, en uno de los paredones, un lugar hay en que la muerte atrae. Es en el paredón de los suicidas, el punto elegido por los desesperados para borrar la mala pesadilla de sus vidas, el refugio de los pobres de fe o presidiarios de la suerte. París tiene el Sena, Londres el Támesis, Madrid el Viaducto, Roma el paredón del Pincio.
A un lado del Pincio se halla villa Borghese. A ambos lugares se entra por la piazza del Popolo. Al Pincio por la escalera monumental; a la villa por una amplia puerta en donde un empleado municipal cobra el precio del paso. Desde la entrada se nota lo vasto y bello de ese parque armonioso, lleno de sitios encantados y deliciosas umbrías y rincones de amor. Cipreses, encinas, pinos, se alzan, evocadores, en el vasto convento de árboles. Columnas desvencijadas, invadidas de hiedra, ilustradas de arcaicas inscripciones, templetes y fuentes de un prestigio antiguo deleitan con su gracia clásica. Se pasa{219} por una construcción de estilo egipcio, para llegar, entre simulacros paganos, flores y hojas que mueve la más dulce brisa de los cielos, a un precioso lago, compuesto con gusto lírico, en donde una loggia central a que se accede por un puentecillo, se alza sobre el agua esmeraldina y transparente en que se solazan silenciosos cisnes y evolucionan cardúmenes de truchas rosadas. A la orilla del lago, copiando un trozo en que se alzan tallos de flores acuáticas, veo a un viejo pintor. Sobre una roja anémona que crece cerca del banco en que me he sentado, trabajan dos abejas, y se me antoja que una ha salido del jardín de Horacio y otra se ha posado en la barba del Bembo. En frente, se abre una maravillosa perspectiva hacia los suburbios romanos. Desde ese magnífico mirador la vista descubre valles y colinas y pintorescos perfiles, en una lejanía de las que gustaba el mágico Leonardo para fondo de sus cuadros. El sol va bajando como en una suavidad de adormecimiento, la luz se agota lentamente en un interminable suspiro de crepúsculo. Las estatuas, los peristilos, adquieren un misterioso resplandor de oro y violeta. Y cuando dejo con pesar ese paraíso, al pasar por una senda nueva, veo un luminoso revoloteo de faisanes. Siento en mi espíritu de poeta el saludo amable de la tierra, la generosidad de la naturaleza. Los pinos, de una elegancia gentilicia, elevan al firmamento sus espesos y obscuros parasoles, en un gesto de oferta; los cipreses prolongan la languidez de sus inclinaciones, las encinas centenarias ostentan la misma nobleza que en{220} los poemas y en los cuadros. Revive en un minuto un mundo pasado, un mundo heráldico, cardenalicio, real, imperial, papal, un mundo de valor, de cultura, de fuertes virtudes y de nobles vicios, un mundo de púrpura, de mármol, de acero y de oro; un mundo que allí mismo, en el museo de la villa, eterniza las glorias de una edad de belleza, de lucha y de vida. Y me da verdaderamente pesadumbre y fastidio tener que ir luego a saludar personas, a comunicar con tantas gentes que me son extrañas, a entrar de nuevo en la abominación de mis contemporáneos... En la Piazza del Popolo compro un periódico.
No hay duda de que, a pesar de todo, Italia no perderá nunca su lado novelesco. En un solo número de diario leo tres informaciones que ocupan largos espacios. Se trata primero de La gesta del brigante Musolino. El título no más es ya un hallazgo. Existe, pues, mientras estoy en Roma y veo las oficinas de una compañía de seguros yanqui en el primer piso de un palacio histórico, mientras Gabriel D’Annunzio pasa de los aristócratas a los socialistas, mientras la basílica de San Pedro se alumbra con luz eléctrica, existe, pues, en Italia todavía un verdadero bandido, que vive en un verdadero bosque en donde le dan caza con fusiles de precisión, y que tiene todavía el buen gusto de llamarse con un nombre que habría complacido a D. Miguel de Cervantes: existe el brigante Musolino. Como en las pasadas épocas, le buscan afanosamente compañías de carabinieri y él se les escurre como{221} una murena. Aparece en un punto y otro, adopta disfraces diversos, es el terror de las comarcas por donde pasa, y, como en otros casos, ofrece a la muchedumbre rasgos simpáticos. Corolario: Juan Moreira, Fra Diávolo y el mauser, pueden coexistir.
El otro caso curioso es el siguiente, que tampoco es nuevo, pero que también cae en el mélo y en el folletín: Un hombre acaba de ser puesto en libertad por las autoridades de una provincia de Italia, después de haber estado en presidio, inocentemente, treinta y tantos años. No se dice qué indemnización se dará al infeliz, pero el suceso interesa a todas las imaginaciones y ocupa todas las lenguas que no escatiman comentarios. Y el otro sucedido es todo lo contrario al anterior. Después de treinta años de olvido, se ha descubierto a dos asesinos, marido y mujer, que, para realizar sus deseos de unión, dieron muerte, envenenándoles lentamente, al marido de ella y al padre de él. Los detalles del proceso tienen a Roma en el «se continuará» de una novela del Sr. Gorón.
8 Octubre.
Roma veduta, fede perduta, dice el proloquio. Según el color del cristal con que se mire Roma. En los días en que el pontífice se ha presentado ante el inmenso concurso de peregrinos que le ha aclamado en San Pedro, he visto correr por todo aquel recinto magnificente un verdadero y hondo{222} estremecimiento de fe. Eran los corazones simples, las muchedumbres que venían de lejanas regiones o de las más apartadas provincias italianas, conmovidas ante la aparición del papa blanco, en quien, milagrosamente, veían la persistencia de una vida increíble, el representante de Dios sobre la tierra, el que ata y desata, portero del palacio celeste. Espectáculo interesante era por cierto las distintas manifestaciones del entusiasmo religioso en ese mundo de gentes conmovidas. Unos pálidos, silenciosos, como llenos de un santo terror; otros murmurando oraciones; otros ruidosos, congestionados, agitando pañuelos, moviendo los brazos, alzándose sobre las puntas de los pies. No puedo menos que recordar una escena impagable y sugerente. Un alto mocetón de la peregrinación alemana, sobre un banco, en medio del mar humano que surcaba en su silla gestatoria León XIII, comenzó, dominando todos los ruidos, a emitir con la voz de un ronco cuerno, con la fuerza de un pulmón de bronce, repetidos y acompasados hoch! hoch! hoch! Y una vieja italiana que estaba cerca, se volvió, furiosa, fulminándole con los ojos y deseándole un mal accidente.—«Ah! la bruta bestia!» Y aquel súbito y afilado apóstrofe deslió la devoción circunstante en carcajadas.
Se cree aún, hay aún muchas almas que tienen esperanza y fe. A pesar de los escándalos religiosos; a pesar de la política pontificia; a pesar de lo que se dice del dinero de San Pedro; a pesar de los libros-catapultas contra la curia romana, en que no{223} todo es pasión o fantasía; a pesar de la democracia igualitaria y de la plaga de las nociones científicas y filosóficas, se cree todavía, hay espíritus que creen. Reduciré mi pensar a la fórmula criolla de un mi amigo: «¡Esto, me dice, es como lo que pasa entre nosotros, en nuestras repúblicas americanas: la constitución, muy buena, la administración, muy mala!»
Rueda el carruaje por la antigua vía Apía, cuyo pavimento de piedras anchas resuena bajo los cascos. Queda atrás la Porta Capena, en donde los aduaneros espían lo que se llama en España el matute. A lo largo de la regina viarum otros cuantos vehículos se dirigen hacia las catacumbas de San Calixto. Tabernas y hosterías suburbanas llaman, en rótulos de una caligrafía primitiva o infantil, a gustar el vino célebre de los Castillos Romanos. Pasado el paraje por donde hoy hacen estremecerse la tierra de Appio Claudio las locomotoras del ferrocarril que va a Civitavecchía, llego ante la iglesita del Quo Vadis, cuya inscripción me parece de pronto—perdonadme mi ingenuidad—la réclame de una casa editora para la notable, compacta y demasiado resonante novela del polaco Sienkiewicz.
Al llegar a las Catacumbas, una escena curiosa y desagradable me hizo detener. Nada más repulsivo y ridículo para mí, que los boticarios ateos, los rentistas que han leído a Lachattre y los concienzudos frailófagos que recitan el apócrifo Hugo de Jesucristo en el Vaticano. Hay sujetos de esos que desearían{224} ver al papa pidiendo limosna, al clero descalzo y con una cruz a cuestas, alimentándose y abrigándose con lo que el Señor da a las raposas y a los lirios del campo.
Juzgan a todo sacerdote un bandido, y al pontífice, capitán de la gran cuadrilla. El mal gusto de estas viejas facecias ha tiempo que está flagrantemente reconocido. Pues bien, a la entrada de las Catacumbas he asistido al repugnante espectáculo de un cambalache sagrado. Frailes odiosos vendían cirios como macarrones, frascos de específicos, medallas y recuerdos santos, con la misma avidez y las mismas maneras que el más sórdido y brutal almacenista. Descendí, en compañía de unos peregrinos franceses, por el dédalo obscuro. El guía recitó su cien veces repetida lección, delante de los peces simbólicos, delante de la tumba de Santa Cecilia. Los muros ennegrecidos por el humo de las antorchas y rayados de inscripciones, en las capillas y pasadizos; la estrechez del lugar, lo mecánico del viaje a través de esa cueva de «viejos topos» y la confusión en el rebaño indocto y cornacqueado por su reverencia, me dejaron una desilusión inmensa. ¡Me quedo con Fabiola! Y luego, por todas partes, como en todos los lugares dignos de la veneración de la historia o del arte, la pata del ciudadano particular que deja su huella en la seguridad de ser reconocido cuarenta siglos más tarde. Leí, entre mil nombres: Pierre Durand. ¡Pierre Durand! En la torre inclinada de Pisa había encontrado: Pedro Pérez. Oh, Señor Dios, tu sabiduría es infinita.{225}
12 Octubre de 1900.
Al partir de la ciudad inmortal, al son ronco del tren, hago un inventario de recuerdos. Desde luego, es una tarde pasada en el Foro y en el Coliseo, la revelación de la piedra, el «pan» de Ruskin, ruina, columna rota, lápida, estatua, inscripción. Todas vuestras lecturas despertarán en vuestra memoria, ante esos amontonamientos de basas, pavimentos, muros en que perduran los mosaicos. No podréis menos que sentir la presencia del espíritu de Cicerón—la «ardiente elocuencia» dice Byron—en ese foro en que resonaron tan magníficas arengas, y el ambiente vibró al clamor sabino. Se alzan aún, sosteniendo sus rajados arquitrabes, las columnas del templo de Saturno. Y en las rostra creeríase el aire agitado de gestos, sonante de cláusulas rotundas, lo propio que más allá, en donde se levantaba el templo de la Concordia. Fué allí donde Porcio Catón opuso la ruda y fuerte palabra suya a los argumentos ordenados de Cayo César sobre la conjuración de Catilina. Cetego, Lentulo, Estrabilio, Gabinio, Cepario, pagaron con su vida, la apretada cuerda al cuello, su culpabilidad.
Perdido entre un dédalo de excavaciones, llegué hasta donde unos trabajadores procedían a desenterrar los más recientes hallazgos. Y es una impresión singular la que se experimenta, al ver brotar de la tierra amontonada por las centurias, los signos aun vivos y reveladores de una civilización, de{226} una época que estamos hechos a considerar casi legendaria. Delante de mí, con sus barras de hierro, los cavadores apartan las grandes piedras. Con mucho cuidado se quita la tierra de las paredes; y de repente van apareciendo, sobre el antiguo estuco, decoraciones grecas, figuras graciosas. Y fué grande mi emoción, os lo juro, cuando, de un óvalo, en el rincón de una sala, no sé de qué edificio recién descubierto, vi salir hecha, con modo arcaico y extraño, una como cabeza de Cristo.
Cuando se tiende la vista en derredor, los templos de Faustino y Antonino, y el de Roma y Venus que Adriano levantaron, y la basílica de Constantino, evocan los grandes hechos antiguos. Allí, en el Palatino, refugio de la gloriosa Loba, sobre la altura, aun se contemplan las arcadas y muros del palacio de los Césares, en donde mosaicos y frescos guardan memoria de las pompas imperiales. Y no lejos, los baños de Livia, el palacio de los Flavios y lo que aun queda de la mansión en donde exprimió la soberbia y el placer Calígula.
El sol caía a ondas claras del cielo puro. Jamás el cielo se presenta más hermoso que cuando la mirada va a su inmensidad azul entre un grupo de columnas o sobre los ruinosos capiteles.
He sentido un ansia de vuelo espiritual cuando, al pasar del Foro al Palacio de los Césares, he visto el firmamento recortado por el vasto arco de Tito, que elevaron el senado y el pueblo en recuerdo de la destrucción hierosolimitana. En el fondo celeste, en el marco de piedra, parecía como si palpitase un{227} enjambre de ideas. Y erré de un lugar a otro. Del altar de las vestales, cerca del cual permanecen las estatuas de las paganas vírgenes, a la Meta Sudans, en donde apagaron su sed tantos gladiadores.
Por allí habitaba el cordobés Séneca, y desde su casa oía en las próximas termas, según cuenta a su amigo Lucilio Junior, «el ruido que hace el frotador, a un jugador de pelota que lleva la cuenta de los puntos, a un cantante que encuentra su voz más encantadora en el baño, los gritos de un pastelero, los de un carnicero, los de un ropavejero, de un herrero, y los de ese que cerca de la Meta Sudans prueba sus trompetas y sus flautas y muge más que toca.» Y en la vía de los triunfadores una onda de imágenes asalta la fantasía. Y es un ruido de carros, un resonar de trompas y de clarines, un agitar de palmas; son los bueyes coronados de rosas; las túnicas blancas de las vestales, los estandartes, los haces, las águilas; es la muchedumbre aglomerada y el coro inmenso de las aclamaciones; son las estolas, las togas, las diademas, los ornamentos de los sacerdotes y las literas de las cortesanas; son los viejos versos de Virgilio y la reciente lectura de Boissier, o las sombras de los Goncourt que van a observar cómo en los agujeros del arco de Septimio Severo hacen su nido las golondrinas.
Cerca del templo de Cástor y Pólux, oí una voz como en discurso o arenga. Un gran grupo de gentes, unas sentadas sobre las piedras, otras de pie, se presentó a mi vista. Acerquéme llevado de la curiosidad.
Había damas, hombres, niños. Todos oían en s¡{228}lencio y religiosidad a un clérigo joven, de fácil palabra, que, por lo poco que pude entender, daba a sus oyentes, en pleno aire, una lección de historia y arqueología. Era la peregrinación alemana, y no pude menos ante ese espectáculo de cultura, de recordar el nombre ilustre del germano a quien deben la erudición romanista y la sabiduría clásica moderna un extraordinario luminar: Teodoro Mommsen.
En el coliseo rememoré el apunte de los Goncourt: «Como una ronda de danza, de pronto violentamente interrumpida y con una parte de los bailadores caída de espaldas—todo un lado del Coliseo caído en tierra». Colosal, ciclópeo, enorme, lugar de leones y de emperadores. Y es la imaginación del antiguo espectáculo circense, que no tiene hoy nada comparable sino las corridas de toros en los cosos actuales. En verdad—como ante el Acueducto, la Cloaca Máxima, las Termas—ante estas ruinas viene la usual frase: obra de romanos. Los yanquis quieren para sí en nuestra época la aplicación del decir, por su tendencia a realizar «lo más grande del mundo». Y leo en un artículo sobre la próxima exposición de Búffalo, en donde se construirá un enorme estadio. «El estadio ofrecerá a los adictos al sport la arena más espaciosa y espléndida que se ha construído hasta ahora en los Estados Unidos. El Carnaval Atlético que se efectuará durante la gran exposición, será el más notable en la historia del sport en los Estados Unidos, pues cuéntase con la cooperación de los mejores promotores de juegos,{229} contiendas y partidas atléticas en el país. Por lo tanto, las personas que visitaren la exposición panamericana tendrán ocasión de ver contiendas entre los atletas más célebres del mundo, que se esforzarán en ganar premios dignos de los mayores hechos de resistencia, fuerza y habilidad. El Coliseo de Roma, construído el siglo I de la era cristiana, dícese que podía contener 80.000 personas. El estadio panamericano tendrá 129 pies más de largo y no será sino 10 pies más angosto que el histórico anfiteatro de Roma; pero su arena será más grande y habrá asientos para 25.000 personas. Se consigue lo colosal, Colosseum. Mas la sonrisa no vacila entre estos matchs de feria al amparo de la democracia igualitaria, y aquellas formidables funciones en que la magnificencia cesárea regaba con sangre la tierra en que se alzaría el árbol simbólico de Cristo. Dicen que hay turistas que se pagan el espectáculo de una iluminación con antorchas y románticos que van en las noches de luna a recordar a Eudoro y Cimodocea.
Lo primero es un exceso de Bædeker, lo segundo excesivamente anacrónico. El Coliseo sorprende y asombra en pleno día, bañado de sol; así os abruma la inmensa armazón de piedra, las arcadas derruídas, los muros rajados de siglos, horadados de años, labrados del paso incesante de las horas y mutilado el cuerpo vasto y soberbio por bárbaros y barberines.
Al salir del vasto anfiteatro, pasó como un gran insecto ante mi vista, un hombre en una bicicleta.
Y fué luego un amanecer en las cercanías de{230} Roma, cerca de los lugares encantados que dieron a Poussin sus magníficos paisajes. El Tíber iba despacioso entre colinas y frescas campiñas. Apenas comenzaba la luz a insinuarse en el lado oriental y el horizonte se teñía de un dulce violeta y a trechos, un baño de perla suavizaba una tenue irrupción de oro. Y colinas y campiñas se iban poco a poco iluminando en un aumento progresivo de resplandor. Salía de la tierra como un vaho de vida. No era el envenenado respirar de los pantanos pontinos, sino un aliento sano y vivificante. Al vuelo sutil de una brisa impregnada del perfume del campo, temblaban los céspedes ambarinos y las hojas de las anémonas silvestres, y una fina flor áurea que enciende su estrella de fuego a la orilla del río. Y en una barca, al amor de la corriente, seguimos, con un amigo soñador, un rumbo sobre las aguas en que se desleían los tintes del cielo. Un solitario pescador arreglaba una red. De los caseríos cercanos llegaba el agudo canto del gallo. Y de pronto fué una fiesta solar en el firmamento romano.
El sol había roto las brumas matinales, y surgía, en su imperial pompa, entre peñascos candentes, bajo bóvedas de rubíes vivos. El agua se tiñó de sangre y se encendió de la oriental llamarada. La naturaleza parecía iniciar un canto sin palabras, o con palabras íntimas que iban al espíritu sin formularse, en la armonía de las cosas, en la comunión de las ideas humanas con las ideas eternas que emergen en enjambre misterioso de la misteriosa mente del mundo.{231}
En la ribera tiberina nos hacía señas el dueño de la rústica hostería. Ya el humo del fogón brotaba por la chimenea, y las truchas recién cogidas hacían chillar el aceite de las ricas olivas en la sartén caliente. Y una joven fresca, que hacía recordar a la sierva de Horacio, nos recibía con la más matinal de sus sonrisas, mientras ponía el mantel del desayuno, bajo una parra cargada de racimos de uvas claras que invitaban a hacer la experiencia del sátiro mallarmeano: chupar el jugo, soplar en el pellejo vacío, y a través de la cápsula transparente, mirar el sol!
Y fué un día luminoso, en la plaza del Capitolio; ya ante la larga escalera de la iglesia de Ara Cœli, o delante del palacio Cafarelli, entre las estatuas de Cástor y Pólux, o junto a la jaula de la loba viva que encarna el símbolo original de la ciudad de Rómulo. He recordado, al contemplar la estatua de Marco Aurelio, la superstición tradicional; he visto si el simulacro se va dorando más, y si llegará de nuevo a ser todo áureo, y así la fin del mundo llegará con el de la villa ya no eterna sino perecedera como toda obra del hombre...
Así llegaron los primeros pobladores de Roma, allí se sembró la primer semilla que formaría el bosque inmenso que propaga por la tierra la estirpe latina.
Tendidos como representaciones fluviales, negros de tiempo, los dos ríos de mármol de la fuente del palazzo Senatorio, el Tíber y el Nilo, oyen continuamente el canto del cristal del agua que en la ancha{232} pila forma velos diamantinos y sonoros encajes, y encima, la Roma triunfante de Covi—que Miguel Angel quisiera sustituir por un colosal Júpiter—preside, augusta y secular. Y una paloma que se posa en un árbol cercano, verde en la dulce estación, me recuerda que en este mismo punto, un día de gloria, la cabeza del Petrarca fué coronada con el laurel que tan sólo consiguen el Arte y la divina Poesía.
Entre Roma y Nápoles, Noviembre 1900.
Rueda que rueda, con ruido de herramientas que se entrechocan y un resuello penoso, el tren sigue: un largo infierno que anda. El Gibelino lo hubiera hecho rodar por las planicies de sombra de su Infierno; así lo piensa aquella inquietante María Barskitcheff, en sus cartas. Si Capua no estuviera en esta vez al fin del viaje, abriendo su maravilloso semicírculo de colinas con cruzamientos de villas al borde del mar pensativo... Capua es por ahora Nápoles, con los primeros azules y rosas delicados de los inviernos meridionales.
Los últimos recuerdos de Roma que insisten, con la insinuación ya discreta y melancólica de la distancia y de lo recientemente pasado, son los de la capilla Sixtina. Es preciso ver la capilla Sixtina; pero es un desacato verla sin los propios ojos, sin los personales ojos del artista que ponen una mirada más en los colores de las telas y en las alburas de los mármoles, fatigados del secular mariposeo de tantas pupilas. Porque en esos sancta sanctorum{233} del arte, se ven dos cosas: la chef d’œuvre y los ojos que la han visto: las miradas que han dejado en ellas algo de su esencia diáfana y misteriosa. La capilla Sixtina está llena de esas miradas, satisfechas o escépticas, o irónicas, o estáticas, o incoloras. Desde luego la vieja mirada de los maestros que, realizada la obra, hallaron que era buena; y las miradas de los papas, de los papas gentiles o ascetas; y la escrutadora mirada de los amigos del artista, y después, cuando la muerte hubo serenado todos los juicios, pulido todas las asperezas, humanizado todas las controversias, uniformado todos los cultos y consagrado todos los sufragios, las miradas de los intelectuales que pasan. Todavía se disciernen en el delirante misticismo de la transfiguración, por ejemplo, las miradas llenas de análisis tranquilo de Taine, tan distintas de las miradas de los espectadores de ayer, ayunas de razonamientos y de distinciones morales, poco o nada introspectivas simplificadas de nuevo, al sol del Renacimiento, por la majestad sencilla de la línea antigua... Porque los ojos han hecho un inmenso y triste camino de complicación y de complexidad desde el Renacimiento hasta estos días de esteticismo y de connotaciones múltiples. Ya no hay un cerebro bastante puro y amplio que vea con la mirada de un Leonardo. Han desaparecido en el juicio las perspectivas vastas, los lineamientos tranquilos: nuestros ojos están tristes y nuestras miradas están enfermas; y aun parece que los inmortales cuadros y los mármoles eternos, sienten que ya no sabemos mirarlos.{234} Quién sabe. ¿Por qué no ha de haber en el alma inefable de un capolavoro, el melancólico despecho de no ser bien mirados? ¿Por qué el espíritu nobilísimo de las cosas bellas no ha de encogerse de angustia ante el enfermizo reflejo de las miradas de hoy? ¿Quién se atrevería a negar que esta tristeza no modifica al aspecto mismo, la fisonomía, la expresión de la obra de arte? ¿Quién podría afirmar que el Moisés de Miguel Angel, es hoy el mismo que hace doscientos años, que antes aún, cuando el maestro que esculpía las tablas de la ley soñando en el haz de rayos de Zeus, golpeaba con su martillo el mármol vital, ordenándole el movimiento y la acción?
Y el tren rueda aún con su desesperante machacar de herramientas, y mis reminiscencias le siguen jadeantes por el camino. Vuelvo a escuchar las ambiguas voces de los castrados, complemento extraño de todo lo visto y sentido en el milagroso santuario. Paréceme como que todos los frescos, todos los zócalos, las bíblicas figuras de los muros laterales que cuentan las peregrinaciones mosaicas, y los más tremendos episodios bíblicos; las grandes figuras sedentes del profeta y de la sibila; los nueve grandes cuadros que reproducen en la bóveda la creación del mundo; Dios, las pitonisas, los profetas, los santos de la nueva ley; todo eso, cantaba en la voz blanca y singular, que esta era su propia voz, su lengua propia, el verbo misterioso que los papas habíanles dado para que se manifestasen a la{235} emoción de los pueblos que van en romerías a contemplarlos. ¡Miguel Angel y su juicio!... Todo heroísmo de arte lleva a una hipersensibilidad atormentadora. Acaso el arte no es una gran tranquilidad, sino una gran angustia. Toda la literatura está ahí para comprobarlo: El infierno sale al paso a los grandes espíritus, llámense Homero, Virgilo, Dante, Milton o Swedenborg, llámense Buonarroti o Rops...
Sandro Botticelli; he ahí, la heredad del exquisito y raro, y no se divaga por cierto el ánima de ese estremecimiento de angustia íntima que trae consigo el deletrear todas las aristocracias de ese pincel. Porque Botticelli no es de los que serenan; es quizá de aquellos cinco (que en Taine son cuatro: Dante, Shakespeare, Beethoven y Miguel Angel) que parecen de una raza aparte. Tiene un supremo privilegio, el que Víctor Hugo halló siglos después en Baudelaire; ha creado un estremecimiento nuevo, con una noción nueva de la expresión, que antes de él no está condensada en parte alguna, sino difundida en las legiones de maestros prerafaelitas, expresión de belleza convencional, o de fealdad resuelta para algunos; pero de real belleza y armonía innegables para muchos que llevan en el larario de sus emociones ese coin maladif de que hablaba Goncourt. Como ellos este hombre tiene una fisonomía y un sello de poderoso individualismo; es solitario como ellos; tiene como ellos la obra sin analogías, sin más que las lógicas analogías que ensartan en un mismo hilo resplandeciente todas las demostraciones de un{236} mismo arte, a través de las épocas. ¡Cómo ansío llegar a Florencia para apacentar mis admiraciones en el foco principal de las obras de Sandro! ¡Porque él tiene ahí, en la ciudad dantesca, su reino, con el seráfico Fra Angélico, aprisionador de éxtasis! Sin embargo, para hablar de la Sixtina es preciso hablar de Botticelli, a condición de haber rezado antes a Miguel Angel, esa alma de Dios caído ante la que rezó Taine. El Juicio Final; sí, aquello no convierte mis apostasías ni enfervorece mi fe; el protestante del cuento vuelto ortodoxo por obra y gracia del Juicio Final, es de una conmovedora ingenuidad; por el camino de ese cuadro se va mejor a Atenas que a Jerusalén; esas dos o trescientas figuras que ensayan actitudes, no sugieren el miserere mei, sino el himno a Phoibos Apollon: se está más cerca del nevado Olimpo, que del trágico Josafat; más cerca de la gloria del músculo, que del aleteo medroso de la plegaria. Es un gran escultor el que pinta, esculturalmente (¿no hay acaso muchos pintores que esculpen cuadros? Para no citar más que un talento moderno, ahí está Leonardo Bistolfi, con sus monumentales bajo relieves fúnebres y su Dolor confortado por la memoria.) Ha buscado Miguel Angel el agrupamiento de las figuras curándose poco de las radiaciones sobrenaturales del cielo de los justos y de las rojas bocanadas de hornaza del infierno de los réprobos: quiere, ante todo, quiere grandiosamente la expresión inmortal del cuerpo humano, la nobleza clásica del gesto; está cerca de Jove y ha visto el fruncimiento de sus cejas y los hinchados{237} músculos de su diestra que blande la centella... Los tiernos colores, los dulces o imperiosos matices, las perspectivas que ayudan al vuelo de la imaginación moderna, el azul en que está sentado el Padre, el rosa de las auroras de la resurrección, las policromías de los pinceles en las manos que han mezclado colores, pero que no han labrado granitos... eso no está aquí, no lo busquéis aquí; aquí está el relieve poderoso, aquí está su plástica: el color que queréis está ahí en frente, mirad... El tren acrece su estrueado bajo los cristales de una estación: el mar y los verjeles se besan: ¡Nápoles! Hemos llegado a Nápoles. La Sixtina se pierde en un desvanecimiento de ensueño.
Nápoles.
¡Nápoles! El Vesubio es todavía una pira digna de los funerales de Patroclo. ¿Estamos por ventura en la era cristiana?
Se necesitaría embridar la imaginación aventurera con dura brida para creerlo. La mañana arde mansamente en un impecable azul. He subido a las alturas que corona el puente de San Telmo, punto clásico para las perspectivas, a fin de ver y vencer antes de abismarme en ese mundo ruidoso que gira y ríe a mis pies. Y en verdad os digo que estamos bajo el imperio de los Augustos. Nada recuerda aquí el madero del Nazareno, nada su religión de angustia: este sol que en pleno otoño tuesta las rosas de Pœstum, las cuales dos veces florecen en el{238} año, es el mismo sol jovial que doraba la frente de Séneca. La bahía de Nápoles, suavemente encorvada y palpitante como una seda azul sobre un inmenso regazo, canta aún el cum placidum ventis staret mare, en su perpetuo idilio con los islotes de Sirenusa, coros de las rubias oceanidas. El azul del cielo, el histórico azul de ese cielo inmortal, se burla con su flamante brillo, de los veinte siglos que han pasado desde que en la dulzura piadosa del Pausílipo se acostaba para dormir su sueño eterno, el dulce mantuano gorjeador de églogas. A su derecha la isla de Capri da a las ondas reflejos de aventurina estriada de oro vivo y se aduerme en la misma ociosidad que le valió el mote de Augusto.
A la izquierda, desde capo del monte hasta el cono poblado de mitos del Vesubio, las montañas de voluptuosas o ásperas ondulaciones engastan sus moles en el zafiro inconmensurable. Enfrente, Castellamare y Sorrento; ¡Sorrento! cuya sangre divina no corre ya por las venas del mundo para letificarlos, como corre ahora ese
anatematizado por Menéndez Pelayo, Sorrento, cuyo vino luminoso inspira la Jerusalén libertada.
Y un poeta me dijo:
—Una peregrinación se impone aún, después del beso placentero que la mirada envía a todo ese paisaje pintado por los afables dioses: vamos a rezar un exámetro a la tumba de Virgilio, situada sobre la{239} vertiente de la gruta del Pausílipo y después a seguir respirando paganismo en la hirviente ciudad: paganismo desde luego en el Museo borbónico que encierra toda la resurrección pompeyana: vasos, ánforas, lacrimatorios, tinteros, estiletes, lámparas, candelabros, buclineos speculums en cuya agua muerta parecen aún flotar, como extraños lotos, los rostros de las patricias que en ella se contemplaron; paganismo en las vías resonantes de una muchedumbre que parece hiperestesiada por la vida, que la absorbe a enormes tragos, que tiene a Dionisio en los labios y a San Jenaro en el corazón, invirtiendo frecuentemente los nombres. He aquí a la bien amada de Lúculo, de Mario, de Pompeyo y de Plinio que la reconocerían en su tocado y en su risa... He aquí a la reina de las divinas galeras, atareada como para recibir los marfiles de Cartago. He aquí a la novia de César, coronada de mirtos. Jove Capitolino extiende aún hasta este refugio de delicias la piedad de su sombra; los dioses resucitan diariamente al surgir como una discreta apoteosis la aurora sobre la mansedumbre especular del golfo. Se comprende aquí la resistencia al cristianismo, la taimada protesta del meridional epicúreo y jovial a una ley de tristeza y de mortificación: Un Dios nuevo, ¿â quoi bon? si los viejos no han dejado de ser buenos. ¿Vale este doliente hombre coronado de espinas por aquellos radiantes silenos coronados de parra? ¿Qué papel puede desempeñar la Providencia cristiana en un pueblo que mendiga el azar? ¿A qué pensar en las delicias de una gloria cuyo precio{240} es la oblación y d martirio, cuando llegan hasta nosotros los alientos aromatizados de Misena, de Cumas, de Baya Caras a Nerón, de Prócida y de Ischia? ¿Por ventura ese cielo que promete el crucificado será más azul que el ciclo del Mediodía? ¿Las delicias de ese empireo nuevo igualarán al beso que al incendiarse las púrpuras de la tarde pone el pescador en la boca de la pálida pescadora? ¿Los ángeles tienen acaso los inmensos ojos luminosos de estas mujeres doctoras del amor? ¡La tortura, el martirio! ¿para qué si la vida está llena de sol, si huelen tan bien las flores de los naranjos y el obscuro vino tiene aún el secreto de las risas de los dioses? Y Cristo tendió mucho tiempo sus brazos hacia esta otra Jerusalén del placer y quiso ampararla bajo sus alas como la gallina a sus polluelos, pero la Jerusalén del placer era esquiva y levantisca. Vanamente se extendieron esos brazos mucho tiempo, y al fin la bacante cayó en ellos. Pero siguió su danza loca y su loca risa; cambió sólo la letra de la tarantela, se juraba por Cristo, pero se seguía jurando per Baco, y la superstición reemplazaba a las pitonisas y la sangre hirviente de San Jenaro a la hirviente espuma de la Sibila de Cumas.
Esto que pasaba en el reinado de Constantino el Grande lo propio que en el reinado de Nerón, pasa aún bajo el poder de Víctor Manuel III. La impenitente grita y ríe en mi rededor como en las saturnales: nada ha cambiado, la cruz abre estérilmente sus brazos sobre la perenne apostasía de las vidas: Cephas no ha podido asentar sus sillares al borde{241} del Golfo que vió las sirenas; y los Olímpicos llamean y detonan como dueños absolutos sobre la conflagración perpetua del Vesubio.
Nápoles está por Zeus contra el Cristo.